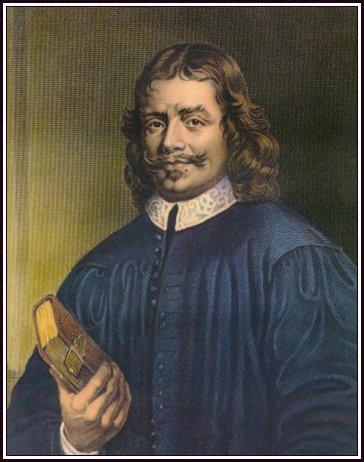|
|
|
|
|
Gracia en abundancia para el mayor de los pecadores |
||
|
JUAN BUNYAN |
Al contaros la forma en que Dios con tanta misericordia obró sobre mi alma, no estará de más, creo, deciros en primer lugar algo de mi pasado y de la forma en que fui criado; porque con ello se hará más evidente la bondad de Dios hacia mí.
Procedo de una familia de condición de vida muy humilde. La casa de mi padre era una de las más despreciadas entre todas las familias de aquellos alrededores. Así que no puedo blasonar de sangre noble o de alcurnia, como hacen muchos. Pero, incluso así, alabo el nombre de Dios, porque fue de este fondo que me llamó a participar de la gracia y vida que hay en Cristo.
A pesar de la pobreza de mis padres, Dios se agrado de poner en su corazón el que yo fuera a la escuela para aprender a leer y escribir. Aprendí más o menos como hicieron los otros niños de familias pobres, aunque tengo que confesar para vergüenza mía que pronto perdí lo que había aprendido, mucho antes de que el Señor hiciera en mi su obra de gracia para la conversión de mi alma.
Durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo, el espíritu «que ahora actúa en los hijos de desobediencia» (Efesios 2:2). Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad (2 Timoteo 2:26), habiéndome cubierto de toda injusticia, que operaba con tanta fuerza en mí, que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios.
Estaba tan arraigado en estas cosas que pasaron a ser para mí como una segunda naturaleza. Esto ofendió tanto al Señor que incluso en mi infancia El me envió pavorosos sueños y visiones Porque, con frecuencia, después de haber pasado un día en el pecado, era afligido en gran manera, cuando dormía, por el sentimiento de la presencia del demonio y espíritus malignos, que, según pensaba yo entonces, trataba de llevárseme con ellos, y yo no podía librarme.
Fue durante estos años que yo estaba gran-demente turbado por ideas sobre los horrorosos tormentos del fuego del infierno. Y temía que mi destino se hallaba entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad, esperando el juicio.
Cuando era un niño de unos nueve o diez años, estas cosas desazonaban mi alma, hasta el punto que incluso en medio de muchos juegos y otras actividades de niños, y entre el recreo con mis amigos despreocupados, yo me hallaba muy deprimido y afligido en mi mente, por estos pensamientos; con todo y o no podía desprender-me de mis pecados. Estaba tan abrumado por la desesperación de que no vería nunca el cielo, que muchas veces deseaba que, o bien no hubiera infierno, o que silo había, yo pudiera ser un diablo, porque suponía que sería mucho mejor el atormentar a otros que el ser uno mismo sometido a tormento.
Después de un tiempo cesaron estos terribles sueños, y pronto los olvidé, pues mis vicios y placeres pronto borraron la memoria de ellos, como si nunca hubieran existido. Y entonces, con más deseos que nunca, di rienda suelta a mi concupiscencia y me regodeaba en toda clase de transgresiones contra la ley de Dios; de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad, hasta el tiempo en que me casé. Pero si no hubiera sido por un milagro de la gracia, no sólo hubiera perecido de un golpe de la justicia eterna, sino que hubiera quedado como vergüenza y ludibrio ante la faz de todo el mundo.
Durante estos tiempos, el pensar en Dios me era muy desagradable. No podía tolerar estos pensamientos yo mismo, ni podía aguantar que otros los tuvieran; y siempre que alguien leía libros cristianos, yo pensaba que el tal era como si se hallara en una cárcel. Entonces yo decía a Dios: «Apártate de [mí], porque no quiero conocer tus caminos» (Job 21:14). Durante estos tiempos yo estaba desprovisto de todo lo que fuera bueno. El cielo y el infierno se hallaban ambos fuera del alcance de mi vista y de mi mente; en cuanto a ser salvo o perderme, no me importaba un comino. ¡Oh, Señor, Tú conoces mi vida y lo que eran mis caminos no están escondidos de Ti!
Y con todo, qué bien recuerdo que aunque pecaba con el mayor placer y deleite, si vela a alguien que decía ser cristiano que hiciera algo malo, me hacía temblar el espíritu. Recuerdo, de un modo especial, cuando yo me hallaba más sumido en todo esto, que oí a alguien que decía ser religioso, que estaba maldiciendo; esto hundió mi espíritu en el mayor abatimiento, y me hizo sangrar el corazón.
Pero Dios no me había abandonado por completo, sino que me iba a la zaga. Durante este tiempo no me hacía sentir lo malvado que era, pero envió varios de sus juicios templados con misericordia. Una vez caí en una zanja y por poco muero ahogado. Otra vez zozobré en un bote en el río Bedford, pero su misericordia me salvó. Y aun otra vez, yendo por el campo, con mis amigos, vimos una víbora que se arrastraba por el camino, y le di con un palo en la cabeza. Cuando se quedó atontada la forcé a abrir la boca con el p alo y le saqué el aguijón con los dedos. no hubiera sido por la misericordia de Dios esto podría haber sido causa de un abrupto fin a mis locuras.
Sucedió otra cosa sobre la cual he pensado muchas veces con agradecimiento. Cuando yo era soldado me enviaron junto con otros a cierto lugar para que hiciera guardia; pero cuando yo estaba dispuesto a ir, otro solicitó ir en mi lugar: mientras este otro estaba haciendo de centinela en su puesto, le dio una bala de mosquete en la cabeza y cayó muerto.
Esto, como he dicho, fueron algunos de los juicios y actos de misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas despertó mi alma a la justicia, de modo que seguí pecando y aún me hice más rebelde contra Dios y descuidado respecto a mi salvación.
Poco después de mi boda, y por providencia de Dios, mi esposa tenía un hermano y una madre que eran personas piadosas. Al tiempo de mi casamiento, mi esposa y yo éramos tan pobres que ni aun poseíamos a os o cucharas u otros utensilios de la casa. Pero ella tenía dos libros, El camino claro del hombre al cielo y La práctica de la piedad, que su padre le habla dejado a ella al morir. Yo leía estos libros algunas veces, y encontré en ellos cosas que me gustaron, aunque no me redarguyeron de pecado. Ella me contaba con frecuencia lo piadoso que era su padre, y como la reñía y castigaba por lo malo, tanto en su propia casa como en la de los vecinos, y lo estricto y santo de su vida, siempre, tanto de palabra como de hecho.
De modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseos de reformar mi vida de vicio, y empecé a adaptarme a la religión circundante. Iba a la iglesia dos veces cada domingo, y aunque cuando estaba allí me portaba muy devotamente, hablando y cantando como hacían los demás, con todo, seguía con mi vida malvada. Y estaba tan lleno de superstición que tenía gran devoción a todo lo que pertenecía a la iglesia: el ministro, el escribiente, los vestidos, el servicio, todo. Yo consideraba santas todas las cosas que había en la iglesia y creía que el ministro y los escribientes debían ser especialmente felices y bienaventurados porque eran siervos, según yo creía, de Dios. Este sentimiento fue haciéndose tan firme en ml que cuando yo veía a un sacerdote, no importa lo sórdida o depravada que fuera su vida, me inclinaba en el espíritu haciéndole reverencia. Sentía como si por el gran amor en que los tenía -pues suponía que eran los ministros de Dio- podría postrarme a sus pies. Su nombre, sus vestidos y su obra me fascinaba y me hechizaba.
Después de un tiempo en que pensaba todas estas cosas, me vino otra idea a la mente, y era la de si descendíamos de los israelitas. Yo había hallado en las Escrituras que los israelitas eran un pueblo especial para Dios, y por ello pensaba que si perteneciera a esta raza mi alma sería verdaderamente feliz. Anhelaba saber la res-puesta a esta pregunta, pero no se me ocurría la forma en que pudiera averiguarlo. Al fin se lo pregunté a mi padre, y me dijo que no, que no veníamos de los israelitas. Con ello mi espíritu decayó otra vez, y así permaneció. Todo estaba sucediendo cuando yo ni aún me daba cuenta del peligro y maldad del pecado. Nunca consideré que el pecado iba a condenarme, no importa la religión que siguiera, a menos que hallara a Cristo. Nunca pensé tan sólo sobre si esta Persona existía o no. Y de esta manera, el hombre yerra a ciegas, porque no sabe por dónde ir a la ciudad de Dios(Eclesiastés 10:15).
Pero un día sucedió que, entre los varios sermones, nuestro párroco predicó sobre el tema: «El día del Señor», y sobre lo malo que era quebrantarlo, fuera con trabajo o con juegos o de cualquier otra forma. La conciencia empezó a aguijonearme, y pensé que este sermón él lo había predicado a propósito, para mostrarme mi mal camino. Esta fue la primera vez que recuerdo en que me sentí culpable y agobiado, por lo menos en aquel momento, y cuando fui a casa al terminar el sermón me hallaba en una profunda depresión de espíritu.
Durante un poco esto me amargó todos los placeres acostumbrados, pero no duró mucho rato. Antes de la comida, una buena comida, las preocupaciones habían desaparecido de mi mente, y el corazón volvía a seguir su curso acostumbrado. ¡Oh, cuán contento estaba de haber podido apagar el fuego, para poder pecar más sin tener que preocuparme. Después de la comida eché el sermón de mi mente y volví con gran deleite a mis juegos y diversiones usuales los domingos por la tarde.
Pero aquel mismo día, yo estaba en medio de un juego de «gato» y había dado un golpe, y estaba a punto de dar el segundo, cuando una voz salió del cielo y me penetró en el alma y dijo:
«¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno?»
Me quedé en gran manera sorprendido, y dejando el juego de «gato» dirigí mi mirada al cielo. Me pareció que casi podía ver al Señor Jesús mirándome desde arriba con desagrado, como si me estuviera amenazando con algún terrible castigo por todas mis prácticas impías.
Apenas me había entrado esta idea en la mente cuando de repente esta conclusión se aferró a mi espíritu (pues mis pecados estaban de repente otra vez delante de ml): que habla sido un pecador tan grande que ahora ya era demasiado tarde para pensar en ir al cielo; porque Cristo no me perdonaría, ni perdonaría mis transgresiones. Entonces, mientras estaba pensando esto y temiendo que fuera verdad, sentí que mi corazón se hundía en el desespero y llegué a la conclusión de que era demasiado tarde; y así decidí que lo mismo daba seguir pecando. Decidí que sería un desgraciado si dejaba mis pecados y un desgraciado silos seguía; y si había de condenarme, después de todo, lo mismo daba condenarme por pocos pecados como por muchos.
Y así estaba en medio del juego, y delante de todos los otros, pero sin decirles nada. Una vez hube decidido esto me lancé otra vez al deporte; y recuerdo muy bien que el desespero se apoderó de mi alma y quedé persuadido de que nunca más podría ser feliz, excepto por la felicidad que pudiera sacar de mi pecado. El cielo estaba fu era de mi alcance -podía dejar de pensar en él-, por lo que sentí un creciente anhelo de llenarme a rebosar de pecado y gustar la dulzura del mismo. Procuré apresurarme a henchir mi vientre de sus manjares delicados, temiendo morir antes de satisfacer mis deseos, ya que esto era lo que más temía. Esto no me lo invento. Estos eran realmente mis deseos y los quería con todo mi corazón. Que el Señor en su misericordia inescrutable me perdone mis transgresiones. Mucho me temo que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos se dan cuenta. Han llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos porque han amado el pecado; por tanto «han de ir tras él» (Jeremías 2:25; 18:12).
Por ello fui tras el pecado, pero estaba desazonado, porque nunca parecía satisfacerme. Esto duró más o menos un mes. Entonces, un día, estando unto a la ventana delantera de un vecino, maldiciendo y jurando como tenía por costumbre, la mujer del vecino estaba dentro y me oyó. Aunque era una mujer suelta e impía, protestó de que yo jurara de aquella manera. Me dijo que ella, por dentro, estaba temblando al oírme. Que yo era el hombre más perverso y blasfemo que ella había conocido en toda su vida, y que al comportarme así descaminaba a toda la juventud del pueblo si se juntaban conmigo.
Esta reprimenda me dejó sin palabra y en secreto me dejó avergonzado. Allí me quedé con la cabeza gacha y deseando ser un niño pequeño y que mi padre me enseñara a hablar, sin este lenguaje desastrado. Pensé, estoy tan acostumbrado a él ahora, que es inútil intentar reformarme, porque nunca lo conseguiré. Pero -aunque no sé cómo sucedió a partir de entonces dejé de jurar, hasta el punto que yo mismo me asombraba de verlo. Cuando previamente soltaba una mala palabra antes de lo que iba a decir y otra después, ahora sin jurar, podía hablar mejor y de modo más agradable que antes. Pero en todo este tiempo no conocía a Jesucristo, ni abandoné mis juegos ni recreos.
Poco después de esto entré en compañía con un hombre que se decía ser cristiano. Este hombre hablaba de buena gana de las Escrituras y de cosas religiosas. Me gustaba lo que decía, y fui a buscar mi Biblia, hallé mucho placer leyéndola, especialmente parte histórica. Por lo que se refiere a las cartas de Pablo y otras partes de la Escritura como éstas, no podía entenderlas en lo más mínimo. Era ignorante de mi propia naturaleza y no conocía el deseo y la capacidad de Jesucristo para salvarnos.
De modo que empecé una reforma externa, tanto en mi habla como en mi conducta, y decidí procurar guardar los Diez Mandamientos, con miras a ir al cielo. Procuré hacerlo tanto como pude, y en aquellos tiempos estaba muy satisfecho de mí mismo. Pero, de vez en cuando, los quebrantaba, y esto hostigaba mi conciencia hasta el punto que apenas podía dormir. Luego me arrepentía y decía que lo sentía y prometía a Dios que seria mejor en adelante, y volvía a obtener a esperanza, porque pensaba en aquellos días que yo era agradable a Dios tanto como podía serlo cualquier otro hombre en Inglaterra.
Seguí así durante un año, y en todo este tiempo nuestros vecinos me tenían por muy piadoso y se maravillaban del gran cambio en mi-vida y mis actos. De veras, éste había sido un gran cambio, aunque yo no conocía a Cristo, ni su gracia, fe o esperanza; pero, tal como luego me he dado cuenta, si hubiera muerto entonces, mi situación habría sido espantosa.
Tal como decía, mis vecinos se asombraban de esta gran conversión de un blasfemo rebelde a un hombre de vida sobria y moral. Así que ahora empezaron a alabarme y a hablar bien de mí, en mi propia cara y detrás de mí. Ahora era un hombre honrado. Y cuán contento estaba cuando les oía decir estas cosas de mí, a pesar de que no era sino un pobre hipócrita con un barniz encima. Yo estaba orgulloso de mi piedad, y en realidad hacía todo lo que podía para que hablaran bien de mí. Y esto continuó un año o algo más.
He de decir ahora que para este tiempo me deleitaba mucho tañendo las campanas, en el campanario, pero mi conciencia tierna y me vino el pensamiento de dejar de hacerlo. Yo trataba de forzarme a dejarlo; pero mi mente lo deseaba, y así me iba a la aguja del campanario y miraba las campanas cuando tocaban, pero yo no me atrevía a tirar de las cuerdas. Yo mismo pensé que no debía hacer ni esto. Y empecé a pensar. ¿Qué pasaría si cayera una de las campanas? Por lo que me quedaba debajo de la viga central que cruzaba la estancia, debajo de las campanas, considerando que allí estaba seguro. Pero luego pensé: ¿Qué pasa si cae la campana al voltear y da contra la pared, rebota luego y me pilla, de todas maneras. Al pensar esto decidí quedarme a la puerta de entrada y así, caso de caer una campana, podía dar un salto detrás del muro y no me pasaría nada.
Después de esto iba a ver cómo tocaban, pero luego me vino la idea: ¿Qué pasa si cae la misma aguja entera? Esto me hizo temblar y ya no me atrevía a estar ni aun a la puerta, sino que ni me acercaba por temor que el mismo campanario se me cayera a la cabeza.
Otra cosa fue el baile. Tardé todo un año antes de poder dejar esto. Finalmente lo conseguí. Pero durante todo este tiempo, cuando pensaba que estaba guardando este mandamiento o el otro, o cuando hacía algo bueno, tenía el sentimiento placentero de que ahora Dios estaba complacido conmigo; y no creía que hubiera nadie en toda Inglaterra que pudiera agradar a Dios más que yo.
Pero, miserable de ml, que en todos estos años yo no conocía aún a Jesucristo y estaba es-forzándome por establecer mi propia justificación, y habría perecido sino hubiera tenido Dios misericordia de mí.
Entonces, un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, por cosa del trabajo; y en una de las calles de la ciudad llegué a un punto en que había tres o cuatro mujeres sentadas a la puerta, tomando el sol, y hablando de las cosas de Dios. Como ahora estaba dispuesto a escuchar esta conversación, me acerqué para oír lo que decían en aquel entonces yo tenía mucha labia para hablar de las cosas de religión, pero lo que decían se me escapó. Hablaban de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, y de que ahora estaban seguras de que hablan nacido como pecadoras sin salvación posible. Hablaban de la manera en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satán y se decían la una a la otra, cómo Dios las había ayudado.
Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia, y tenían tanta gracia en todo lo que decían, que ellas habían encontrado una especie de mundo distinto; que eran personas que no se podían comparar con los otros (Números 23:9).
Y mi corazón empezó a temblar, porque vi que todas mis ideas sobre religión y la salvación nunca habían tocado la cuestión del nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta que no sabia nada del consuelo y la promesa que esto podía dar, ni de lo engañoso y traicionero de mi perverso corazón. En cuanto a mis pensamientos malos secretos, ni tan sólo me había fijado en ellos; ni aun reconocía las tentaciones de Satán, y mucho menos tenía idea de cómo se podían resistir.
Después de haber escuchado bastante, y pensado sobre lo que estaban diciendo, me marché y seguí mi camino. Mi corazón estaba todavía con ellas, y se hallaba en gran manera afectado por sus palabras, porque había quedado convencido por ellas que yo no tenía lo que podía hacerme un hombre verdaderamente piadoso, y tenía el convencimiento que los que eran verdaderamente piadosos eran también felices y bienaventurados.
Así que tomé la decisión de ir allá y frecuentar la compañía de aquella pobre gente, porque no podía estar alejado de ellos; y cuanto más estaba con ellos, más comprendí la gravedad de mi condición. Recuerdo todavía claramente que había dos cosas que estaban sucediendo en mí, que me tenían muy sorprendido, especialmente, cuando consideraba lo ciego, ignorante e impío que habla sido antes. La primera de estas dos cosas era una gran ternura hacia los que me habían convencí de que todo lo que ellos me decían de la Biblia era verdad; lo otro, que mi mente iba revolviendo las cosas que me habían dicho y todas las otras cosas buenas que había oído o sobre las que habla leído.
Ahora mi mente era como una sanguijuela, succionando en una vena y repleta de sangre, pero todavía diciendo: «¡Dame! Dame!» (Proverbios 30:15). Estaba tan fija en la eternidad y las cosas del reino de los cielos -aunque yo no sabía mucho sobre ellas todavía- que ni el placer, ni las ganancias, ni la persuasión, ni las amenazas habría podido hacerme desprender de ellas. Lo digo con vergüenza, pero era la verdad, que me era tan imposible apartar mi mente del cielo entonces, y llevarla a la tierra, como antes había sido el apartarla de la tierra y llevarla al cielo.
Hay una cosa que tengo que decir ahora. Había un joven en nuestro pueblo con el cual yo tenía más amistad que con nadie; pero era terriblemente malvado, con sus blasfemias, juramentos, tratos con rameras; así que dejé, por completo, de ir con él. Al cabo de unos tres meses o encontré por la carretera y le pregunté qué tal seguía. Su respuesta fue una bocanada de maldiciones y me dijo que estaba bien. «Pero, Harrey, le contesté, ¿por qué juras y blasfemas de esta manera? Qué será de ti el día que mueras en estas condiciones? El me respondió con gran ira: ¿Qué compañía podría tener el demonio si no fuera con individuos como yo?
Durante todo este período tenía un compañero varios libros de los «ranters» (secta religiosa de aquel tiempo), que eran tenidos en gran estima por varios antiguos cristianos que yo conocía. Leí algunos de estos libros pero me fue imposible sacar mucho de ellos; eso pensé por lo menos, y viendo que no podía juzgar de si eran buenos o malos, oraba fervientemente y decía:
«¡Oh, Señor, soy un necio, incapaz de distinguir la verdad del error! Señor, no me dejes en mi ceguera. No permitas que apruebe o rechace erróneamente esta doctrina. Si es de Dios, que no la desprecie, y si es del diablo, que no la abrace. Señor, pongo mi alma a tus pies respecto a este asunto. No permitas que me engañe, te pido humildemente. »
Durante todo este periodo tenía un compañero espiritual muy íntimo, y era el hombre pobre del cual hablé antes. Pero, para este tiempo, se había hecho un «ranter» y se entregó a toda clase de pecado; negaba que hubiera Dios, ángel o espíritu y se reía de todos mis esfuerzos para que él se mantuviera sobrio. Cuando reprendía su maldad se reía más aún y me decía que había puesto a prueba todas las religiones y que nunca había dado en lo recto hasta entonces. Así que me alejé de estos principios malditos y fui extraño para él, tanto como antes había sido su amigo.
Este hombre no era mi única tentación, porque, debido a mi trabajo, tenía que viajar con frecuencia por el país, y así me encontraba con muchas clases de personas, las cuales, aunque anteriormente habían sido muy estrictos en asuntos religiosos, se habían descarriado por causa de los «ranters». Me hablaban de todas las cosas malas que hacían a escondidas. Porque ellos decían que habían llegado a ser perfectos, y que por tanto podían hacer todo lo que querían, ¡y que al hacerlo no pecaban! Estas eran tentaciones terribles para ml, muy apropiadas para mis concupiscencias, pues era todavía un joven. Dios, que me había designado para cosas mejores, me guardaba en el temor de su nombre y no permitió que aceptara sus malvados principios. Bendito sea Dios que puso en mi corazón el clamar a El para que me guardara y me dirigiera y me hiciera desconfiar de mi propia sabiduría; porque he visto los resultados de la oración hasta el tiempo presente, en el hecho de que me ha preservado no sólo en estas áreas en particular, sino en las que han ido apareciendo más adelante.
La Biblia fue preciosa para mí en aquellos días, y empecé a mirarla con nuevos ojos. Las cartas del apóstol las encontraba muy dulces especialmente. Me parecía que nunca dejaba enteramente la Biblia sino que siempre estaba leyéndola o pensando en ella. Mientras estaba leyendo llegué a este pasaje: «Pero a cada uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe» (1 Corintios 12:8,9). Sabía ahora, naturalmente, que esto se refería a una clase extraordinaria de fe; p ero en aquel tiempo, yo creía que se trataba de la fe ordinaria que tenían los otros cristianos. Pensé esto bastante tiempo, y no podía decidir qué hacer. Algunas veces ponía en duda que yo tuviera fe en absoluto, pero no quería llegar a la conclusión de que no tenía ninguna; porque si lo hacía, sería echado para siempre e a presencia de Dios.
Decidí que, aunque todavía era un ignorante y necio, y no poseía estos dones benditos del conocimiento y la comprensión que tenían otras personas, no por esto estaba sin fe por completo, aunque no sabía exactamente lo que era fe. Porque me había sido mostrado (por parte de Satán, según luego he descubierto), que los que deciden que no tienen fe ya no tienen esperanza.
Así que no estaba dispuesto a admitir para mí mismo cuál era el verdadero estado de mi alma.
Pero Dios no permitió que tratara de curarme a mí mismo y que con ello destruyera mi alma. Me hizo seguir escudriñando hasta que supe de cierto si tenía realmente fe o no. Y siempre habían estado recorriendo por mi mente estas preguntas: «¿Carezco realmente de fe? ¿«Cómo puedo decir si tengo fe o no?» Vi claramente que si no tuviera ninguna perecería para siempre.
Así que, al fin, me enfrenté con esta cuestión directamente y estaba dispuesto a ponerme a prueba sobre si tenía fe o no. Pero era tan ignorante que ni aun podía empezar a averiguarlo, de la misma manera que no habría sabido cómo hacer un trabajo que no hubiera visto hacer a nadie antes, ni aun hubiera pensado en él.
Hasta aquel momento no había hablado con nadie sobre esto, sino que había pensado en ello yo, solamente. Mientras estaba tratando de pensar cómo empezar, el tentador vino con toda clase de mentiras, diciéndome que no había manera en que yo pudiera saber si tenía fe hasta que hubiera tratado de hacer algunos milagros, y me hizo pensar en las Escrituras que parecen mostrar que esta idea es lógica. Un día, mientras estaba andando entre las ciudades de Elstow y Bedford, me vino ardiente la tentación de probar de hacer un milagro, para ver si tenía fe. El milagro consistía en que dijera a uno de los charcos del camino que se secara y que en otro paraje seco, apareciera un charco. Pero en el momento que iba a pronunciar las palabras, se me ocurrió la idea de que sería mejor que fuera a un seto cercano y orara a Dios para que me hiciera capaz de hacerlo. Pero cuando hube decidido orar, me vino la idea terrible de que si orara y lo intentara, y no sucediera nada, sería claro que no tenía fe, y por tanto estaría irremisiblemente perdido. Así que decidí que no forzarla las cosas y que esperaría un poco más antes de intentarlo.
Con ello me quedé desconcertado respecto a lo que tenía que pensar, porque si sólo los que eran capaces de obrar milagros así tenían fe, no era muy probable que y o la tuviera nunca; y por ello me quedé enredado en la tentación del diablo y mi propia ignorancia, y estaba tan perplejo que, simplemente, no sabía qué hacer.
Fue para este tiempo que tuve una especie de visión del maravilloso estado de felicidad en que se hallaban aquella gente humilde de Bedford. Me pare ció entonces como si ellos estuvieran en el lado de la solana de una alta montaña, solazándose en un sol radiante; mientras que yo me hallaba en la umbría, tiritando por el viento helado, la nieve y las nubes que me rodeaban. Me pareció como si hubiera entre ellos y yo un alto muro que nos separara. ¡Cuánto quería ir yo al otro lado del muro, para poder gozarme también del calor del sol, como hacían ellos!
Una y otra vez procuré cruzar a través de este muro, pero durante mucho tiempo no pude descubrir ninguna abertura, hasta que por fin hallé una pequeña puerta. Intenté cruzaría, pero era tan estrecha que todos mis esfuerzos para hacerlo fueron vanos. Al fin, después de una gran lucha, pude hacer pasar la cabeza, y luego, estrujándome, metí los hombros, y al fin todo el cuerpo. Entonces me quedé contento y me fui y me senté en medio de ellos y me quedé consolado por la luz y el calor radiante del sol que les daba a ellos también.
La montaña era la Iglesia del Dios vivo. El sol que brillaba sobre ella era el resplandor de la faz misericordiosa de Dios. El muro era la Biblia que separaba a los cristianos del mundo. La puerta era Jesucristo, que es el camino a Dios, el Padre (Mateo 7:14; Juan 14:6). El hecho de que la puerta fuera tan estrecha que apenas pudiera entrar me mostraba que nadie puede entrar en esta vida sino aquel que tiene un verdadero e intenso deseo y deja al mundo malvado tras él. Porque no hay lugar aquí sino para el alma y el cuerpo, y no lo hay para el alma, el cuerpo y la carga de pecado.
Esta visión y su significado se proyectó sobre mi espíritu durante muchos días, durante los cuales vi en qué triste y solitaria condición me hallaba. Con todo, al mismo tiempo, iba orando mucho, tanto en mi casa como en el trabajo. Tanto en mi casa como en el campo, elevaba mi corazón a Dios, repitiendo el clamor de David en el Salmo 25: «Sácame de mis congojas» (v. 17), porque todavía no sabia lo que tenía que hacer.
No podía todavía empezar a tener ninguna seguridad de que tenía fe en Cristo, sino que de nuevo vinieron las dudas sobre la posibilidad de mi futura bienaventuranza. ¿Me hallaba yo entre los elegidos? ¿Había pasado ya para mí el día de la gracia?
Estas dos preguntas me preocupaban sobre-manera. Estaba decidido a hallar mi camino al cielo y a la gloria; y con todo la cuestión de la elección me desanimaba terriblemente, y a veces me parecía como si toda la fuerza de mi cuerpo me hubiera sido quitada por la fuerza y poder de esta terrible cuestión. Había un pasaje de la Escritura, en especial, que aplastaba todas mis esperanzas: «Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión» (Romanos 9:16).
No sabía qué hacer con este pasaje de la Escritura, porque veía claramente que a menos que Dios me hubiera escogido como uno de los que habían de recibir misericordia, podía esperar y desear y esforzarme hasta que se me partiera el corazón, pero no me serviría de nada. De modo que seguía preguntándome: ¿Cómo puedo averiguar si soy un elegido? ¿Qué pasa si no lo soy? ¡Oh, Señor!, pensaba, ¿qué pasa si no estoy entre los elegidos? «Probablemente no estás», me decía el tentador.
« Pero es posible que esté», pensaba. «Bien», decía Satán. «Ya puedes descartarlo. Si no eres uno de los elegidos de Dios, no hay esperanza de que puedas ser salvo, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión».
Estaba sin saber qué pensar o hacer sobre estas cosas, no sabiendo cómo hallar la respuesta. De hecho, no me daba cuenta de que era Satán que me estaba tentando sino que pensaba que era mi pensar sincero que me había llevado a esta cuestión. Estaba perfectamente de acuerdo con la idea de que sólo los elegidos tendrían vida eterna; la cuestión para mi era saber si yo era uno de ellos.
Y así durante varios días estaba en medio de la mayor perplejidad y con frecuencia a punto de dejarlo todo. Pero, un día, después de muchas semanas de depresión sobre esta materia, cuando ya estaba al final de toda esperanza de alcanzar nunca la vida, me pasó por la mente una simple frase: «Mira a las generaciones antiguas y considera: ¿hubo alguno que confiara en el Señor y que fuera confundido? »
Esto dio mucho ánimo a mi alma. En el mismo instante se me hizo claro que si empezaba por el Génesis y leía hasta el Apocalipsis, no encontraría una sola persona que hubiera confiado en el Señor y que hubiera sido rechazada. Así que fui a la Biblia y miré por si había alguno, porque sabía que la Biblia sin duda me lo diría. Fue de mucho aliento y consuelo ara mi espíritu, como si realmente estuviera hablando conmigo.
Miré por todas partes, pero no pude encontrar ningún versículo que lo dijera. Luego, por primera vez, lo pregunté a un buen hombre y luego a otro, si sabían dónde podía ser encontrada esta frase en la Biblia, pero no conocían ningún sitio en que estuviera. Me preguntaba por qué esta frase había venido a mi modo tan súbito, con tanto consuelo y se había quedado conmigo, y con todo nadie podía encontrarla, pero yo no dudaba que estaba en la Biblia. Estuve mirando durante casi un año y todavía no había encontrado el lugar, hasta que al fin la encontré en uno de los libros apócrifos: Eclesiástico 2:11. al principio esto me molestó considerablemente, porque no estaba en la misma Biblia; pero como esta frase era un sumario de muchas promesas que están realmente en la Biblia, decidí que mi deber era tener consolación de ella. Y bendije a Dios por haber venido a esta conclusión, por haberme ayudado tanto, y que esta afirmación particular todavía brillara delante de mi rostro.
Fue después de esto que me asaltaron otras dudas. ¿Cómo sabía que el día de la gracia no había pasado ya? Puedo recordar que un día estaba andando en el campo y pensando sobre esto. El tentador agravó mi turbación diciéndome que esta buena gente de Bedford eran ya convertidos, Que ellos eran los únicos a quienes Dios había salvado en esta parte, porque éstos habían recibido la bendición antes que yo llegara.
Esto me causó una gran desazón, porque yo pensé que ésta era probablemente la situación. Me sentía aplastado por la idea de los largos años que habla pasado en el pecado y a menudo gritaba: «¡Oh, si hubiera escuchado antes!» ¡Si me hubiera entregado a Dios hace siete años! Me hacia enojar conmigo mismo el pensar que hubiera sido tan insensato al pasar el tiempo en cosas triviales hasta que mi alma y el cielo se me habían escapado.
Después de mucho tiempo, apenas podía funcionar a causa de este temor. Mientras estaba andando un día, y estaba aproximadamente cerca del lugar en que había recibido la otra consolación y estímulo, me vinieron a la mente estas palabras: «Fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.» Y, «aún hay lugar» (Lucas 14:23, 23). Estas palabras «aún hay lugar» eran tan dulces para mí porque verdaderamente pensé que el Señor Jesús estaba pensando en mí cuando lo dijo y que El sabía que llegaría el tiempo en que estaría lleno de miedo de que no hubiera lugar para mi en su Reino. Y así dijo esta palabra y la dejó registrada para que yo pudiera hallarla y recibir ayuda de ella en contra de esta vil tentación. Esto es lo que creía plenamente en aquel entonces.
Seguí durante mucho tiempo bajo la luz e inspirado por el ánimo de estas palabras, que me eran e especial consuelo cuando pensaba que el Señor Jesús las había dicho a propósito para mi.
Después de esto hubo abundantes tentaciones para regresar al pecado: tentaciones de Satán, de mi propio corazón, y de mis amigos infieles. Pero doy gracias a Dios que fueron mantenidas a distancia por una clara comprensión de la muerte y del día d el juicio, que siempre estaban delante de mí. Incluso pensaba con frecuencia en Nabucodonosor, a quien Dios había dado tanto, y que, con todo, pensaba yo, aunque este gran hombre lo hubiera tenido todo en el mundo, una sola hora de fuego del infierno se lo habría hecho olvidar todo. Este pensamiento fue para mi de mucha ayuda.
Hacia este tiempo noté algo en la Biblia que me interesó sobre los animales que eran llamados inmundos y limpios bajo las leyes mosaicas. Pensé que estos animales eran tipos aplicables a los hombres: los animales limpios eran tipos de los hijos de Dios; los inmundos, lo eran de los hijos del maligno. Cuando leía que los animales limpios «rumiaban», yo pensaba que esto significaba que eran alimentados por la Palabra de Dios. También al ver lo que dice de la pezuña «hendida» decidí que esto significaba que si hemos de ser salvos hemos de separarnos, dividirnos, de los caminos de los impíos. Cuando seguí leyendo noté que si «rumiamos» como hace la liebre, pero «andamos», somos inmundos. O sí tenemos la pezuña hendida como el cerdo, pero no «rumiamos», como las ovejas rumian, somos inmundos. Pensé que la liebre era un tipo de aquellos que hablan de la Palabra, pero que «andan» en los caminos del pecado; que el cerdo es la persona que se separa del pecado externo, pero no tiene todavía la Palabra de fe, sin la cual no hay salvación, por devota que sea la persona (Deuteronomio 14). Hallé, leyendo la Palabra, que los que han de ser glorificados con Cristo en el otro mundo han de ser llamados por El aquí. Han de conocer los consuelos de su Espíritu aquí abajo, como una preparación para el futuro descanso en la casa de gloria que es el cielo arriba.
Y por ello estaba nuevamente trastornado, no sabiendo qué hacer, porque temía que yo no estaba entre los que habían sido llamados. Si no había sido llamado, pensé, ¿quién puede ayudarme? Pero ahora empezaron a gustarme estas palabras que dijo Jesús sobre un cristiano que era llamado, cuando dijo a uno: «Sígueme», y a otro: «Ven en pos de mí.» Y, oh ¡cuánto deseaba que El me lo dijera también! ¡Cuán alegremente habría yo acudido!
No puedo expresar en palabras mis anhelos y mis clamores a Cristo para que me llamara. Esto siguió durante bastante tiempo; anhelaba convertirme a Jesucristo, y podía ver que el convertirme me pondría en un estado tan glorioso que no podría nunca más estar contento sin participar en él. Si pudiera haber sido conseguido con oro, habría dado por ello todo lo que tenía. Y si hubiera tenido todo el mundo, habría dado diez mil veces el mundo para poder tenerlo, para que mi alma pudiera ser convertida.
Y ahora, ¡cuán hermosos a mis ojos eran todos aquellos a quienes consideraba como convertidos! Brillaban y andaban como personas que llevaban consigo un toque del cielo en ellos. Podía ver que la heredad que les había tocado era hermosa (Salmo 16:6).
El versículo que me hacía encoger el alma era uno de San Marcos referente a Cristo: «Subió al monte, y llamó junto a sí a los que El quiso; y vinieron a El» (Marcos 3:13).
Este pasaje me hacía desmayar de temor, y con todo enardecía mi alma. Temía que Cristo no se hubiera fijado en mí o que yo no le hubiera gustado, porque dice que sólo «a los que El quiso». Pero la gran gloria de aquellos que son llamados por Jesús sin desear: «¡Ojalá que yo hubiera estado en su lugar; ojalá que yo hubiera nacido siendo Pedro o Juan. Ojalá que yo hubiera estado allí y le hubiera oído cuando los llamaba. Cómo habría gritado: «¡Oh, Señor, llámame a mí también!"» Pero yo temía que El no lo hubiera hecho.
Y el Señor me dejó ir de esta manera durante muchos meses y no me mostró nada más, ni que yo había llamado ni que iba a ser llamado más adelante. Pero al fin, después de haber pasado mucho tiempo y de muchos gemidos a Dios, vino por fin esta idea: «Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sión» (Joel 3:21). Estas palabras sentí que me eran enviadas para confortarme y para que siguiera esperando en Dios y parecían decir que si yo no me había convertido todavía, llegaría un día en que lo sería.
Fue para este tiempo que empecé a decir a aquella gente humilde de Bedford cuál era mi situación. Cuando lo supieron hablaron a Mr. Gifford acerca de mí y el vino y hablé con él y me pareció que él tenía esperanza para mi, aunque yo veía poco motivo realmente para que la hubiera. Me invitó a su casa, donde pude oírle hablar, con otros, acerca de la manera en que Dios había obrado en sus almas. Pero de todo esto todavía no recibí ninguna certidumbre, y a partir de aquel tiempo empecé a ver más claramente la terrible condición de mi corazón malvado. Ahora empecé a reconocer pecados y malos pensamientos dentro de mí que no habla reconocido antes. Entretanto, mi deseo del cielo y de la vida eterna empezó a diluirse, y hallé que, aunque mi alma estaba anhelante de Dios, empezaba a sentir deseos por cosas frívolas y banales.
Ahora, pensé, aún me vuelvo peor; ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Así que me sentí terriblemente desanimado. No creí que Cristo me amara. No podía verle, sentirle, ni gozar de ninguna de sus cosas. Iba siendo arrastrado por la tempestad y mi corazón quería ser inmundo.
Algunas veces explicaba mi condición a la de Dios y ellos sentían piedad por mí y me hablaban de sus promesas; pero era como si me hubieran dicho que alcanzara el sol con la mano el que me dijeran que confiara en estas promesas, porque todo mi sentimiento y sentido era en contra de ellos. Vi que tenía un corazón que insistía en el pecado; y que por tanto, tenía que ser condenado.
He pensado muchas veces, después, que era algo así como el muchacho a quien su padre trajo a Cristo, y que cuando estaban camino hacia El, el diablo lo derribó al suelo y se revolcaba echando espumarajos (Marcos 9:42).
En aquellos días con frecuencia me daba cuenta que mi corazón estaba tan cerrado contra el Señor y su Palabra que era como si yo tuviera mi propio hombro arrimado contra la puerta empujando desde dentro para que El no pudiera entrar, mientras estaba clamando con amargos suspiros: «¡Quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro!» (Salmo 107:16.) Y otras veces parecía que venía una palabra de paz del Señor: «Yo te ceñí, aunque tú no me conociste» (Isaías 45:5).
Pero, por otra parte, nunca he tenido más tierna la conciencia contra el pecado, y me escocía todo toque de mal. Apenas podía hablar por temor de decir algo equivocado. Me hallaba en una ciénaga que me engullía por poco que me moviera y me parecía que había sido abandonado allí por Dios y por Cristo y el Espíritu y todas las cosas buenas.
Pero noté esto, que aunque había sido un gran pecador antes de volverme a Dios, con todo, Dios nunca parecía haberme acusado por los pecados que había cometido cuando era ignorante. El me mostró, sin embargo, que estaba perdido si no tenía vida, a causa e los pecados que había hecho. Entendía perfectamente bien que necesitaba ser presentado sin mácula delante de Dios y que esto sólo lo podía hacer Jesucristo.
Pero había nacido en el pecado y la contaminación, ésta era mi gran desgracia y aflicción. Me sentía más despreciable a mis propios ojos que un sapo, y tenía la impresión que lo mismo podía decirse a los ojos de Dios. Podía ver que el pecado y la corrupción procedían de mi corazón de modo tan natural como el agua borbotea de un manantial. Y aunque todos los demás tenían un corazón mejor que el mío, y que ninguno, excepto el diablo mismo, Podía igualarse a mi en cuanto a la maldad interna y la contaminación de la mente. Y así caí otra vez en la más profunda desesperación debido a mi ruindad, porque llegué a a conclusión de que esta condición en que me encontraba no podía existir en mí si estuviera en estado de gracia. Sin duda he sido abandonado por Dios y entregado al diablo, pensé. Y así continué durante varios años.
Durante todo este período habla dos cosas que me hacían pensar. La primera era contemplar ancianos persiguiendo las cosas de esta vida, como si tuvieran que vivir para siempre; la otra, ver a los cristianos aplastados por pérdidas externas, como el marido, la esposa o un hijo. Señor, pensaba, si han trabajado tanto y han tenido que derramar tantas lágrimas por las cosas de esta vida presente, ¿cómo voy a recibir compasión y van a orar por mi, para mi alma que muere, mi alma que está siendo condenada? Si mi alma estuviera en buenas condiciones y estuviera seguro de ellos, oh, cuán rico me consideraría y bienaventurado, con sólo pan y agua. Contaría éstas como aflicciones insignificantes y las llevaría como cargas pequeñas, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede Y aunque me hallaba tan turbado al comprender mi maldad, tenía miedo de perder este sentimiento de culpa; porque consideraba que a menos que la culpa sea quitada de la manera apropiada esto es, por medio de la sangre de Cristo una persona se va volviendo peor, porque ya no se siente agobiado por su pecado. Y así, siempre que sentía desaparecer este sentimiento de pecado, me esforzaba otra vez para recobrarlo, pensando en el castigo del pecado en el infierno. Clamaba: «Señor, no permitas que desaparezca este sentimiento de culpa, excepto si ha de ser por medio de la sangre de Cristo y la aplicación de tu misericordia por medio de El a mi alma», porque el versículo de la Biblia «sin derramamiento de sangre no se hace remisión» (Hebreos 9:22) se hallaba siempre delante de mí. Lo que más me asustaba era que había visto algunas personas que, cuando estaban heridas en la conciencia, lloraban y oraban, pero que cuando se sentían aliviadas de su aflicción -no perdonadas de su pecado no parecía que se preocuparan de la forma en que habían perdido sus sentimientos de culpa, con tal que no estuvieran en su mente Y como que se habían librado de ellos de una manera falsa, se habían vuelto más duros y más ciegos y más malvados que antes. Me daba miedo y me hacían suplicar a Dios que no me ocurriera lo mismo.
Y ahora me apenaba el que Dios me hubiera hecho, porque temía que había sido echado, y contado entre los no convertidos, las más tristes de todas las criaturas.
No pensaba que me fuera posible nunca tener bastante bondad en el corazón, ni aun agradecer a Dios que me hubiera hecho un hombre, aunque sabía que un hombre es la más noble de todas las criaturas, pues el pecado la ha hecho la más baja. Hubiera estado contento siendo una de las bestias, aves y peces, porque no tenían una naturaleza pecaminosa y no estaba sometidos a la ira de Dios, por lo que nunca irían al fuego del infierno después de la muerte.
Pero al fin llegó la hora de solaz y consolación. Que un sermón sobre un versículo del Cantar de los Cantares (4:1): « ¡Cuán hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa eres!» De este texto el predicador sacó las siguientes conclusiones: (1) Que la Iglesia, y por tanto toda alma salvada, es el objeto del amor de Cristo. (2) El amor de Cristo no necesita causa externa. (3) El amor de Cristo ha sido aborrecido por el mundo. (4) El amor de Cristo continúa cuando aquellos a quienes ama están bajo tentación y aparente destrucción. (5) El amor de Cristo permanece hasta el fin.
Fue sólo cuando llegó al cuarto punto que yo obtuve algo del sermón. Dijo el predicador que el alma salvada sigue siendo el amor de Cristo, aun cuando esté tentada y desolada, y así la pobre alma tentada necesita sólo recordar estas palabras: «amor mío».
De vuelta a casa, seguí pensando en estas cosas y recuerdo muy bien que dije en mi corazón: «¿Para qué sirve pensar sobre estas dos palabras? Pero apenas había pasado esta pregunta por mi mente que las dos palabras empezaron a arder en mi espíritu. «Tú eres mi amor», siguió diciéndome algo dentro de mí y debe haberlo repetido por lo menos veinte veces. A medida que estas palabras continuaban, se hicieron más fuertes y más cálidas y empezaron a hacerme mirar hacia arriba; pero yo estaba todavía entre la esperanza y el temor y repliqué en mi corazón: «Pero, ¿es verdad? ¿Es verdad?» Y entonces vinieron estas palabras a mi mente: «No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión» (Hechos 12:9).
Entonces empecé a recibir unas palabras que sonaban gozosamente en mi corazón: «Tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor.» Y ahora al fin mi corazón está lleno de consuelo y de esperanza, y ahora podía creer que mis pecados serían perdonados. Sí, yo había sido ahora recibido por el amor y la misericordia de Dios hasta el punto que me preguntaba cómo podría contenerla hasta que llegara a casa. Sen-ti que podría haber hablado de este amor y esta misericordia hasta a los mismos cuervos que estaban posados o revoloteaban sobre la tierra recién arada a la vera del camino si ellos hubieran sido capaces de entenderme. Y así, dije a mi alma, con mucha alegría, estoy seguro de que nunca olvidaré esta experiencia, aunque viva cuarenta años más. Pero, ¡ay!, dentro de menos de cuarenta días ya empezaba a ponerlo todo en duda otra vez.
Sin embargo, había ocasiones en que recibía ayuda al creer que ésta había sido una verdadera manifestación de gracia para mi alma, aunque había perdido gran parte del sentimiento. Fue después de una o dos semanas de esto que empecé a pensar mucho sobre el pasaje: «Simón, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo» (Lucas 22:31). Algunas veces esto resonaba tan claro dentro de mí que recuerdo que una vez me volví pensando que alguien me estaba hablando desde cierta distancia. Al recordarlo ahora, creo que esta palabra me vino para estimularme a la oración y a la vigilancia, y para decirme que se avecinaba en dirección hacia mí una nube y una tormenta, pero yo no lo entendía.
Y silo recuerdo bien, esta vez que llamó tan fuerte, fue la última vez que la oí. Y todavía puedo oír estas palabras: «Simón, Simón», que resonaban en mis oídos. Aunque no era mi nombre, me hizo volverme, para mirar, creyendo que el que estaba llamando me llamaba a mi.
Pero yo era tan necio e ignorante que no entendía la razón por la que sucedía todo esto, aunque muy pronto pude vislumbrar que era enviada desde el cielo como una llama a ara despertarme y para que me preparara para lo que estaba viniendo. Pero entonces sólo me devanaba los sesos para saber de qué se trataba.
Un mes después llegó «la gran tempestad» y me dejó veinte veces más magullado que todo lo que me habla sucedido antes. Vino solapadamente, primero de un lado, luego de otro. Primero me fue quitado el solaz y las tinieblas me oprimieron. Después de esto llegaron oleadas de blasfemias contra Dios y Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu, y que me dejaban en plena confusión y atontado. Estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas en mí mismo contra la misma esencia de Dios y su único y amado Hijo, sobre si había realmente un Dios o Cristo, o si las Sagradas Escrituras no eran sino fábulas y patrañas y no la pura y santa Palabra de Dios.
El tentador me dio firme también con esta pregunta: «¿Cómo puedes decir que los turcos no tienes unas Escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador como nosotros las tenemos para probar que lo es Jesús? Era posible pensar que hubiera decenas de millares en muchos países y reinos que estaban sin el conocimiento del camino recto al cielo (si es que había cielo) y que nosotros los que vivíamos en un rinconcito de la tierra fuéramos los únicos bendecidos por este conocimiento? Todo el mundo cree que su propia religión es la recta, sea judío o mahometano o pagano, y ¿y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras era simplemente nuestra imaginación?
Algunas veces intentaba disputar con estos pensamientos y pensar algunas de las cosas que el bendito apóstol Pablo había dicho en contra de ellas. Pero los pensamientos de Pablo eran tragados por los mismos argumentos que había dentro de mí. Porque aunque damos tanta importancia a las palabras de Pablo y a él mismo, ¿cómo podía y o negar que hubiera sido un hombre muy sutil y astuto, o que pudiera haber estado engañado, o incluso que a propósito hubiera tratado de descarriar perder a los demás?
Estas sugerencias se apoderaron de mi espíritu por su castidad, continuidad y vigor. No sentía nada más sino estas ideas de la mañana a la noche, y concluí que Dios estaba airado contra mi alma y me había entregado a ellas para que me arrastraran como un poderoso torbellino
Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos, porque daban un mal sabor a mi espíritu. Pero estos pensamientos esperanzados pronto eran ahogados. Con frecuencia comprendía a mi alma empezando de repente contra Dios, o Cristo su Hijo, o contra las Escrituras.
Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio. Y en otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco, y que en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando oía hablar de él, me venía a la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo, que se disparaba como un rayo en contra de El desde mi corazón.
Estas cosas me hundieron en una desesperación profunda, porque llegué a la conclusión de que no podían hallarse en alguien que amara a Dios. Y con frecuencia me comparaba a un niño que había sido secuestrado y llevado lejos de los suyos y de su tierra, chillando y coceando. Yo coceaba y chillaba y clamaba y con todo, era llevado en volandas por la tentación que me arrastraba consigo. Pensé también en Saúl y el espíritu maligno que lo poseía, y temía en gran manera que mi condición fuera como la suya (1.' Samuel 16:14).
Durante estos días, cuando oía a otros que hablaban del pecado contra el Espíritu Santo, el tentador me hacía desear cometer este pecado, y quería tanto cometerlo que no creía poder tener descanso hasta haberlo hecho. Si este pecado consistía en decir alguna palabra contra el Espíritu Santo, entonces mi boca estaba dispuesta a decir esta palabra, tanto si quería dejarla como si no. La tentación era tan grande que con frecuencia oprimía mis labios o me empujaba las mandíbulas con las manos para que la boca no se abriera; en otras ocasiones metía mi cara en charcos de fango, para que la boca no dijera nada.
Y otra vez sentía que todo lo que Dios había hecho era mejor de lo que era yo. De buena gana habría trocado mi vida por la de un perro o un caballo. Estos no tienen almas que puedan parecer como la mía iba a hacerlo, y añadido a toda mi pena, no sentía ya el deseo de ser librado. Y este pasaje de la Escritura, rasgaba mi alma de parte a parte en medio de estas otras locuras: «Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados» (Isaías 57:20-21). Ahora mi corazón estaba sobremanera endurecido. No podía llorar ni deseaba hacerlo. Los otros podían lamentar sus pecados y podían regocijarse y bendecir a Dios por Jesucristo; los otros podían hablar con calma de la palabra de Dios; yo sólo era arrebatado por la tormenta, y no podía escapar de ella.
Esta tentación duró aproximadamente un año y durante todo este tiempo tuve que renunciar a leer la Biblia y a orar, porque era entonces que me sentía más afligido por todas estas blasfemias. Había palabras repentinas que ponían en duda todo lo que leía. O bien, mi mente se sentía privada como de un tirón de todo lo leído, para que no pudiera recordarlo, ni aun una frase que acabara de completar.
Estaba afligido en gran manera cuando intentaba leer durante este periodo. Algunas veces sentía a Satán detrás de mí, tirándome del vestido. Continuamente me asediaba a la hora de la oración con «venga, rápido, termina de una vez, ya dura demasiado, déjalo». Algunas veces introducía en mi mente sus pensamientos malvados; por ejemplo, de que tenía que orar a él.
Y cuando mis pensamientos iban de un lado a otro y y o trataba de concentrarlos en Dios, entonces el tentador con gran fuerza ponía ante mi corazón y fantasía la forma de un arbusto o de un toro, para que orara a alguna de estas formas. Y conseguía apoderarse de mi mente de tal forma que no podía pensar en nada más, y no podía orar sino a ellos.
Sin embargo, había ocasiones, también, en que tenía fuertes sentimientos de la presencia de Dios y de la realidad y verdad de su Evangelio. En estas ocasiones, mi corazón se vertía en gemidos inexpresados. Mi alma entera se hallaba en cada palabra. Gritaba con lanzazos de dolor en mi corazón para que Dios tuviera misericordia de mi, pero no servía de nada. Pensaba entonces que Dios meramente se burlaba de estas oraciones diciendo mientras los ángeles santos escuchaban: «Este desgraciado me importuna como si yo no tuviera nada más que hacer con mi misericordia que dársela a un sujeto así. ¡Ay, pobre alma, cuán engañada estás! No es para individuos como tú el favor del Altísimo.»
Entonces venía el tentador también con palabras de desánimo, como éstas: «Tú estás muy angustiado pidiendo misericordia, pero yo voy a calmarte. Este estado mental no va a durar siempre, sabes. Ha habido muchos otros tan fervorosos como tú, pero yo he apagado su celo.» Entonces me ponía delante el nombre de alguno que había caldo, y yo temía que iba a hacerlo también. Estaba contento cuando venían estas ideas a mi mente, porque yo me decía que ellas me mantendrían vigilante y alerta. Pero Satán me replicaba: «Yo soy demasiado listo para que puedas contrarrestarme. Voy a enfriarte tan poco a poco que no lo notes. Y ¿qué me importa a mí si tardo siete años en enfriar tu corazón si lo consigo al final? Te voy a mecer como a un niño ha hasta que te duermas. Lo haré con tiento, y serás mío al fin. Aunque ahora te sientas lleno de celo, iré apagando el fuego. Serás frío antes de poco.»
Estas ideas me ponían en un terrible estado de ánimo, porque sabía que no estaba preparado para morir ahora, y temía que cuanto más viviera peor me encontraría. Había ocasiones en que lo olvidaba todo, incluso el recuerdo del mal del pecado, el valor del cielo y le necesidad que tenía de ser lavado por la sangre de Cristo. Le daba gracias a Jesucristo de que estas cosas no me hicieron cesar mi clamor a Dios, sino que lo hacían aumentar. Después de un tiempo, vino una palabra buena a mi mente: «Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor» (Romanos 8:38, 39). De modo que el vivir una larga vida no me destruiría ni seria causa de que perdiera el cielo.
Llegó otra ayuda durante esta tentación, aunque era un apoyo del que dudaba, y se hallaba en Jeremías capítulo 3: donde dice que, aunque hayamos hablado y hecho mal delante de Dios, podemos clamar a El: «Padre mío, tú eres el guía de mi juventud», y podemos regresar a El.
Y en otra ocasión tuve las dulces palabras de 2 Corintios 5:21: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.» Recuerdo un día en que estaba sentado en la casa de un vecino, muy triste al pensar en mis muchas blasfemias, y estaba diciéndome: «¿Cómo es posible que alguien tan vil como yo pueda heredar la vida eterna?» Cuando de repente oí estas palabras: «¿Qué, pues, diremos a esto?» (Romanos 8:31). Esto también me ayudó: «Porque yo vivo, y vosotros también viviréis» (Juan 14:19). Pero estas palabras eran indicaciones y pequeñas visitas. aun cuando eran muy dulces cuando estaban presentes, nunca duraban mucho. Al poco ya hablan desaparecido.
Pero después el Señor me mostró de modo más pleno su gracia. No sólo me libró de la culpa que yacía sobre mi conciencia a causa de estas blasfemias, sino que también quitó la tentación, y me puso de nuevo en plena sanidad mental, como es la de los otros cristianos.
Recuerdo que un día en que estaba pensando en la maldad y la blasfemia de mi corazón y consideraba la ira contra Dios que habla en mí, vino a mi mente el pasaje de la Escritura que decía que El había hecho «la paz mediante la sangre de su cruz» (Colosenses 1:2). Y esto me hizo ver una y otra vez que Dios y mi alma eran amigos a causa de su sangre. SI, que la justicia de Dios y mi alma pecaminosa podían abrazar-se y besarse por medio de la sangre. Este fue un buen día para mí; espero que no voy a olvidar-los nunca.
En otra ocasión estaba sentado junto al fuego en mi casa pensando en mi estado miserable, y el Señor me dio esta palabra: «Así que, por cuanto los hijos han llegado a tener en común una carne y una sangre, El también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de a muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre» (Hebreos 2:14-15). Pensé que la gloria de estas palabras era tan grande que iba a desmayarme mientras estaba allí sentado, no de pena o tristeza, sino de gozo y de paz.
Durante este tiempo me puse bajo el ministerio del querido Mr. Gifford, cuya doctrina, por la gracia de Dios, era exactamente lo que necesitaba. Este hombre se ocupaba de librar al pueblo de Dios de todas las famosas pruebas a que se suele someter la sana doctrina. Nos dijo que prestáramos especial atención a no aceptar ninguna doctrina en confianza ciega. En vez de ello, teníamos que clamar con fuerza a Dios, para que nos convenciera de la realidad de ella y nos sumergiéramos en ella por su Santo Espíritu en la santa palabra. «Porque, decía, cuando la tentación viene rugiendo, si no has recibido estas cosas con evidencia del cielo, pronto hallarás que no tienes la ayuda y fuerza para resistir, que habías pensado tener.»
Esto era lo que necesitaba mi alma. Había hallado por triste experiencia la verdad de estas palabras. De modo que pedí a Dios que en nada de lo referente a su gloria y mi propia felicidad eterna estuviera sin la confirmación del cielo que necesitaba. Ahora veía claramente la diferencia entre las nociones humanas y la revelación de Dios; también la diferencia entre la fe que es pretensión y la que viene como resultado d e haber nacido a ella, por medio de Dios (Mateo 16:15-17; l Juan 5:1).
Y ahora mi alma era conducida por Dios de verdad en verdad, toda la vía, desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta su ascensión y su segunda venida del cielo para juzgar al mundo.
El gran Dios era realmente bueno para mí, porque no recuerdo una sola cosa que El no me revelara cuando clamé a El sobre esta cosa. Paso a paso era conducido en cada parte del evangelio. era como si yo le hubiera visto crecer, de la cuna a la cruz; vilo mansamente que se entregó para ser colgado y clavado en ella por mis pecados y maldades, y recordaba que El había sido destinado a ser inmolado (1 Pedro 1:20).
Y luego consideraba la verdad de su resurrección y podía casi verle saltar de la tumba, por el gozo de que habla sido resucitado y que había vencido a sus terribles enemigos (Juan 20:17). Y también le he visto, en el Espíritu, sentado a la diestra de Dios el Padre por mí, y he visto la forma de su venida de los cielos a juzgar al mundo con su gloria (Hechos 1:9, 10; 7:56; 10:42; Hebreos 7:24; Apocalipsis 1:18; l.~ Tesalonicenses 4:16-18).
Antes me habla preocupado el saber si el Señor era verdaderamente Hombre así como Dios, y verdaderamente Dios, así como Hombre. En aquellos días, no importaba lo que me dijera la gente; a menos que tuviera evidencia del cielo, no creía. Pero al fin Apocalipsis 5:6 fue revelado en mi mente: «Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un Cordero.» Esta frase «en medio del trono» fue decisiva.
Allí, me dije, está la Divinidad. Y «en medio de los ancianos», allí está la Humanidad. ¡Qué glorioso fue este pensamiento! ¡Qué satisfacción tan dulce me dio! Este pasaje me ayudó también mucho: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz» (Isaías 9:6).
Además de estas enseñanzas, el Señor también hizo uso de errores para confirmarme en la verdad. Unos acerca de la Palabra de Dios; otros, sobre la culpa del pecado. Eran:
1. Que las Sagradas Escrituras no eran la Palabra de Dios.
2. Que todo hombre en el mundo tenía el espíritu de Cristo, gracia, fe, etc.
3. Que Cristo Jesús no había satisfecho la divina justicia por los pecados del pueblo, cuando había sido crucificado.
4. Que la carne y la sangre de Cristo estaba en los santos.
5. Que los cuerpos de los buenos y los malos que estaban enterrados no volverían a levantarse.
6. Que Jesús fue crucificado entre los ladrones en el calvario, no ascendió más allá del cielo de las estrellas.
7. Que este mismo Jesús que murió en las manos de los judíos no volverla otra vez en el último día para juzgar a las naciones.
Fui conducido a un estudio más cuidadoso de las Escrituras.
Me llevarla mucho tiempo contar en detalle de qué forma Dios me ayuda, y cómo abrió sus palabras para mí e hizo que brillaran delante de mis ojos y me hizo que permanecieran conmigo y me hablaran y me consolaran una y otra vez. Pero diré sólo que ésta es la manera en que me trató. Primero, me permitió ser afligido con tentaciones sobre estas verdades y luego me las reveló. Algunas veces, por ejemplo, estaba bajo una gran carga de culpa por mis pecados y aplastado hasta el suelo por ellos. Entonces el Señor me mostraba la muerte de Cristo y rociaba mi conciencia con su sangre; así que, en el momento en que la Le y rugía delante de mí, de repente me devolvía la paz y el sosiego y el amor de Dios por medio de Cristo.
¡Cuánto anhelaba el día en que podría verle, Aquel cuya cabeza fue coronada de espinas, al cual escupieron y cuya alma habla sido ofrecida por mis pecados! En tanto que antes estaba continuamente temblando ante la boca del infierno, ahora sentía que había sido empujado lejos del mismo, tanto, que ni aun podía verlo. Y cuánto deseaba poder tener ochenta años para así morir pronto y que mi alma llegara a su descanso.
Pero antes de haberme librado finalmente de estas tentaciones, empecé a desear en gran manera el poder ver la experiencia de algunos hombres piadosos de edades pasadas, que habían vivido quizás unos centenares de años antes que yo. Bueno, después de hablarle al Señor sobre esto, El hizo que cayera en mis manos un día un libro de Martín Lutero, su Comentario a los Gálatas. Era tan viejo que se caía a pedazos. Tuve mucho placer de que este libro viniera a parar a mis manos, tan antiguo, y cuando lo leí sólo un poquito, hallé que mi propia condición estaba tratada con tanto detalle que parecía que el libro había sido escrito para mí. Esto me hizo maravillar, porque comprendí que este hombre no podía conocer nada de los cristianos de mis días sino que había escrito y hablado de la experiencia de otros años.
Martín Lutero exponía cuidadosamente la aparición de las tentaciones como la blasfemia, la desesperación y otras semejantes. Mostraba que la Ley de Moisés, así como el diablo, la muerte y el infierno, tenían gran parte en traerlas. Al principio esto me pareció muy extraño, pero luego, al pensar en todo ello y considerar mi propia experiencia hallé que era realmente verdad. No quiero entrar en otros particulares aquí, excepto el decir que (con la excepción de la Biblia) prefiero este libro de Martín Lutero sobre los Gálatas a todos los otros libros que he visto en mi vida. Es en gran manera útil para una conciencia herida.
Ahora encontré, o por lo menos creí haber encontrado, que amaba a Cristo realmente de modo entrañable. Pensé que mi alma se aferraría a El para siempre y que mi amor para El permanecería como el fuego; pero pronto hallé que mi gran amor era demasiado poco y que y o que sentía este amor ardiente a Cristo, podía dejarlo correr por una fruslería. Dios sabe cómo humillarnos y hacernos ver nuestro orgullo. Poco después de esto mi amor fue puesto a prueba para este mismo propósito.
Después que el Señor me había librado con su gracia de las terribles tentaciones y me había dado tal consolación y tan bendita evidencia de que me amaba, esta vez vino una tentación más terrible que la anterior. Esta tentación me asedió con fuerza durante un año y me siguió continuamente y no me dejó en paz un solo día, a veces ni una sola hora durante varios días, excepto cuando estaba dormido.
Estaba seguro de que aquellos que una vez habían estado con Cristo no podían perderle más, por lo de «la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es» dijo Dios (Levítico 25:23). Con todo, era una aflicción constante para mí el pensar que pudiera tener hasta un solo pensamiento en contra de Cristo, quien había hecho por mí todo lo que había hecho: no tenía casi otros pensamientos acerca de él que blasfemias, y ni el hecho que odiara estos pensamientos ni el resistirlos me ayudaba en lo más mínimo a mantenerlos alejados. No importa lo que pensara o hiciera, estaban allí. Cuando comía, cuando me agachaba para recoger un alfiler del suelo, cuando partía leña o miraba esto o aquello, volvía la tentación: «Vende a Cristo por esto, vende a Cristo por aquello: véndele, véndele.»
A veces, estas palabras se repetían en mis pensamientos cien veces: «Vende? véndele.» Y durante horas enteras a la vez me veía obligado a estar en guardia, forzando mi espíritu, por temor de que antes de haberme dado cuenta, algún pensamiento malvado se levantara en mi corazón que consintiera a esta tentación. Algunas veces el tentador me hacía creer que había consentido en ello, y entonces era como si me torturaran en el potro durante días enteros.
Esta tentación me asustaba muchísimo, porque, como ya he dicho, tenía miedo de ser vencido por ella. Y luchaba tan duro contra ella con mi mente y mi cuerpo, que estaba agitado, moviéndome o empujando con las manos o los codos. Tan pronto como el destructor decía «véndelo», y contestaba: «No lo haré, no lo haré, no; ni por millones y millones y millones de mundos.» Lo decía porque tenía miedo de ponerle un precio demasiado bajo, y estaba tan confuso y trastornado que apenas sabia lo que hacia o cómo quedarme quieto.
Durante este período no podía comer en paz, pues tan pronto como me sentaba a la mesa, tenía que levantarme y orar. Tenía que dejar la comida inmediatamente, pero era el diablo el que me tentaba a hacerlo con su santidad fraudulenta. Le decía yo: «Estoy comiendo ahora, déjame terminar primero.» «No, me decía, tienes que hacerlo ahora, o vas a desagradar a Dios y despreciar a Cristo.» Yo me imaginaba que éstos eran impulsos procedentes de Dios y que si no los seguía iba a negar a Dios. Para decirlo brevemente: una mañana estaba echado en la cama, asaltado, fieramente, como tantas otras veces por la tentación de vender a Cristo. La sugerencia malvada me corría por la mente tan rápido como un hombre pudiera hablar: «Véndelo, véndelo, véndelo, véndelo, véndelo. »Como de costumbre, mi mente iba repitiendo: «No, por miles, miles, miles, miles.» Lo repetí veinte veces, hasta que al fin, después de una gran lucha, sentí que este pensamiento me pasaba por el corazón: «Déjalo ir si El quiere irse», y mi corazón consintió.
Así que inesperadamente Satán había ganado la batalla y yo caí, como un pájaro al que han disparado en la copa de un árbol, en una desesperación espantosa y una culpa insondable. Levantándome de la cama me fui al campo, con el corazón tan pesado como nunca mortal alguno puede haber sentido. Allí estuve unas dos horas como un hombre sin vida, sin recuperación posible, entregado al castigo eterno.
Este es el pasaje de la Escritura que se apoderó de mi alma: «No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue a o, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas» (Hebreos 12:16, 17).
Ahora estaba entregado al juicio venidero. No había nada en el futuro para mí sino la condenación.
Pasaron los meses y el sonido de este versículo referente a Esaú estaba continuamente en mi mente. Pero hacia las diez o las once de la mañana, un día, cuando estaba andando junto a un seto, lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido y de repente esta frase se arremolinó en mi mente: «La sangre de Cristo n os limpia de toda culpa.» De repente me paré, me planté en el espíritu, y este maravilloso versículo se apoderó de mí: «La sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:17).
La paz volvió a entrar en mi alma, y pensé que podía ver al tentador escabulléndose, corrido de lo que había hecho. Al mismo tiempo, empecé a ver que mi pecado, cuando se comparaba con la sangre de Cristo no era más que un terruño o una piedra en aquel campo inmenso en que me hallaba. Esto me animó grandemente en las dos o tres horas siguientes, durante las cuales pensé que veía por la fe al Hijo de Dios sufriendo por mis pecados. Pero como este sentimiento no duró, pronto mi espíritu se hundió otra vez en un mar de culpa.
Pero era principalmente el pasaje sobre Esaú, que vendió su primogenitura, que permanecía todo el día en mi mente. Cuando trataba de pensar algún otro texto de la Escritura esta frase sonaba todavía dentro de mí: «Deseando heredar la bendición fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.»
De vez en cuando tenía un sentimiento de paz del versículo de Lucas 22:32» «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle»; pero no duraba mucho, y cuando pensaba en él no podía ver razón alguna para que hubiera gracia para mí, ya que había pecado tanto. Así que me veía hecho trizas día tras día.
Luego empecé a considerar con corazón triste la naturaleza y tamaño de mi pecado y a buscar en la Palabra de Dios para ver si podía hallar en alguna parte una promesa que me diera alivio. Empecé a considerar: «Todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean» (Marcos 3:28). A primera vista parecía que esto contenía una gloriosa promesa para el perdón de ofensas tales como la mía. Pero a medida que iba pensando en ello, decidí que probablemente estaba hablando sobre los que habían pecado antes de la venida de Cristo, y que no había aplicación para uno que hubiera recibido luz y misericordia y luego hubiera despreciado a Cristo como yo había hecho.
Esto me hizo temer que mi pecado era el pecado imperdonable, del cual se dice: «Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno» (Marcos 3:29). Y este versículo de Hebreos parecía conformar este terrible pensamiento: «Porque y a sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.» Y ésta era la palabra con la que yo estaba atascado.
Y ahora era a la vez una carga y un terror para mí. Estaba cansado de la vida y tenía miedo a la muerte. ¡Cuánto habría deseado ser otra persona distinta de mí mismo, algo distinto de un hombre, y estar en cualquier condición, excepto en la propia! Se me ocurría frecuentemente que era imposible para mí el ser perdonado y salvo de la ira venidera.
Empecé a recordar el pasado y a desear mil veces que llegara el día en que fuera tentado de cometer algún pecado particular; y me sentía indignado contra aquel pecado, y me decía a ml mismo que antes me harían pedazos que consentir en aquel pecado. Pero, ¡ay!, estos deseos y resoluciones eran demasiado tardíos para servirme de nada, porque sentía que Dios me habla abandonado y pensaba: «Oh, quién pudiera ser como Job, que dijo: "¿Quién me volviese en los meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mi? (Job 29:2).»
Y entonces empecé a comparar mis pecados con los de otros, para ver si podía hallar alguno de los que habían sido salvados que hubiera hecho lo que yo había hecho. Así consideraba el adulterio de David y el asesinato, y consideraba que eran crímenes terribles, verdaderamente. Habían sido cometidos después de haber recibido luz y gracia. Con todo, veía que sus transgresiones eran sólo contra la Ley de Moisés; pero las mías eran contra el Evangelio, contra el mismo Mediador; había vendido a mi Salvador.
Y por tanto, otra vez me hallaba como si me descuartizaran en la rueda. ¡Oh!, ¿por qué habla tenido que cometer este pecado particular que había cometido? ¡Cómo me escocía y azotaba este pensamiento!
¿Qué, pensé yo, hay sólo un pecado que sea imperdonable? ¿Sólo un pecado que pone al
alma fuera del alcance de la misericordia de Dios? ¿Y tengo que ser culpable yo de éste precisamente? ¿Sólo hay un pecado entre millones de ellos para el cual no hay perdón, y yo había de cometer éste mismo? Estas cosas quebrantaban mi espíritu de tal forma que había momentos en que creía que había perdido la razón. Nadie puede conocer el terror de aquellos días, sino yo mismo.
Después de esto empecé a considerar el pecado de Pedro al negar a su Maestro. Este me parecía mucho más cercano al mío que ningún otro pecado en que pudiera pensar. Había negado a su Salvador como yo había hecho después de recibir luz y misericordia, y después de haber sido advertido. Y consideraba también que lo había hecho más de una vez y con tiempo para considerar entre una vez y otra. Pero, aunque ponía todas estas circunstancias juntas para ver de hallar algún alivio, pronto vi que este pecado de Pedro era sólo una negación de su Maestro; mientras que el mío era vender a mi Salvador. Me parecía que mi situación era más próxima a la de Judas que la de David o de Pedro.
Aquí mi tormento volvió a cobrar vigor. Estaba abrumado y quebrantado cuando consideraba la forma en que Dios habla preservado a los otros mientras que a mime habla dejado caer en el lazo. Podía ver fácilmente que Dios los estaba guardando aunque obraran mal, y no les dejaba transformarse en un hijo de perdición, como me había ocurrido a mí.
¡Cuánto me gustaba ver la forma en que Dios preservaba los suyos! ¡Cuán seguros andaban aquellos a quienes Dios guardaba! Estaban bajo cuidado y especial providencia, aunque fueran tan malos por naturaleza como yo era. Como El los amaba no les dejaba caer más allá del alcance de su misericordia, pero no me preservaba ni me guardaba a mí. Me habla dejado caer a mí porque yo era un reprobado. Aquellos lugares maravillosos de las Escrituras que hablan de la forma en que Dios guarda a los suyos brillaba como el sol -pero no me consolaban- porque me mostraban el estado bienaventurado y la heredad de aquellos a quienes el Señor había bendecido.
Vi que Dios tenía su mano en todas las cosas que ocurrían a sus escogidos, y que tenía su mano también en todas las tentaciones para pecar que ellos sufrían. Los dejaba durante un tiempo, para dar paso a estas tentaciones; no demasiado, para que no fueran destruidos, sino para que pudieran ser humillados. No era para ponerlos más allá de su misericordia, sino para ponerlos en el lugar en que la recibieran. ¡Qué amor, qué cuidado, qué bondad y misericordia veía que Dios mezclaba con las formas más severas y estrictas con que trataba a su pueblo! Dejó caer a David, a Ezequías, a Salomón, a Pedro y a otros, pero no los dejó caer en el pecado imperdonable o en el infierno. Naturalmente estos pensamientos sólo añadían pena y horror sobre mí. Suponía que así como todas las cosas obraban juntas para bien de aquellos que habían sido llamados según su propósito, de la misma manera todas las cosas obraban juntamente ahora, pero para mi daño y mi eterna condenación.
Después de esto empecé a comparar mi pecado con el de Judas, en la esperanza de hallar que el mío era diferente, porque sabia que el suyo era verdaderamente imperdonable. Y pensé que si difería del suyo, aunque fuera el grosor cíe un cabello, mi condición seria feliz. Descubrí que Judas había pecado intencionalmente, pero mi pecado había ocurrido a pesar de mis oraciones y esfuerzos en contra de él; el suyo había sido cometido después de seria ponderación; el mío en estado atribulado.
Y así esta consideración del pecado de Judas fue, por lo menos durante un tiempo, de algún alivio para ml, porque veía que no habla transgredido tan plenamente como él. Pero esta esperanza se desvaneció también rápidamente, porque comprendí que podía haber más de una manera de cometer este pecado imperdonable, y así esta terrible iniquidad mía podía ser tal que no pudiera ser perdonada nunca.
Estaba espantosamente avergonzado de ser tan semejante a Judas, y pensaba lo repugnante que sería a todos los santos en el día del juicio. Apenas podía mirar a un hombre que considerara tenía una buena conciencia, sin que sintiera que mi corazón temblaba en su presencia. ¡Qué gloria ha de ser el poder andar con Dios, y qué misericordia el tener una buena conciencia delante de El!
Hacia este tiempo traté de contentarme es-cuchando falsas doctrinas: que no habría día del juicio; que no habría resurrección; que el pecar no era tan terrible como había pensado. «Incluso si estas cosas son así, me decía el tentador, con todo es más fácil, por lo menos de momento, no creerlas, si es que vas a perecer, al fin y al cabo. No sirve para nada el atormentar-se así de antemano. Expulsa estos pensamientos de tu mente, y cree lo que creen los ateos y los ranters. »
Veo en esto que Satán usaba todos los medios a su alcance para apartar a un alma de Cristo. Satán tiene miedo cuando alguien tiene un espíritu despierto. Su reino es la seguridad falsa, la ceguera, la oscuridad y el error.
Era difícil ahora orar, a causa de las tinieblas y el desespero que me engullían. «Es demasiado tarde, estoy perdido, Dios me ha dejado caer, no hay corrección para mí, sólo condenación. Mi pecado es imperdonable.»
Para este tiempo di con un libro que contaba la terrible historia del desgraciado Francisco Spira.
Este libro fue para mi turbado espíritu como si me frotaran sal en una herida reciente, cada frase del libro, cada gemido del hombre. Una frase era en especial terrible: «El hombre conoce el comienzo de su pecado, pero ¿quién puede decir dónde va a terminar?» Durante días enteros y seguidos hacían que mi mente se tambaleara bajo el sentimiento del espantoso juicio de Dios que estaba seguro pendía sobre ml. Y sen-tía tal ardor en mi estómago, por razón de mi terror, que era como si se me hendiera el esternón; y pensé en lo que está escrito de Judas, el cual «cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron» (Hechos 1:18).
Pero ésta era la marca que Dios había puesto sobre Caín; un temor y temblor continuos bajo la pesada carga de su culpa que había sido cargada sobre él por la sangre de su hermano Abel. Así, yo tampoco no podía permanecer de pie, ni andar ni estarme quieto.
Algunas veces me acordaba de las palabras: «Tomaste dones... para los que se resistían> (Salmo 68:18). Porque, pensaba, sin duda esto me incluye a mí. Antes le había amado, le había temido, le había servido, pero ahora era un rebelde. El tiene dones para rebeldes, ¿Porqué pues no los tiene para mi? Procuraba echar mano de esta esperanza, pero no podía.
Entonces decidí considerar mis pecados contra los pecados del resto de los santos. Aunque los míos eran mayores que los de ninguna otra persona, con todo si todos los pecados de los otros podían ser puestos juntos y el mío no fuera mayor que el de todos ellos sin duda había la esperanza. La sangre que tiene la virtud para lavar los de ellos, tiene virtud para lavar el mío, aunque el mío sea tan grande como el de todos ellos juntos.
Pensé en los pecados de David, de Salomón, de Manasés, de Pedro y de otros grandes ofensores, y traté de convencerme que los suyos eran mayores de lo que eran. Me dije que David había derramado sangre para cubrir su adulterio, y que su asesinato fue hecho a sangre fría, de modo que su pecado era muy grande. Pero entonces pensé que éstos eran sólo pecados contra la Ley, no directamente contra el Salvador, como era el mío.
Entonces pensé en Salomón, y cómo había pecado amando mujeres extranjeras, y cayendo en sus idolatrías, y edificando templos para sus dioses, aunque tenía la luz y había recibido gran misericordia en su vejez. Pero otra vez llegué a la misma conclusión: mi pecado era peor al vender a mi Salvador, que el pecado de Salomón contra la Ley.
Y consideraba también los pecados de Manasés, que edificó altares para los ídolos en la casa del Señor, y usó encantamientos y hechicerías con espíritus de parientes, que quemó a sus hijos en el fuego sacrificándolos a los demonios e hizo correr la sangre inocente por las calles de Jerusalén. Pero me dije: «Estos no son de la misma naturaleza que mis pecados.» Yo me había separado de Jesús. Yo había vendido al Salvador.
Esta consideración parecía mayor que los pecados de todo el mundo. Todos ellos juntos no eran equivalentes al mío.
Ahora empecé a huir de Dios como del rostro de un juez espantoso, porque «horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo» (Hebreos 10:31). Pero por su gracia de vez en cuando me venían estas palabras: «Yo deshice como una densa nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí» (Isaías 44:22).
Y esto me hacía detener un momento, como si mirara por encima del hombro para ver si podía vislumbrar que el Dios de gracia me seguía con el perdón en la mano. Pero tan pronto como hacía esto se me venía encima el recuerdo del rechazo de Esaú: «No hallo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuro con lágrimas.»
Un día, mientras estaba andando arriba y abajo en la tienda de un vecino cristiano, estaba pensando en mi triste y terrible condición, lamentándome del gran pecado que había cometido, y orando para que si este pecado fuera diferente del pecado contra el Espíritu Santo el Señor me lo mostrara. De repente hubo un viento que penetró por la ventana y me alcanzó, muy agradable, y me pareció oír una voz que me decía: «¿Has rechazado alguna vez ser justificado por la sangre de Cristo?»
En un momento, toda mi vida quedó abierta sobre mí y me di cuenta de que nunca le había rechazado voluntariamente. Así que mi corazón contestó con gemidos: «No, esto no lo he rechazado nunca.» entonces cayó sobre mí con gran poder esta palabra de Dios: «Mira no deseches al que habla» (Hebreos 12:25). Estas palabras hicieron presa de mi espíritu de un modo extraño; trajeron consigo luz e impusieron silencio, en mi Corazón, a todos los pensamientos tumultuosos que había allí como una jauría de perros rabiosos, ladrando y aullando dentro de mí. Me mostraba también que Jesucristo tenía todavía una palabra desgracia y misericordia para mí, y que no me había olvidado y echado mi alma como yo temía. Y me parecía que esto era una manera de amenazarme si no fiaba de mi salvación en el Hijo de Dios, no obstante mis pecados y lo terribles que eran.
No sé exactamente lo que ocurrió, aunque han pasado desde entonces veinte años en los que he podido pensar sobre ello. Pensé, entonces, lo que vacilo decir ahora: que aquel viento súbito e impetuoso fue como si un ángel hubiera venido hacia mí, pero procuraré no afirmarlo hasta que podamos saber todas las cosas en el día del juicio. Pero sí diré esto: trajo una gran calma a mi espíritu y me persuadió de que todavía había esperanza. Me mostró lo que era el pecado imperdonable y que mi alma todavía tenía el bendito privilegio de acudir a Jesús en busca de misericordia. Ciertamente no baso mi salvación sobre esta experiencia, sino en la promesa que el Señor Jesús me dio. He hablado de esta extraña situación con renuencia, pero como estoy en un libro abriendo las cosas secretas de mi vida, he creído que no podía estar equivocado al decir lo que he dicho.
La gloria de esta experiencia duró tres o cuatro días, y entonces empecé a perder mi confianza otra vez y a entrar en la desesperación.
Tenía la vida colgando ahora en la duda, delante de mí y no sabía en qué dirección se iba a inclinar. Mi alma estaba ansiosa de lanzarse a los pies de la gracia por la oración. Encontré difícil pedir a Cristo misericordia en oración, por la manera tan vil en que había pecado contra El. ¿Cómo podía mirarle a la cara otra vez?
¡Cuán avergonzado estaba de pedir misericordia cuando la había rechazado hacía tan poco tiempo! Pero vi que no había otra posibilidad, ir a El y humillarme y pedirle que, por su maravillosa misericordia tuviera compasión y se apiadara de mi alma desgraciada y pecadora.
Pero cuando el tentador vio que iba a hacerlo me dijo que no debía orar a Dios; que no me serviría de nada, puesto que habla rechazado al Mediador por mediación del cual todas las oraciones son hechas aceptables al Padre. «El orar ahora, me dijo, viendo que Dios te ha rechazado, sería ofenderle aún más que antes.»
Me dijo: «Dios se ha cansado de ti ahora a lo largo de treinta años, porque no eres de los suyos. Tus gritos en sus oídos no le serán desagradables; es por esto que te dejó pecar este pecado, para que fueras cortado, ¿y ahora todavía intentas orar?» Esto es lo que dijo el diablo, y me recordó de lo que Moisés dijo a los hijos de Israel, que cómo no hablan avanzado para poseer la tierra cuando Dios les había dicho que lo hicieran, habían sido proscritos para siempre de ella, aunque intentaran pedírselo con lágrimas.
En otro lugar (Éxodo 21:14) se nos dice que el hombre que ha pecado deliberadamente ha de ser arrastrado del altar de Dios para morir, como Joab fue muerto por el rey Salomón cuando intentó refugiarse allí (1.' Reyes 2:28-34). Y, con todo, pensé dentro de ml, puedo morir, porque no será peor que lo presente. Y así acudí a El, aunque no sin gran dificultad, debido a lo que se dísele Esaú que lo tenía clavado en el corazón como una espada flamígera para evitar que me acercara al árbol de vida, no fuera que tomando de sus frutos viviera. ¡oh, quién sabe lo difícil que es a veces acudir a Dios en oración!
Sentía ansias, también, de que otros oraran en favor mío, pero temía que Dios les animara muy poco a hacerlo. De hecho, temblaba de miedo de que pronto alguien que hubiera intentado orar por mí me dijera (como Dios había dicho una vez al profeta respecto a los hijos de Israel): «No ores por este pueblo» (Jeremías 11:14). Temí que el Señor me hubiera rechazado a mi como les había rechazado a ellos. Y pensé que quizá va había susurrado esto a al unos, pero ellos estaban asustados de decírmelo, temiendo que fuera verdad. Sí así fuera, yo ya no tendría remedio.
Pero para este tiempo hablé con un cristiano antiguo sobre mí situación, le dije que temía haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. El me contestó que él lo creía así también. Así que saqué poco consuelo. Pero hablando un poco más hallé que, aunque era un buen hombre, él no había tenido mucho combate con el diablo. Así que volví a Dios otra vez, tal como pude, pidiendo misericordia.
Y ahora el tentador se burlaba de mí en mi desgracia, diciendo que puesto que yo me había apartado del Señor Jesús y provocado su desagrado, lo único que me quedaba por hacer era orar para Dios el Padre actuara de Mediador entre el Hijo y yo para que pudiéramos ser reconciliados que llenó mi espíritu fue: ;«El ha hecho su decisión y ¿quién puede cambiarla?» Vi al instante que sería más fácil persuadirle que hacer un mundo nuevo o una nueva Biblia que escuchar una oración así. Recordé que: «En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12).
Ahora las palabras más hermosas del Evangelio eran causa del mayor tormento para mi. Nada afligía mi conciencia ardiente como el pensar en el Salvador. Todas las ideas de su gracia, amor, bondad, cariño, mansedumbre, dulzura, consuelo y consolaciones, atravesaban mi alma como una espada. Este es Aquél, me decía, de quien te has separado, a quien has despreciado, abochornado, insultado. Este es el Salvador que amó a los pecadores hasta el punto que limpió sus pecados con su preciosa sangre. Pero tú no tienes parte con el, porque tú has dicho en tu corazón: «¡Que se vaya si quiere!» Oh, qué cosa tan terrible el ser destruido por la gracia y la misericordia de Dios; que el Cordero, el Salvador se haya vuelto el León y el destructor (Apocalipsis 6). Temblaba también, como he dicho antes, a la vista de los santos de Dios, que le amaban en gran manera y se ocupaban andando cuidadosamente delante de El. Sus palabras y sus acciones v todas sus expresiones de ternura y temor a pecar contra su precioso Salvador me condenaban. El temor de ellos estaba sobre mí, y temblaba ante el Dios de Samuel (1 Samuel 16:4).
Ahora el tentador empezó un nuevo ataque diciéndome que Cristo tenía compasión de mí y sentía mi pérdida, pero que no podía hacer nada para salvarme de mis pecados, porque no eran de la clase por los que él había sangrado y muerto. Estas cosas pueden parecer ridículas, pero parta mí eran tormentos terribles. Cada una de ellas aumentó mi sufrimiento. No era que pensara que El no era bastante grande, o que su gracia y salvación habían sido ya agotadas en otros, sino que debido a que tenía que ser fiel a sus avisos y amenazadas para hacerlos cumplir, ahora no podía extender su misericordia sobre mí. De modo que todos estos temores surgieron por mi firme convicción de la verdad dela Palabra de Dios y de mi error sobre la naturaleza de mi pecado.
Este pensamiento que era culpable de un pecado por el cual El no había muerte me ataba de forma que no sabía por dónde moverme. Cuánto hubiera deseado que viniera otra vez a morir en la tierra. Cuánto deseaba que la obra de la redención del hombre no hubiera sido completada todavía. Cómo le rogaría entonces que incluyera mi pecado entre los demás por los cuales iba a morir. Pero este pasaje me dejaba paralizado: «Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y a no muere; la muerte ya no se enseñorea más de él» Romanos 6:9).
A causa de estos asaltos extraños y desacostumbrados del tentador, mi alma era como una vasija rota, y me hallaba arrastrado por los vientos y echado de cabeza al desespero. Era como el hombre que tenía su habitación entre las tumbas con los muertos, «dando gritos y cortándose con piedras» (Marcos 5:2-5). El desesperarse no le servía de consuelo. Pero de esta experiencia saqué una comprensión más profunda del hecho que las Escrituras eran la Palabra de Dios. No puedo expresar lo claramente que veía ahora y sentía la firmeza de Aquel que es la Roca de salvación del hombre. Lo que había dicho no podía desdecirse. Vi que el pecado podía llevar al alma más allá de la ayuda de Cristo, el pecado imperdonable; pero ¡ay de aquel que es así expulsado, porque la Palabra le cerrara a boca!
Un día estaba andando por una ciudad vecina, y me senté en un banco en una calle. Estaba pensando profundamente en el terrible estado a que me habían llevado mis pecados. Mientras estaba cavilando, levanté la cabeza y vi el sol brillando en el cielo y que el sol empezaba a sentir asco a darme luz, que las mismas piedras de la calle y las tejas de las casas estaban también contra mí. Vi lo felices que eran las demás criaturas comparadas conmigo, y en la amargura de mi espíritu me dije con un terrible suspiro: «¿Cómo puede Dios consolar a un desgracia-do como yo? Apenas había dicho esto cuando me llegó como un eco que responde a una voz: «Este pecado no es de muerte.»
De súbito, fue como si alguien me hubiera levantado de la tumba y grité: «Señor, ¿dónde has encontrado una palabra tan maravillosa como ésta?» El poder y dulzura, la luz y la gloria de esta inesperada palabra me dejaron maravillado. Ahora bien, durante un rato, estuve dudando. Si este pecado no es para muerte, pensé, entonces puede ser perdonado. Sé de esto que Dios me está animando a que acuda a Cristo pidiendo misericordia, y que El está con los brazos abiertos para recibirme a mí como recibe a los otros. Nadie que no hay a pasado por una experiencia así puede comprender el alivio que llegó a mi alma. La terrible tormenta había terminado, y ahora parecía que me encontraba en la misma base que los demás pecadores, y que tenía el mismo derecho a la Palabra y a la oración como ellos.
Pero, oh, cómo se agitaba Satán para volver a derribarme. Pero no pudo conseguirlo, por lo menos no pudo aquel día ni durante casi todo el siguiente, porque la frase que había oído era como un muro que me protegía la espalda. Pero hacia la noche del día siguiente sentí que el poder de su Palabra empezaba a dejarme y me retiraba el apoyo, y por ello volví a mis antiguos temores.
El día siguiente al atardecer, aunque bajo un gran temor, fui a buscar al Señor, y le dije a grandes voces: «Oh, Señor, te ruego que me muestres que me has amado con amor eterno» (Jeremías 31:3). Tan pronto como había dicho esto cuando me vino al oído, como un eco: «Con amor eterno te he amado.»
Ahora si que me fui a la cama en sosiego, y cuando me levanté a la mañana siguiente la seguridad estaba todavía fresca en mi alma, y yo creía en ella. El tentador intentó cien veces des baratar mi paz. ¡Oh, los conflictos con que tuve que encararme ahora! Mientras me esforzaba para mantenerme en este curso sosegado, lo de Esaú todavía me abofeteaba. A veces iba dando sacudidas arriba y abajo, veinte veces en una hora; con todo, Dios me ayudo y guardó mi corazón en su Palabra, de la cual sentía mucha dulzura y esperanza durante días seguidos. Creía que El iba a perdonarme, porque me parecía que me estaba diciendo: «Te estaba amando mientras cometías este pecado, te amaba antes, te amo todavía, y te amaré siempre.»
Vi que mi pecado era particularmente asqueroso y sabía insultado horriblemente al Santo Hijo de Dios. Sentí gran amor y piedad por El, y suspiraba por El, porque vi que todavía era mi amigo y me daba bien por mal. Mi afecto por El ardía tan fuerte en mí que estaba lleno del deseo de que se vengara de ml, por la ofensa que le habla hecho. Para decir ahora lo que pensaba entonces sentía que si tuviera mil galones de sangre dentro de las venas de buena gana los habría vertido todos a los pies de mi Señor.
Otra palabra bondadosa se me presentó a este tiempo:« Jah, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado» (Salmo 130:3, 4). Estas eran palabras dulces especialmente la parte que dice que hay perdón en el Señor para que pueda ser reverenciado. Tal como yo lo entendía, significaba que El nos perdonaba para que le pudiéramos amar. Parecía que el gran Dios habla puesto tan alta estima en el amor a sus pobres criaturas que más bien perdonaba la trasgresión que dejar de amarnos. Me sentí confortado y animado por Ezequiel 16:13: « Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa dé tu vergüenza; cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste dice el Señor Jehová.» Y así fue que mi alma fue puesta en libertad consideré que para siempre- de la aflicción de mi culpa que habla sido tan terrible antes. Pero luego empecé a sentirme por completo desesperado otra vez, temiendo que, a pesar de toda la paz que habla encontrado, pudiera engañarme y todavía ser destruido finalmente. Porque sentía fuertemente que a pesar de todo el consuelo y paz que pudiera sentir, si las Escrituras no concordaban con mi caso, todos los sentimientos serían inútiles. «La Escritura no puede ser quebrantada» (Juan 10:35).
Y fui a la base otra vez, para ver si uno que habla pecado como yo podía confiar en el Señor todavía, y fue a esta sazón que me vino a la cabeza la palabra: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento» (Hebreos 6:4-6). «Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y un fuego airado, que está a punto de consumir a los adversarios» (Hebreos 10:26, 27).
Aquí estaba Esaú, «que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque a sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas» (Hebreos 12:16, 17).
Y ahora parecía que no quedaba promesa del Evangelio para mí en ninguna parte dé la Biblia, y seguí pensando en Oseas 9:1: «No te alegres, oh Israel, no te regocijes como los demás pueblos.» Había sin duda motivos de regocijo para los que pertenecían a Jesús; p ero, para mí, yo mismo me había cortado con los demás con mis pecados, y no quedaba punto de agarre para las manos o de apoyo para el pie entre todas las promesas de la preciosa Palabra de Dios. Me consideraba como un niño que ha caído en un estanque; puede esforzarse entro del agua; pero, como no tiene dónde agarrarse tiene que perecer finalmente. Tan pronto como este nuevo ataque de Satán había embestido mi alma me vino esta palabra de las Escrituras al corazón: «La visión es para muchos días» (Daniel 10:14) (antigua traducción del rey James). Verdaderamente encontré que esto era lo que había ocurrido, porque no pude volver a tener paz hasta transcurridos casi dos años y medio. En realidad estas palabras fueron de mucho ánimo para mí, porque sentí que «muchos» días no es para siempre. Un día u otro tendrán fin. Sin duda habrá un final a los mismos. Estaba contento de que fuera sólo por un tiempo limitado, aunque era argo. Pero estos pensamientos no me ayudaban mucho, porque no podía mantener la mente a lo largo de esta línea de pensamiento.
Para este tiempo me sentí animado a orar, pero el tentador otra vez se rió de mí, sugiriéndome que la misericordia de Dios y la sangre de Cristo no eran para mí y no podían aplicarse a mi pecado, de modo que la oración sería en vano. No obstante, así y todo decidí orar. «Pero -dijo el tentador- tu pecado es imperdonable.» «Bueno contesté-, pero oraré de todas maneras.» «No te servirá de nada», replicó. «Con todo -le respondí-, voy a orar.»
Y me puse a orar y dije: «Señor, Satán me dice que tu misericordia y la sangre de Cristo no bastan para salvar mi alma. Señor, ¿te haré honor creyendo que tú puedes y que lo harás? O haré honor a Satán creyendo que Tú no puedes y no lo harás? Señor, yo quiero honrarte a Ti creyendo que Tú puedes y lo harás.»
Mientras estaba orando así, este pasaje de la Escritura se adhirió a mi corazón: «Oh, grande es tu fe» (Mateo 15:28). Esto me vino de modo tan súbito que parecía que alguien me había dado una palmada en la espalda mientras estaba de rodillas, y no obstante no pude creer que esto fuera una oración de fe hasta casi seis meses más tarde. Simplemente, no podía creerlo. Así que seguí en las fauces de la desesperación, lamentando y gimiendo por mi triste condición.
No había nada que deseara más que el hallar una vez por todas si había alguna esperanza para mí o no. Entonces estas palabras acudieron a mi mente: «¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio? Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en su ira sus entrañas? (Salmo 77:7-9). Entretanto que estas preguntas de la Palabra estaban rodando por mi mente sentí que el mismo hecho de que fueran preguntas indicaba con seguridad que El no me había echado para siempre sino que sería favorable; que su promesa no había fallado; que no había olvidado su misericordia y no había cerrado en ira su gracia para mí. Había otro pasaje de la Escritura que vino a mi mente para este tiempo, aunque no recuerdo ahora cuál era, que también me hacia sentir que la misericordia de Dios para mí no había sido cerrada.
En otra ocasión, mientras estaba debatiendo desesperadamente la cuestión de si la sangre de Cristo era suficiente para salvar mi alma, la duda continuó desde la mañana hasta las siete o las ocho de la noche. Cuando estaba completamente agotado con mis temores, de repente las palabras «El es capaz» entraron en mi corazón. Me parecía que estas palabras habían sido pronunciadas en voz alta para mí, y todos mis temores fueron derrocados por lo menos durante un día: nunca había tenido más certidumbre en toda la vida.
Luego estaba otra vez orando y temblando por el temor de que no había palabra de Dios que pudiera ayudarme, y las palabras vinieron otra vez; «bástate mi gracia», y me sentí m~s esperanzado. Y con todo, dos semanas antes había estado leyendo este mismo versículo, y en aquel tiempo pensé que no había en él ayuda ni consuelo para ml. De hecho, había dejado el Libro con impaciencia porque pensaba que no me abarcaba a mi. Pero ahora otra vez me pareció que este versículo tenía los brazos de la gracia tan amplios que podía incluirme no sólo a mi sino a muchos otros además.
Me sostuvieron estas palabras durante muchos conflictos, por un período de unas siete u ocho semanas. Durante este período mi paz entraba y salía, en ocasiones hasta veinte veces al día. Ahora un poco de consuelo, y luego, de súbito, mucho conflicto; ahora un poco de paz, andaba doscientos pasos y volvía a estar en lleno de dudas y culpa. Y esto no fue sólo de vez en cuando, sino durante las siete semanas enteras. Este versículo sobre la suficiencia de la gracia y el de la venta de Esaú de su primogenitura eran como dos balanzas que subían y bajaban en mi mente; a veces, un lado arriba y el otro abajo; luego, viceversa.
Seguí orando a Dios que me mostrara la respuesta completa. Sabia que había una posibilidad de gracia para mi, pero no odia ir más adelante. Mi primera pregunta había sido contestada: había esperanza, y Dios todavía tenía misericordia. Pero la segunda pregunta ¿había esperanza para mí? todavía no ha la sido contestada.
Un día, en una reunión con el pueblo de Dios, estaba lleno de terror y de tristeza, porque mis temores eran fuertes otra vez. De repente, irrumpió sobre mí la palabra: «Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia.» Tres veces. Estas eran palabras poderosas.
Hacia este tiempo mi entendimiento fue iluminado, y sentí como si hubiera visto al Señor Jesús mirando desde el cielo a través del tejado, dirigiéndome estas palabras. Esto hizo que me fuera a casa de luto, porque me partió el corazón: me llenó de gozo y me dejó abatido hasta el polvo. Naturalmente, esta gloria y refrigerio no duró mucho, pero siguió durante varias semanas. Luego, como de costumbre, la otra palabra sobre Esaú se presentó otra vez, y así en experiencias con altibajos: ahora paz, luego terror.
Y así fui siguiendo durante varias semanas, unas veces consolado, otras atormentados. Algunas veces me decía a mí mismo: « ¡Cómo! ¿Cuántos pasajes de la Escritura hay contra mí? Hay sólo tres o cuatro, y ¿no puede Dios pasarlos por alto y salvarme?» Un día, recuerdo que me preguntaba qué pasaría si algún versículo de terror, como el de Esaú, entrara en mi corazón en el mismo momento en que había otro de promesa y de paz. Y empecé a desear que ocurriera esto y deseaba que Dios lo permitiera.
Bueno, unos dos o tres días después, esto fue exactamente lo que ocurrió. Los os me entraron al mismo tiempo y lucharon con furor durante un rato. Pero, al fin, el de la primogenitura de Esaú se fue y quedó el de la suficiencia de la gracia, y con él, paz y gozo. Entonces me vino el pasaje: «La misericordia triunfa sobre el juicio» (Santiago 2:13).
Este pasaje también me ayuda: «El que a mí viene de ningún modo le echaré fuera» (Juan 6:37). ¡Oh, qué consuelo me venía de la palabra: «¡De ningún modo!» Satán procuraba arrancarme esta promesa con toda su fuerza, diciendo que Cristo no quería que se me aplicara, y que El estaba hablando, cuando lo dijo, de pecadores que no habían hecho lo que había hecho yo.
Pero yo le contesté: Satán, no hay excepciones a estas palabras. «El que a ml viene» significa «toda persona». Cuando recuerdo esta experiencia, veo que Satán nunca me hizo la pregunta: «pero ¿vienes tú a El de modo apropiado?» Y creo que la razón es que él tenía miedo que le echara en cara que el modo apropiado era precisamente la forma en que me encontraba yo, un pecador impío y ruin, para echarme a sus pies de misericordia. De todas mis escaramuzas con Satán sobre la Biblia, la principal fue sobre este pasaje del evangelio de Juan. Y alabado sea Dios, le vencí y me sentí endulzado por este versículo.
A pesar de toda esta ayuda y de las bienaventuradas palabras de gracia, había todavía ocasiones en que sentía gran desazón en la conciencia. Y las palabras respecto a Esaú me asustaban todavía. Nunca podía librarme del todo de ellas, y cada día volvían a repetirse. Así que ahora lo enfoqué de otra manera. Procuraba hallar esperanza mirando directamente a lo que había hecho, examinando cada parte de la situación y viendo exactamente en dónde me dejaba. Una vez hube hecho esto hallé que habla dejado al Señor Jesucristo que eligiera si quería ser mi Salvador o no; porque éstas hablan sido las palabras malvadas que había dicho: «Qué haga lo que quiera.» Pero este pasaje me dio mucha esperanza, porque el Señor Jesús había dicho: «De ningún modo te desampararé ni te dejaré» (Hebreos 13:5).
«¡Oh, Señor!», dije, «pero yo te he dejado a Ti». Y vino la respuesta: «Pero yo no te dejaré.» Por estas palabras le di gracias a Dios.
Pero estaba asustado en gran manera de que me dejaría, y encontraba difícil el confiar en El, porque le había ofendido tanto. Vi que era como los hermanos de José, que se sentían culpables por lo que habían hecho a José, y temían que por ello su hermano los despreciara (Génesis 50:15-17).
El pasaje de la Escritura que más me ayudó está en Josué 20, cuando habla del homicida que escapa a la ciudad de refugio. Si el vengador de sangre perseguía al homicida, Moisés decía que los ancianos de la ciudad de refugio no debían entregar al homicida en sus manos, porque había muerto a su prójimo de modo accidental, no a sabiendas, y no le odiaba. ¡Oh, bendito Dios por estas palabras! Estaba convencido de que yo era el homicida, un vengador de sangre me estaba persiguiendo. ¿Tenía yo derecho a entrar en la ciudad de refugio? No hubiera podido si hubiera derramado la san re a propósito. Pero el que de modo accidental a causa la muerte de otro, sin querer, y sin malicia, podía entrar.
Así que decidí: que podía entrar. Yo no le aborrecía. Había orado tiernamente a El, aborreciendo al pecado contra El. Había trabajado de firme durante doce meses para abstenerme de cometer esta maldad a pesar de las terribles tentaciones en que había estado. Sin duda tenía derecho a entrar, y los ancianos -los apóstoles no iban a entregarme. Este fue un consuelo maravilloso para mí y dio mucho impulso a mi esperanza.
Con todo quedaba aún una pregunta, y era si alguien que hubiera cometido el pecado imperdonable podía tener alguna esperanza. No, no podía, por estas razones: primero, por que el que ha pecado así no puede participar en la sangre de Cristo; segundo, porque el que se ve imposibilitado de participar en la promesa de vida, nunca será perdonado, «ni en este mundo ni en el venidero» (Mateo 12:32); tercero, porque el Hijo de Dios le excluye de participar en sus oraciones, pues se halla avergonzado de él delante de su santo Padre y los benditos ángeles del Cielo (Marcos 8:38).
Después de haber considerado esto cuidadosamente y haber comprendido que el Señor me había sin duda consolado, incluso después de mi pecado, sentí que al fin podía mirar cuidadosamente aquellos terribles pasajes de la Escritura que me habían asustado tanto, y en los cuales no me había atrevido a pensar hasta ahora. Ahora empecé a acercarme a ellos, a leerlos, a pensar en ellos a sopesarlos.
Y cuando lo hice hallé que no eran tan terribles como habla creído. Primero consideré el capitulo seis de Hebreos, temblando de miedo, pensando que me derribaría de un golpe. Pero cuando lo consideré hallé que estaba hablando de los que han dejado completamente al Señor y han negado totalmente el Evangelio y la remisión de pecados por medio de Cristo. Fue pensando en éstos que el apóstol empezó su argumento en los versículos 1, 2 y 3. Y encontré que la apostasía de que estaba hablando era de una clase abierta, a la vista de todo el mundo, de tal manera que «ponía a Cristo a la vergüenza publica». Hallé que aquellos de quienes estaba hablando permanecían por completo y para siempre en la ceguera, empedernidos e impenitentes, y era imposible que fueran renovados para el arrepentimiento. Y vi también claramente para la alabanza eterna de Dios, que mi pecado no era de la clase de que se habla aquí.
Luego me dirigí a Hebreos 10 y hallé que el pecado voluntario que se menciona allí no es cualquier clase de pecado voluntario, sino que es de un modo particular el despreciar a Cristo y sus mandamientos. Este pecado no puede ser cometido a menos que uno ande directamente en contra de la obra de Dios en su corazón, que trata de persuadirle de que no lo haga. El Señor sabe que aunque mi pecado fue terrible, no era de la misma clase del que se habla en estos versículos.
Y finalmente llegué a Hebreos 12:17. Por poco me mata el mirar este versículo sobre Esaú, pero ahora vi que no se trata en él de un pensamiento apresurado, sino de algo deliberado (Génesis 25). Segundo, fue una acción abierta y pública -por lo menos era conocida por su hermano Jacob, y esto hizo su pecado más terrible de lo 4ue hubiera sido de otro modo. Tercero, continuó despreciando su primogenitura: «Comió, bebió, se levantó y se fue» (Génesis 25:34). De esta manera menospreció Esaú la primogenitura. Incluso veinte años después todavía la despreciaba, porque dijo: «Suficiente tengo yo hermano mío; sea para ti lo que es tuyo» (Génesis 33:9).
Yo había sido perturbado, y terriblemente deprimido, como sabéis, por el hecho que Esaú había procurado arrepentirse, pero no había hallado la oportunidad, Pero ahora vi que era porque había perdido la bendición, no porque había perdido la primogenitura. Esta no le importaba. Esto se ve claro por los apóstoles, y por Esaú mismo, porque dijo: «Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición» (Génesis 27:36).
Luego fui al Nuevo Testamento para ver qué tenía que decir sobre el pecado de Esaú. Parecía que la primogenitura era un símbolo de la regeneración y que la bendición era un símbolo de nuestra herencia eterna. Como Esaú hay muchos que en este día de gracia y de misericordia desprecian a Cristo que es la primogenitura del cielo, y que a pesar de ello, en el día del Juicio esperarán la bendición y exclamarán en alta voz, como Esaú: «Señor, Señor, ábrenos.» Pero Dios el Padre no cambiará de parecer, sino que dirá: «He bendecido a estos otros y serán realmente bendecidos. Pero en cuanto a vosotros: "Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad"» (Génesis 27:34; Lucas 13:25-27».
Vi que era apropiado el entender las Escrituras de esta manera y que el hacerlo, estaba de acuerdo con otras Escrituras y no contra ellas, y esto me dio mucho ánimo y consuelo.
Y ahora me quedaba sólo la parte final de la tempestad. No habla truenos ya, y sólo algunas gotas que calan de vez en cuando sobre ml. Pero como el terror que habla pasado era tan vivo y profundo, era como los que se han escaldado con agua hirviente. Pensaba que al menor contacto volvería a doler mi tierna conciencia.
Un día, mientras pasaba por un campo cayó de repente esta frase sobre mi alma: «Tu justificación está en el cielo.» Y pensé que podía ver a Jesucristo a la diestra de Dios. Si, allí estaba sin duda mi justificación, de modo que, me hallara donde me hallara, o hiciera lo que hiciera, Dios no podía decir que no tuviera justificación, porque estaba delante de El.
Y vi también que no eran mis buenos sentimientos los que hacían mi justificación mejor, y que mis sentimientos desagradables no hacían mi justificación peor; porque mi justificación esta b a en Jesucristo mismo, «el mismo ayer, hoy, y por los silos» (Hebreos 13:8).
Ahora sí que las cadenas se desprendieron de mis piernas; fui soltado de mis aflicciones y mis hierros. Mis tentaciones habían desaparecido de modo que desde aquel momento en adelante aquellos espantosos pasajes ya no me aterrorizaron más. Ahora fui a casa gozándome a causa de la gracia y el amor de Dios, y fui a mi Biblia y busqué dónde se hallaba este versículo. «Vuestra justificación está en los cielos. » Pero no pude encontrarlo. Y con ello mi corazón empezó a hundirse, hasta que de repente me acordé de 1.' Corintios 1:30: « Ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención.» De este versículo vi que lo otro también era verdad.
Descansé aquí en la paz de Dios dulcemente, por medio de Cristo durante mucho tiempo. No había nada sino Cristo delante de mis ojos. No pensaba en El ahora con referencia a su sangre, su sepultura, su resurrección, sino como Cristo mismo y que estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo.
Me gloriaba en contemplar su exaltación y las maravillas de sus beneficios que concede tan fácilmente. Vi que todas aquellas gracias de Dios que me pertenecían pero que yo mostraba tan poco, eran como las pocas monedas que los ricos acostumbran a llevar en su bolsa, en tanto que el oro está bien resguardado en cofres, en su casa. Vi que mi oro estaba en un cofre en mi casa, en Cristo, mi Señor y Salvador. Ahora Cristo lo era todo, mi justificación, mi santificación y toda mi redención.
Además el Señor me condujo al misterio de la unión con el Hijo de Dios, y vi que estaba unido a El, y que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y si El y yo éramos uno, su victoria era mía también. Ahora podía verme en el cielo y en la tierra al mismo tiempo; en el cielo por mi Cristo, mi cabeza, mi justificación, y mi vida; en la tierra, por mi propio cuerpo.
Vi que cumplíamos la ley por medio de El, moríamos por El, nos levantábamos de los muertos por El, ganábamos la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio y el infierno por El. Cuando El murió, nosotros morimos, y lo mismo ocurrió con su resurrección: «Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos levantará, y viviremos delante de El» (Oseas 6:2). Esto se cumple ahora en el Hijo del Hombre «sentado a la diestra de la Majestad en las alturas» (Hebreos 1:3); como dice en Efesios, y «justamente con El nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús» (Efesios 2:6). ¡Oh, alabado sea Dios por estos pasajes de las Escrituras!
Os he dado una degustación de la pena y la aflicción por la que pasó mi alma, y el consuelo dulce y bienaventurado que vino después. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero contaros lo que creo fue la causa de esta tentación, y también por qué fue buena para mi alma.
Las causas me parece a ml que son dos en particular. La primera fue que cuando habla sido librado de una tentación, no oré a Dios para que me guardara de tentaciones ulteriores. Oré mucho antes que la prueba se apoderara de mí, pero sólo oré para que me fueran quitadas las tribulaciones en que me encontraba y para hacer nuevos descubrimientos de su amor en Cristo, lo cual vi luego que no era hacer bastante. Tenía que haber orado también para que el Dios me preservara del mal que estaba de me di perfecta cuenta de esto al leer la oración de David, el cual, cuando se hallaba en un estado de gozo presente delante del Señor, oró a Dios para que le librara del pecado y la tentación venideras. «Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito» (Amos 19:13). Otro versículo sobre este mismo tema que quiero mencionar se halla en Hebreos 4:16: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.» Esto yo no lo había hecho, y por ello se permitió que cayera en el pecado, porque no había hecho Mateo 26:41. Esta verdad significa tanto para mí, hasta el momento presente, que cuando estoy delante del Señor, no me atrevo a levantarme de las rodillas hasta que le he pedido su ayuda y misericordia contra las tentaciones que han de venir. Te ruego, querido lector que aprendas por medio de mi negligencia y, las aflicciones que siguieron durante días y meses y años, a estar alerta.
La segunda causa de esta tentación fue que yo había tentado a Dios y ésta es la forma en que ocurrió. Fue en un momento en que mi mujer estaba encinta, pero antes de llegar el momento del parto. Y, con todo, sufría muchos dolores como si ya estuviera en el parto. Fue en este tiempo que yo había sido tentado a poner en duda la existencia de Dios. De modo que, estando mi esposa echada, gimiendo y llorando yo, aunque sólo en el secreto de mi corazón dije: «Señor, si tú quieres quitar los dolores de mi esposa, de modo que no los sufra más en toda la noche, entonces yo sabré que tú entiendes los secretos más recónditos e corazón.»
Apenas había dicho esto en mi corazón que desaparecieron los dolores y cayó en un profundo sueño que duró hasta la mañana. Yo me maravillé en gran manera de esto, no sabiendo qué pensar; pero después de haber estado despierto durante largo rato, y no llorando ya ella, me quedé dormido. Cuando me desperté por la mañana, me acordé de lo que había dicho en mi cc» razón y de lo que el Señor había hecho, y permanecí asombrado durante muchas semanas.
Fue poco más o menos un año y medio después que pasó por mi perverso corazón el terrible pensamiento que mencioné antes al decir: «Que Cristo se vaya si quiere.» Cuando la culpa terrible de este pensamiento estuvo sobre mí durante tanto tiempo, la hizo más severa el recordar el otro pensamiento secreto respecto a mi esposa y mi conciencia gritaba: «Ahora sabes que Dios conoce los pensamientos más secretos de tu corazón y sabe que has pensado: «Que Cristo se vaya si quiere.»
Y ahora me acordaba que las Escrituras nos cuentan de Gedeón, y de la manera que tentó a Dios con el vellón, seco y húmedo, cuando se preguntaban si debía creer y aventurarse a seguir las órdenes de Dios; y así, más adelante, el Señor le puso a prueba enviándolo contra un enemigo numeroso. Así fue conmigo, y con justicia, porque yo tenía que haber creído su Palabra, y no haber puesto un «sí» ante la omnisciencia de Dios.
Os voy a decir algunas de las ventajas que conseguí por medio de estas tentaciones. Primero, me hicieron darme cuenta de la bienaventuranza y la gloria de Dios y de su querido Hijo.
En la tentación anterior, mi problema había sido la incredulidad; la blasfemia; la dureza de corazón; y dudas sobre el ser de Dios y de Cristo, sobre la veracidad de la Palabra y la certeza del mundo venidero. Entonces mi problema era el ateísmo, pero ahora era muy diferente. En esta segunda tentación, Dios y Cristo estaban constantemente delante de mí, aunque, naturalmente, no para ofrecerme consolación, sino en terror y espanto. La gloria de la santidad de Dios me quebrantó, y la compasión de Cristo hizo lo mismo; yo pensaba en El como un Cristo dale que había rechazado y perdido y el recuerdo lo que había hecho me molía continuamente los huesos.
Las Escrituras también pasaron a ser maravillosas para mí. Vi que las verdades de las mis-mas eran las llaves del reino de los cielos. Los favorecidos por las Escrituras, heredaban la bienaventuranza, y aquellos a los que se oponían y condenaban las Escrituras perecían siempre. Esta palabra, «porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas», quebrantó mi corazón, y lo mismo otra: «A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos; y a quienes se los retuviereis, les quedarán retenidos» (Juan 20:23). Un versículo de la Escritura me aterrorizaba más que un ejército de cuarenta mil hombres que se me echaran encima.
Esta tentación también me ayudó a ver más claramente que nunca la naturaleza de las promesas de Dios. Cuando estaba allí postrado, temblando bajo la poderosa mano de Dios me veía continuamente desgarrado por el rayo de su justicia contra mí. Hacia la vigilancia de mi corazón cuidadosa en extremo, de modo que con suma reverencia volvía cada una de sus páginas y consideraba con temor y temblor cada una de sus frases y lo que éstas implicaban.
Aprendí también de esta tentación a cesar en mi necia práctica anterior de tratar de eliminar de la mente las palabras de promesa que pudieran venir. Entonces, como un hombre que se ahoga, me agarraba a lo que veía, aunque no fuera para ml. Antes pensaba que no tenía que preocuparme de la promesa, pero ahora no había tiempo que perder; el vengador de la sangre se me a a encima.
Entonces me agarraba a cada palabra, aunque con dudas de si tenía derecho a ella, y daba un salto al seno de la promesa, que tenía la impresión que se me escapaba. Ahora, también, procuraba tomar las palabras tal como Dios las había consignado sin tratar de quitar ni una sílaba de las mismas. Comprendí que Dios era ca-paz de decir cosas mucho mayores que lo que mi mente podía comprender. Me di cuenta que El no habla dicho las palabras apresuradamente sino con infinita sabiduría y juicio y en la misma verdad y fidelidad. En mi gran agonía, me lanzaba hacia la promesa como los caballos lo hacen hacia la tierra sólida cuando están en un lodazal. El miedo me había casi hecho perder el juicio y con todo luchaba por agarrar la promesa: «El que a mí viene en modo alguno le echaré fuera» (Juan 6:37).
Al tratar de alcanzar la promesa, me parecía como si el Señor me estuviera rechazando, empujándome con una espada flameante, para mantenerme a distancia. Entonces pensaba en Ester, que fue al rey; y en los siervos de Benhadad, que fueron con sus vestidos sobre sus cabezas hacia los enemigos pidiendo misericordia. Había la mujer de Canaán, también, que no se inmutó cuando Cristo la comparó a un perro, y también el hombre importuno que pide prestado un pan a medianoche. Esto era de mucho ánimo para mí.
Antes de la tentación, nunca había visto tales alturas y profundidades en la gracia y amor y misericordia como vi después. Los grandes pecados ex traen gran gracia; y donde la culpa es más terrible y horrenda allí la misericordia de Dios en Cristo, cuando es finalmente revelada al alma, aparece mayor. Cuando Job hubo pasado su cautividad, «recibió el doble de todos sus bienes» (Job 42:10). Ruego a Dios que lo que me ocurrió a mí pueda llevar a otros a temer ofender a Dios, para que no tengan que soportar el yugo de hierro a que me vi yo sometido.
Y voy a añadir que dos o tres veces, hacia este tiempo en que fui librado de esta tentación, tenía una comprensión tan asombrosa de la divina gracia de Dios que apenas la ~odla soportar. Era tan desmesurada que si hubiera permanecido en mí, creo que me hubiera hecho incapaz para la vida cotidiana.
Y ahora quiero contaros algunos de los otros tratos de Dios conmigo, en otras ocasiones, y algunas de las otras tentaciones a que fui sometido. Empezaré con lo que me ocurrió cuando me uní en comunión con el pueblo de Dios de Bedford. Fui admitido a la comunión de la Cena del Señor y este pasaje de la Escritura: «Haced esto en recuerdo de mí» (Lucas 22:19) llegó a ser precioso para ml. Por medio de ello, el Señor descendió a mi conciencia con el descubrimiento de su muerte por mis pecados. Pero no tardó mucho, después de haber participado de la ordenanza, que me vino una fiera tentación de blasfemar contra ella y de desear algo mortal para aquellos que participaban de la misma. Para conseguir evitar el consentir en estos pensamientos perversos y espantosos, tuve que resistirme poderosamente contra ellos, llamando a Dios que me mantuviera lejos de tales blasfemias, y a bendecir la copa y el pan de los cuales estábamos participando. He pensado desde entonces que la razón de la tentación era que no me habla acercado a ellos con suficiente reverencia.
Esto duró unos nueve meses, y no habla descanso ni alivio, pero finalmente el Señor vino a mi alma con el mismo pasaje de la Escritura que había usado antes. Después de esto pude participar del a bendita ordenanza con gran consuelo y confianza, discerniendo en ellos el cuerpo partido del Señor por mis pecados y su preciosa sangre, vertida por mis transgresiones.
En otra ocasión parecía que yo me había contagiado de consunción, y durante el tiempo primaveral me vino súbitamente una debilidad que parecía que no iba a sobrevivir. Una vez más, hice un serio examen de mi estado y de mis expectativas para el futuro. Porque, bendito sea el nombre de Dios, he podido en todo tiempo conservar mi interés en la vida venidera delante de mis ojos claramente, de un modo especial en el día de la aflicción.
Pero, tan pronto como había empezado a recordar mis experiencias y la bondad de Dios, acudieron a mi mente los recuerdos de innumerables pecados pasados, especialmente la frialdad de mi corazón, mi tibieza en hacer bien, mi falta de amor a Dios, a sus caminos y a su pueblo. Y junto con esto vino la pregunta: ¿Son éstos los frutos del Cristianismo? ¿Son éstas las señales que da un hombre que ha sido bendecido por Dios?
Ahora mi enfermedad era doble, porque me hallaba enfermo en el hombre interior, mi alma abrumada de culpa y mis experiencias de la bondad de Dios arrebatadas y desaparecidas en mi mente, como si nunca hubieran existido. Ahora mi alma se revolvía entre estas dos conclusiones: no debía vivir; no me atrevía a morir.
Pero cuando estaba bajo por la casa, en un estado mental espantoso, esta palabra de Dios hizo presa de mi corazón: «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús» (Romanos 3:24). ¡Oh, qué vuelta me dio el corazón! ¡Qué cambio súbito tuvo lugar!
Era como si me hubiera despertado en medio de una pesadilla. Ahora Dios parecía decirme: «Pecador, tú crees que y o no puedo salvar tu alma a causa de tus pecad os; contempla a mi Hijo aquí, y mírale a 1, no a ti, y te consideraré a ti según me agrado de El.» Con esto llegué a comprender que Dios puede justificar al pecador en el momento en que mira a Jesús e imputarle a él los beneficios de Cristo.
Vino también, entonces, este pasaje de la Escritura sobre mí con gran poder: «No en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia... con que nos ha salvado» (Tito 3:5; 2 Timoteo 1:9). Ahora me sentía llevado por el aire, en alas de
la gracia y la misericordia, mientras que antes estaba asustado de morir, y ahora gritaba: «Puedo morir.» Ahora la muerte era amable y hermosa a mi vista, porque vela que nunca viviremos realmente hasta que lleguemos al otro mundo. Esta vida, según vi, era como un estado de sopor comparada como la de arriba. Fue para este tiempo también que vi más en estas tres palabras de lo que nunca podré expresar: «Herederos de Dios» (Romanos 8:17). Dios mismo es la porción de los santos. Esto vi y me maravillé, pero no puedo explicar lo que significó para mí.
En otra ocasión estaba débil y enfermo y otra vez vino el tentador. He visto que es más probable que Satán asalte al alma cuando ésta llega cerca de la tumba. Esta era su oportunidad, y procuraba con tesón esconder de mí las experiencias de la bondad de Dios y ponerme e ante los terrores de la muerte y el juicio de Dios; y por medio de este temor, de que me perdería si moría, era tan muerto ya como si hubiera llegado la muerte. Era como si ya hubiera descendido a la fosa. Pero entonces, exactamente en medio de estos temores, como una saeta, me vinieron a la mente las palabras del ángel que lleva a Lázaro al seno de Abraham, y comprendí que lo mismo ocurriría conmigo cuando dejara este mundo. Esta idea reavivó maravillosamente mi ánimo y me ayudó a tener esperanza en Dios otra vez. Y después que hube pensado sobre todo esto un rato, las palabras que cayeron con gran peso sobre mí fueron: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?» (1.' Corintios 15:55). Al instante me puse bien, cuerpo y alma; mi enfermedad desapareció, y anduve confortablemente en mi camino para Dios, de nuevo. En otra ocasión, cuando las cosas iban bastante bien espiritualmente, de repente cayó sobre mí una gran nube de tinieblas que escondían las cosas de Dios en Cristo de tal forma que parecía como si nunca las hubiera conocido en la vida. Mi alma quedó inerte, de modo que no se movía hacia la gracia y la vida que hay en Cristo. Era como si tuviera las manos y los pies amarrados con cadenas.
Me quedé en estas condiciones durante tres o cuatro días, cuando, estando sentado junto al fuego, estas palabras irrumpieron súbitamente en mi corazón: «He de ir a Jesús.» En este momento la oscuridad y el ateísmo se desvanecieron, y aparecieron a la vista las benditas realidades del cielo. Llamé a mi esposa: «Hay en las Escrituras estas palabras: '¿He de ir a Jesús"?» Ella me dijo que no lo sabía, así que me quedé sentado pensando por si podía recordar el sitio. Estuve sentado dos o tres minutos y de repente me vino la idea «y a una innumerable compañía de ángeles» y todo el capítulo de Hebreos, cuando habla del monte de Sión, especialmente a partir del versículo 22, con las palabras «a Jesús», indicando que nos hemos acercado a El, del versículo 22.
Aquella noche fue una de las que recordaré largo tiempo. Cristo era tan precioso para mi alma que apenas podía yacer en la cama por el gozo y la paz y el triunfo a través de Cristo. La gloria de aquella noche no continuó, pero Hebreos 12:22-24 fue un pasaje bendito para mí durante muchos días después. Estas son las palabras: «Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miríadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.»
Por medio de esta frase, el Señor me llevaba una y otra vez, primero a esta palabra, luego a aquella, mostrándome la maravillosa gloria que había en todas ellas.
***
La llamada a la obra del ministerio
Y ahora, al hablaros de mis experiencias, voy a escribir una palabra o dos sobre la predicación de la Palabra y la forma en que Dios me llamó a hacer su obra.
Había estado despierto para el Señor desde hacía cinco o seis años, habiendo visto el gran valor de Jesucristo nuestro Señor, y mi necesidad de El, y habiendo podido descansar mi alma en El. Algunos de los santos que tenían buen juicio y santidad de vida consideraban que Dios me había tenido por digno de entender su bendita Palabra y que me había dado hasta cierto punto la habilidad de expresar lo que hacía en ella de forma que ayudaba a los otros. Así que me pidieron que dijera unas palabras de exhortación en una de las reuniones.
A1 principio esto me parecía imposible de hacer, pero ellos insistieron. Finalmente consentí v hablé dos veces en pequeñas reuniones de cristianos solamente, pero con mucha flaqueza. Así que puse a prueba mi don entre ellos, y pareció que mientras hablaba ellos recibían bendición. Después muchos me dijeron, a la vista del gran Dios, que habían recibido ayuda y consuelo. Daban gracias al Padre de misericordia por el don que me había dado.
Después, cuando algunos de ellos, de vez en cuando, iban por aquel territorio a predicar, me pidieron que fuera con ellos. Lo hice, y hablé varias veces, v empecé a hablar también de una manera más adecuada para el público. Y estos otros recibieron también la Palabra con gozo y dijeron que sus almas habían sido edificadas.
La iglesia seguía pensando que yo debía predicar, y así, después de solemnes oraciones al Señor, con ayuno, fui ordenado para predicar públicamente de modo regular la Escritura entre aquellos que habían creído y también a los que aún no habían recibido la fe. Para este tiempo empecé a sentir en mi corazón un gran deseo de predicar a los no salvos, no por el deseo de glorificarme, porque en aquel tiempo estaba particularmente afligido por los dardos ardientes del diablo respecto a mi estado eterno.
No pude tener descanso hasta que estuve ejercitando este don de la predicación, y seguí adelante con él, no sólo por el deseo constante de los hermanos, sino también por la afirmación de Pablo en Corintios: «Hermanos, ya sabéis que la familia e Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han puesto al servicio de los santos. Os ruego que os sometáis a personas como ellos, y a todos los que colaboran y trabajan con ella» (1 Corintios 16:15, 16).
Podía ver por este texto que el Espíritu Santo nunca había tenido intención que los hombres que tenían dones y capacidades los enterraran en el suelo, sino que mandaba y estimulaba a esta gente a que ejercieran este don, y enviaba a trabajar a los que eran capaces y estaban dispuestos: « Se han puesto al servicio de los santos.» Este pasaje estaba siempre presente en mi mente y me animaba durante aquellos días y me corroboraba en la obra de Dios. Me sentía animado también por otros pasajes de las Escrituras que nos dan ejemplo de piedad (Hechos 8:4; 18:24, 25; Romanos 12:6; 1 Pedro 4:10), y así, aunque era el más indigno de todos los santos, me puse a trabajar. Aunque temblaba, usé mi don para predicar el bendito Evangelio en proporción de mi fe, tal como Dios me había mostrado en la santa Palabra de verdad. Cuando se esparció la palabra alrededor de que estaba haciendo esto, las personas acudían a centenares de todas partes para oír la predicación de la Palabra.
Doy gracias a Dios que puso en mi corazón este gran interés y compasión por sus almas. Esto me hacía trabajar con gran tesón para presentarles a ellos un mensaje, que si Dios lo bendecía, iba a despertar sus conciencias. Y el Señor contestó mi petición, porque no hacía mucho tiempo que predicaba cuando algunos empezaron a ser tocados por el mensaje y se hallaban gravemente afligidos en sus almas a causa de la grandeza de sus pecados y su necesidad de Jesucristo.
Al principio apenas podía creer que Dios hablara a través de mí al corazón de alguno, y todavía me consideraba indigno. No obstante, .aquellos que habían sido avivados por mi predicación me amaban y tenían un respeto especial para mí. Aunque yo insistía que no era por lo yo había dicho, con todo ellos públicamente aclaraban que era así. Ellos, de echo, bendecían a Dios por mí, indigno y desgraciado, y me consideraban como un instrumento que Dios había usado para mostrarles el camino de salvación.
Y cuando vi que empezaban a vivir de modo distinto y a hablar de modo distinto, y que sus corazones seguían anhelantes el mensaje y el conocimiento de Cristo y se gozaban de que Dios me hubiera enviado a ellos, entonces empecé a considerar que tenía que ser porque Dios había bendecido su obra a través de mí. Y entonces vino la Palabra de Dios con gran bendición y refrigerio a mi corazón: «La bendición del que iba a perecer venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría» (Job 29:13).
Y así me gozaba. Sí, las lágrimas de aquellos a quienes Dios despertaba a través de mi predicación eran mi solaz y mi ánimo. Pensé en los versículos: «¿Quién será luego el que me alegre, sino el que está entristecido a causa de mí?» (2 Corintios 2:2) y « Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor» (1 Corintios 9:2). En mi predicación de la Palabra noté que el Señor me llevaba a donde su Palabra empieza con los pecadores; esto es, a condenar toda carne y a afirmar claramente que la maldición de Dios está sobre todos los que han venido al mundo, a causa del pecado. Y esta parrte de mi obra la cumplía fácilmente, porque (os terrores de la Ley y la culpa de mi trasgresión pesaban gravemente sobre mi conciencia. Predicaba lo que sentía, a saber, aquello bajo lo cual mi alma gemía y se acongojaba.
Verdaderamente, fui enviado a ellos como uno de entre los muertos. Fui yo mismo en cadenas, les predicaba en cadenas, y tenía en mi propia conciencia el fuego del que les advertía que se libraran. Puedo decir sinceramente que más de una vez fui a predicar lleno de culpa y terror hasta la misma puerta del púlpito, y que allí se me quitaba y quedaba en libertad hasta que
había terminado mi tarea. Luego, inmediatamente, antes de haber podido descender los peldaños del púlpito, ya estaba sobre mí la carga, tan pesada como antes. Con todo, Dios me conducía adelante, pero, sin duda, con mano recia.
Seguí así durante dos años, clamando contra los pecados de los hombres y el espantoso estado en que debido a ellos se encontraban. Después de esto, el Señor vino a mi alma con la paz y el consuelo de que había gracia y bendición para mí.
De modo que cambié mi predicación, porque todavía predicaba lo que veía y sentía yo mismo. Ahora trataba de mostrar a todos al maravilloso Jesucristo en todos sus cargos, relaciones y beneficios para el mundo y procuraba señalar, condenar y eliminar todos los falsos en que el mundo se apoya y por los cuales perece. Y predicaba a lo largo de esta idea, así como había hecho con la otra.
Después de esto, Dios me dejó entrar algo en el misterio de la unión con Cristo, y por tanto les mostraba esto. Cuando hube pasado por estos tres puntos principales de la Palabra de Dios durante un período de cinco años, llegué a ésta mi presente condición, pues fui echado a la cárcel -donde estoy ahora desde hace cinco años para confirmar la verdad por medio del sufrimiento, tal como la había confirmado antes, al testificar de ella por medio de la predicación.
En toda mi predicación, gracias a Dios, mi corazón ha estado clamando fervientemente a Dios para poder hacer la Palabra de Dios efectiva para la salvación de las almas, porque había temido que el enemigo quitaría la Palabra de aquella conciencia y así habría sido infructuoso. He tratado de hablar la Palabra de modo que una persona particular pueda comprender que es culpable de un pecado particular.
Y después de haber predicado, mi corazón ha estado lleno de preocupación al pensar que la Palabra puede haber caído en lugar pedregoso, y he clamado de todo corazón: «Oh, que los que me han oído hablar puedan ver como yo veo lo que son realmente el pecado, la muerte, el infierno y la maldición de Dios; y que puedan comprender la gracia y el amor y la misericordia de Dios, que se ofrece por medio de Cristo a los hombres, no importa en qué condición se encuentren, aunque sean sus enemigos.» Y con frecuencia le he dicho al Señor que si yo tenía gue ser muerto delante de los ojos de ellos y esto había de servir para despertarlos y confirmarlos en la verdad, que estaba dispuesto de buena gana a que esto sucediera.
Especialmente cuando he hablado de la vida que hay en Cristo, sin obras, me ha parecido a veces como si un ángel de Dios estuviera detrás de mí animándome. Con gran poder y con evidencia celestial en mi propia alma, he estado trabajando para desplegar esta maravillosa doctrina, para demostrarla y para confirmarla en las conciencias de los que me oían. Porque esta doctrina me parecía a mí ser no sólo la única verdadera, sino más que verdadera.
Cuando fui a predicar la Palabra por primera vez a otros lugares, los predicadores regulares, por todas partes, se me oponían. Yo estaba convencido de que no debía devolver los insultos y los ultrajes; sino que quería ver a cuántos de estos cristianos carnales podría convencer de su desgraciado estado, ya que confiaban en la Ley, y su necesidad de Cristo y de su gran valor. Porque pensaba que esto «iba a responder por mi honradez, cuando vengas a reconocer mi salario» (Génesis 30:33).
En cuanto a controversias entre los santos, nunca me ha interesado inmiscuirme en estas cosas. Mi trabajo era predicar con toda sinceridad la palabra de fe y la remisión del pecado por la muerte y sufrimientos de Jesús. Las otras cosas las pongo a un lado, porque he visto que provocan contiendas y que Dios no ha mandado que las hagamos ni que no las hagamos. Mi obra transcurría por otro cauce y a ella me atengo.
Nunca me atreví a usar los pensamientos ni los sermones de otro (Romanos 15:18), aunque no condeno a los que lo hacen. Pero, por lo que a mí se refiere, lo que he hablado ha sido lo que Dios me ha enseñado por medio de la palabra y por el Espíritu de Cristo y reivindico con mi conciencia todo lo que he dicho. Diré que mi experiencia tiene más interés en este texto de la Escritura (Gálatas 1:11, 12) de lo que muchos se dan cuenta. En otras palabras, el mismo Señor me ha enseñado mucho y, cuando como a veces ocurre, los que habían sido despertados por mi ministerio luego se hicieron atrás y recayeron en pecado, puedo decir verdaderamente que su pérdida fue más terrible para mí que si mis propios hijos, engendrados de mi cuerpo, hubieran dado en la sepultura. Creo que puedo decir esto sin ofensa al Señor, que nada me ha herido tanto de no ser el temor de perder la salvación de mi propia alma. He pensado en mí como teniendo grandes posesiones en los lugares en que nacieron estos mis hijos. Sentí que era más bendecido y honrado por Dios con ellos que si me hubieran hecho emperador del mundo cristiano, o el señor de toda la gloria de toda la tierra, pero me hubieran quitado esta gloria de hacer la obra bendita de Dios. Son verdaderamente maravillosos versículos como: «El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados» (Santiago 5:20). «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio» (Proverbios 11:30). «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad» (Daniel 12:3). «Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo» (1., Tesalonicenses 2:19, 20).
He notado que cuando hay un trabajo particular que tengo que hacer para Dios, surge antes en mí espíritu un gran deseo de ir y predicar en algún lugar. He notado también que hay nombres particulares que han sido puestos con fuerza en mi corazón, nombres de personas que conocía, y clamé por su salvación. Y estas mismas almas me fueron dadas como resultado de mi ministerio en este lugar cuando fui a predicar. Algunas veces he notado que una de las palabras dichas, ha hecho más que todo el sermón. A veces, cuando pensaba que había hecho muy poco, resultó que había sido realizado mucho; y otras veces, cuando pensaba que había obtenido grandes resultados, hallé que no había pescado nada.
Pero he observado también que cuando ha habido obra a hacer entre pecadores, el diablo ha empezado a rugir en sus corazones y por la boca de sus siervos. Y algunas veces, cuando el mundo malvado ha sido muy trastornado, entonces es cuando han sido despertadas más almas por la Palabra. Podría dar ilustraciones de ellos, pero me abstendré de hacerlo.
Tenía grandes deseos, en el cumplimiento de mi ministerio, de ir a los lugares más oscuros del país, entre aquellos que están más alejados de Dios. Esto era no porque tuviera miedo de mostrar mi evangelio a aquellos que ya han recibido alguna instrucción, sino porque es la forma en que mi espíritu se inclina. Como Pablo, « Me esforcé por predicar el evangelio, no donde el nombre de Cristo ya hubiese sido pronunciado, para edificar sobre fundamento ajeno» (Romanos 15:20).
En mi predicación me he visto realmente en sufrimiento dolores como de parto, para dar a luz hijos de Dos, y nunca he estado satisfecho a menos que haya habido algún fruto.
Si no, no me importaba mucho quien me felicitara; pero si era fructífero, no me importaba quién me condenaba. Con frecuencia he pensado en este versículo:
«He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos; recompensa de Dios, el fruto del vientre. Como saetas en mano del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aliaba de ellos, no será avergonzado cuando ten a litigio con los enemigos en la puerta» Salmo 127:3-5).
Nunca me ha complacido el ver a personas que están escuchando y absorbiendo opiniones: meramente, si no conocían a Cristo ni el valor de su salvación. Cuando he visto sana convicción de pecado, especialmente pecado de incredulidad, y vi corazones ardiendo para ser salvos por Cristo, éstas eran las almas que consideraba benditas.
Pero en este trabajo, como en cualquier otro, tuve mis tentaciones diversas. A veces sufría de desánimo, temiendo que no podría ser de ayuda a nadie y que no sería capaz de hacerme comprender por la gente. En ocasiones así, he padecido un desmayo extraño, que se ha apoderado de mi. En otras ocasiones, cuando estaba predicando, he sido asaltado violentamente con pensamientos blasfemos delante de la congregación. A veces, he estado hablando con claridad y gran libertad, cuando de repente todo quedaba en blanco y no sabía decir lo que debía después o cómo debía terminar.
Otras veces, cuando iba a predicar sobre alguna porción escudriñadora de la Palabra, he encontrado al tentador que me sugería: ¿Cómo? ¿Vas a predicar sobre esto? Esto me condena. Tu propia alma es culpable de esto; no debes predicar sobre ello. Si lo haces debes dejar una puerta abierta para ti, para escapar de la culpa de lo que vas a decir. Si predicas así pondrás la culpa sobre ti mismo, y nunca podrá salir de debajo de ella.
Me he abstenido de consentir en estas terribles sugerencias y en vez de ellos, como Sansón, he predicado contra el pecado y la trasgresión dondequiera la he encontrado, aunque trajera culpa sobre mi propia conciencia. «Muera yo con los filisteos» (Jueces 16:30), dije o, «en vez de hacer componendas respecto a la bendita Palabra de Dios». Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es mucho mejor traer condenación sobre uno mismo por predicar claramente a otros, que el escaparse, encerrando la verdad en la injusticia. Bendito sea Dios, por esta ayuda también.
He encontrado también en esta bendita obra de Cristo que he sido tentado a sentirme orgulloso; pero el Señor, en su preciosa misericordia, en general, me ha preservado de ceder en una cosa así. Cada día he podido ver el mal en mi propio corazón, y mi cara ha enrojecido de vergüenza, a pesar de los dones y talentos que me ha dado. Así que he sentido esta espina en la carne por la misma misericordia de Dios para mí (2 Corintios 12:7-9).
Me ha alcanzado también la Palabra, con alguna frase aguda y punzante, con respecto a la posibilidad de la pérdida del alma a pesar de los dones que Dios ha dado. Por ejemplo: «Si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o címbalo que retiñe» (l Corintios 13:1).
Un címbalo que resuena es un instrumento musical con el cual una persona diestra puede hacer agradable melodía, de modo que el que lo oye tiene trabajo para abstenerse de bailar. Con todo el címbalo no contiene vida, y no sale música de él a no ser por la habilidad del que lo toca. El instrumento puede ser aplastado y tirado, aunque en el pasado haya producido música dulce cuando ha sido tocado.
Así son todos los que tienen dones pero no tienen la gracia salvadora. Están en las manos de Cristo como el címbalo estaba en la mano de David. Cuando David podía usar el címbalo en el servicio de Dios para elevar los corazones de los que adoraban, así Cristo puede usar a una persona dotada para afectar las almas del puedo en su iglesia; con todo, cuando las ha usado, puede colgarlas sin vida, como si fueran címbalos que resuenan.
Estas consideraciones eran como martillazos sobre la cabeza del orgullo y el deseo de vanagloria. ¡Qué!, pensaba yo, ¿estaré orgulloso porque soy un címbalo que retiñe? ¿Es algo muy importante ser un instrumento musical? No tiene más que todos estos instrumentos en sí, la persona que tiene aunque sea la porción más mínima de la vida de Dios en él? Además, recordaba que estos instrumentos desaparecerían, pero que el amor nunca desaparece. Así que llegué a la conclusión que un poco de gracia, un poco de amor, un poco del verdadero temor de Dios son mejores que todos estos dones. Estoy convencido de que es posible que un alma ignorante, que apenas puede dar una respuesta correcta, tenga mil veces más gracia que algunos que tienen dones maravillosos y que pueden expresarse como los ángeles.
Percibí que aunque los dones son buenos para realizar la tarea para la que han sido designados -la edificación de los otros- con todo son vacíos y sin poder para salvar el alma a menos que Dios los use. Y el tener dones no es ninguna señal de la relación del hombre con Dios. Esto me hacía ver los dones como cosas peligrosas, no en sí, sino por causa de estos males del orgullo y de la vanagloria que va con ellos. Hinchado por el aplauso de cristianos poco juiciosos, las pobres criaturas que poseen estos dones pueden fácilmente caer en la condenación del diablo.
Vi que el que tiene estos dones necesita ser llevado a una comprensión de la naturaleza de ellos -o sea que demuestran (Ve esta persona es salva- a fin de que no confíe en ellos y se quede corto de la gracia de Dios.
Tiene que aprender a andar humildemente delante de Dios, ser poco en su propia opinión, y recordar que sus dones no son suyos, que pertenecen a la Iglesia. Por medio de ellos es echo un siervo de la Iglesia; tiene que dar al final cuenta de su mayordomía al Señor Jesús; y será algo maravilloso si la cuenta que da de ellos es buena.
Los dones son deseables, pero es mejor poseer mucha gracia, dones pequeños, que grandes dones y no poseer gracia. La Biblia no dice que el Señor da dones y gloria, sino que El da gracia y gloria. Bendito sea aquel a quien el Señor da verdadera gracia, porque ésta es un precursor cierto de la gloria.
Cuando Satán vio que esta tentación no le daba el resultado que esperaba -derrocar mi ministerio haciéndome inefectivo- ensayó otro recurso. Agitó la mente de gente ignorante y maliciosa, para llenarme de calumnias y reproches. Todo lo que se podía imaginar el diablo por el país fue lanzado contra mí, pensando el diablo que de esta forma conseguiría que yo abandonara el ministerio.
Se empezó a rumorear que yo era un brujo, un jesuita, un salteador de caminos y así sucesivamente.
A todo esto sólo dije que Dios sabía que era inocente. En cuanto a mis acusadores que se preparen para encontrarme en el juicio del gran trono del Hijo de Dios. Allí tendrán que responder respecto a estas cosas que han dicho contra mí y del resto de sus iniquidades a menos -y esto lo deseo de todo corazón- que Dios les conceda arrepentimiento.
Se dijo contra mí que, con el mayor aplomo, yo tenía amancebadas, prostitutas e hijos bastardos. Pero puedo gloriarme en estas calumnias lanzadas sobre mí por el diablo porque si el mundo no me maltratara me preguntaría si realmente era un hijo de Dios. «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que os precedieron» (Mateo 5:11, 12).
Estos no me habrían molestado, aunque hubiera habido veinte veces más personas que lo hubieran dicho. Tengo la conciencia limpia, y los que me acusan de mi buena conducta en Cristo falsamente y dicen mal de mí son los que tendrán que avergonzarse.
Ahora, pues, qué diré sobre los que me han salpicado? ¿Los amenazaré? ¿Los adularé? ¿Los halagaré para que se callen la boca? No, eso no lo haré yo. De no ser por el hecho de que con ellos acrecientan su propia condenación al decir estas cosas, ya pueden seguir haciéndolo por mí. Yo haría una orla con estas calumnias. Es mi porción, por la profesión cristiana, el ser vilipendiado, calumniado, zaherido, apostrofado. Como estas cosas son falsas, me gozo en los reproches por amor a Cristo.
Ahora bien, quisiera llamar la atención de lo necio de esta gente que me acusa de haber tenido otras mujeres. Que hagan la investigación más detallada que puedan. No encontrarán una mujer en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda decir que en algún tiempo, lugar, día o noche, haya tenido que ver conmigo en algo deshonroso.
Mis enemigos se han equivocado al hacerme este cargo. No soy de esta clase de hombres. Deseo que ellos sean tan inocentes como yo en este asunto. Si todos los fornicadores y adúlteros de Inglaterra fueran ahorcados, John Bunyan, el objeto de su envidia, seguiría vivito y coleando. Excepto en mi esposa, no tengo el menor interés en las mujeres, y no tengo noción de que existan si no es por su vestido, sus hijos o lo que se dice de ellas.
Y alabo a Dios y admiro su sabiduría, que me ha hecho tímido con las mujeres, desde el tiempo de mi conversión hasta ahora. Los que me conocen mejor pueden ser mis testigos de lo raro que es verme hablando de modo placentero con una mujer. Aborrezco la conversación con ellas. No puedo aguantar su compañía. Raramente he legado a tocar ni la mano de una mujer, porque creo que estas cosas no son prudentes. Cuando he visto hombres buenos besar a las mujeres al fin de una visita, he objetado algunas veces a ello. Cuando me han contestado que esto no es nada más que cortesía, les he dicho que no es bueno. Algunos me han dicho que el «ósculo santo» es escritural, pero yo les he preguntado por qué ellos tienen tendencia a besar sólo a las que son hermosas y pasarse de largo las menos favorecidas. Y así, no importa lo sabias que sean estas cosas a los ojos de los otros, para mí no están bien.
Y ahora apelo no sólo a los hombres sino también a los ángeles, para que digan si soy culpable de tener alguna otra mujer, excepto mi esposa. Sí, apelo a Dios mismo para que dé informe sobre mi alma si en estas cosas soy inocente. No es que el abstenerme de estas cosas sea debido a alguna bondad que haya en mí, sino porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha preservado. Y ruego que siempre me preserve, no sólo de esto, sino de todo mal camino y obra, y me preserve para su reino celestial. Amén.
E1 resultado de la obra de Satán para envilecerme entre mis paisanos y, si es posible, hacer inútil mi predicación-, fue añadir a mi largo y tedioso encarcelamiento, para que me asustara de mi servicio a Cristo y que el mundo tenga miedo de escuchar mi predicación. De estas cosas voy a dar un breve resumen ahora.
***
Breve resumen del encarcelamiento del autor
Después de haber sido cristiano durante mucho tiempo, y de haber predicado durante cinco años, se me arrestó en una reunión de personas buenas en el campo, personas entre las que estaría predicando hoy si me hubieran dejado en libertad. Se me llevaron, y me presentaron ante un juez. Ofrecí dejar una garantía de que me presentaría a la sesión en que me llamaran, pero me arrojaron a la cárcel porque los que estaban dispuestos á dejar el depósito por mí, no estaban dispuestos a dar garantía de que yo no iba a predicar más a la gente.
En la sesión que tuvo lugar después fui acusado de haber dado pie a asambleas ilegales y de no conformarme al culto nacional de la Iglesia de Inglaterra. Los jueces decidieron que la forma clara en que me expresaba ante ellos era prueba bastante y me sentenciaron a cadena perpetua, puesto que me negué a conformarme a no hacerlo más. Así que me entregaron al carcelero y me enviaron a la cárcel, donde llevo ahora doce años, esperando ver qué es lo que Dios les permitirá a esta gente hacer conmigo.
En esta condición he hallado mucho contento por medio de la gracia, de modo que mi corazón ha dado muchas vueltas y revueltas, motivadas por el Señor, Satán y mi propia corrupción. Después de todas estas cosas -gloria sea dada a Jesucristo- he recibido también mucha instrucción y comprensión. No hablaré en detalle de estas cosas, pero daré por lo menos una indicación o dos para que puedan estimular a las personas pías a bendecir a Dios y orar por mí, y a recibir ánimo, caso que se encuentren en necesidad de él y no temer lo que les pueda hacer el hombre.
Nunca antes había visto tan clara la Palabra de Dios. Pasajes de la Escritura en que no veía nada particular antes, han resplandecido de luz, para mí, en este lugar. Además, Jesucristo nunca ha sido más real para mí que ahora; aquí le he visto y sentido verdaderamente. El que «no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas» (2 Pedro 1:16) y el que Dios levantó a Cristo « de los muertos, y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza puedan ser en Dios», han sido porciones benditas para mí en este encarcelamiento.
Quisiera decir también que Juan 14:1-4, Juan 16:33, Colosenses 3:3, 4 y Hebreos 12:22-24 han sido causa de mucho refrigerio para mí aquí. Algunas veces, cuando han estado mucho en mi corazón, me ha sido posible reírme de la destrucción y no temer ni al caballo ni al jinete. He tenido visiones dulces en este lugar sobre el perdón de mis pecados, y mi estancia con Jesús en el otro mundo. ¡Oh, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la asamblea de los ángeles, Dios el Juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos y Jesús! Hebreos 12:22-24). ¡Cuán dulce han sido para mí en este lugar! He visto cosas aquí que estoy seguro que nunca voy a poder expresar en absoluto. Y he visto la verdad de esta Escritura: «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso» (1 Pedro 1:8).
Nunca supe antes lo que era realmente que Dios estuviera a mi lado en todo tiempo. Tan pronto como se presentaba el temor, tenía apoyo y ánimo. Algunas veces cuando me asustaba de mi propia sombra, estando lleno de temor, Dios ha sido muy tierno para mí y no ha permitido que Satán me molestara, sino que me ha dado un pasaje tras otro de la Escritura para fortalecerme contra todo. He dicho con frecuencia: «Si fuera posible pediría más tribulación por el mayor consuelo que resulta de ella» (véase Eclesiastés 7:14; 2.8 Corintios 1:5).
Antes de venir a la prisión, ya veía lo que iba a ocurrir y había dos cosas que me pesaban en el corazón.
La primera era la posibilidad de encontrar la muerte si ésta era mi porción. Colosenses 1:11 me ayudó grandemente en este punto a pedir a Dios «ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo». Durante por lo menos un año antes de estar en la cárcel, apenas podía orar sin que este pasaje se presentara en mi mente y me persuadiera de que si tuviera que pasar por sufrimiento largo, necesitaría paciencia, sobre todo si tenía que sufrirlo con gozo.
La segunda cosa que me preocupaba era lo que iba a suceder a mi esposa y a mi familia. Con respecto a esto, esta Escritura me ayudaba: «Pero hemos tenido en nosotros sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos» (2 Corintios 1:9). Por medio de esta Escritura pude ver que si he de sufrir propiamente, primero he de pasar la sentencia de muerte sobre todo lo que hay en esta vida; y considerarme a mí mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis alegrías, y todo, como muerto para mí; y yo mismo, como muerto para ellos.
Vi además, como dice Pablo, que el modo de no desmayar es « no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas» (2 Corintios 4:18). Razoné del siguiente modo: « Si hago cuenta de que sólo me van a meter en la cárcel, puede que me azoten; y si hago cuenta de estas dos cosas, no estoy preparado para que me destierren. Si decido que pueden desterrarme puede resultar que me ahorquen, y entonces no he provisto bastante. Así que vi que la mejor manera de atravesar los sufrimientos es confiar en Dios por medio de Cristo respecto al porvenir y contar con lo peor aquí, y considerar que la tumba era mi casa, y hacer la cama en las tinieblas.
Esto me ayudó, pero yo soy un hombre de muchas flaquezas. El separarme de mi esposa y mis pobres hijos ha sido como arrancarme la carne de los huesos, no sólo por todo lo que esto significa para mí, sino también por las muchas vicisitudes y miserias y necesidades que es probable que haya significado para ellos; especialmente para mi hijito ciego, que estaba más cerca de mi corazón que los otros. ¡Oh, cómo me han partido el corazón los pensamientos que han cruzado por mi mente sobre las penalidades que mi hijo habrá sufrido!
Pobre niño, pensé. Qué penas aflicciones van a ser tu porción en este muno. Probablemente te van a maltratar, tendrás que pedir limosna y pasar hambre, frío, desnudez y mil otras calamidades, a pesar de que no pueda resistir la idea de que ni el viento te dé en 1a cara. Pero debo dejarlo todo en las manos de Dios, aunque me mata el tener que dejarte. Vi que era como un hombre que está derribando su casa sobre la cabeza de su mujer y sus hijos, con todo pensé: «Has de hacerlo, has de hacerlo.» Y pensé en las dos vacas que criaban, que fueron uncidas al carro del arca, aun ue dejaron encerrados en casa a sus becerros.(1 Samuel 6:10).
Hay tres cosas que me han ayudado de modo especial durante este período. La primera fue la consideración de estos pasajes de la Escritura: «Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí confiarán las viudas» y también: «Dice Jehová: Ciertamente te pondré en libertad para bien; de cierto haré que el enemigo suplique ante ti en el tiempo de la aflicción y en la época de la angustia» (Jeremías 49:11; 15:11).
La segunda cosa fue que debía arriesgarlo todo en las manos de Dios; entonces podía contar con Dios para que se hiciera cargo de todos mis problemas. Pero si yo abandonaba a Dios por miedo de alguna amenaza que pudiera realizarse contra mí, entonces yo desertaría mi fe. En este caso, aquellas cosas por las que me preocupaba probablemente no estarían tan seguras bajo mi propio cuidado habiendo negado a Dios, de lo que lo estarían dejadas a los pies de Dios, manteniéndome yo firme a su lado.
Y este pasaje profético se afirmó también sobre mí, en el que Cristo ruega sobre Judas, que Dios le frustre en los pensamientos egoístas que le impulsaron a vender al Maestro. Léase cuidadosamente el Salmo 109:6-20.
Otra cosa que me impulsó en gran manera fue el temor de los tormentos del infierno, que estoy seguro que han de sufrir los que por miedo de la cruz, se retraen de hacer su deber en Cristo. Pensé también en la gloria que está preparada para aquellos que se mantienen firmes en la fe, el amor y la paciencia. Estas cosas, digo, me han ayudado cuando me abrumaban los pensamientos de la desgracia que iba a caer sobre mí y sobre los míos a causa de mi amor a Cristo.
Cuando temía que se me desterrara, pensaba en este pasaje: «Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno» (Hebreos 11:37, 38). He pensado también en estas palabras: «E1 Espíritu Santo... me da testimonio solemne, diciendo que me es eran cadenas y tribulaciones» (Hechos 20:23 Me he imaginado con frecuencia lo que iba a ser el destierro; que estas personas expuestas al hambre, al frío, a los peligros, a la desnudez, a los enemigos y a mil calamidades, y que al final mueren en una cuneta como oveja abandonada. Pero doy gracias a Dios que hasta ahora no me han ablandado todos estos temores, sino que he procurado buscar a Dios a causa de ellos.
Dejadme que os cuente una cosa interesante que me sucedió: Estaba una vez en una condición especialmente triste durante varias semanas. Era sólo un preso bisoño en aquel tiempo y no conocía las leyes, y pensaba que era probable que mi encarcelamiento terminara en la horca. Durante todo este tiempo, Satán estaba abofeteándome y me decía: « Si vas a morir, ¿qué te pasará si es que no disfrutas ahora con las cosas de Dios y no tienes evidencia, por tus sentimientos de que vas a ir al cielo?» Verdaderamente, en aquellos momentos, todas las cosas de Dios parecían escondidas y ocultadas de mi alma.
Esto me molestó terriblemente al principio, porque pensaba que, en la condición en que me hallaba, no estaba preparado para morir, y si estaba tan asustado que me caía de la escalera al subir a la horca, iba a dar mucha ocasión al enemigo derrochar el camino de Dios y la pusilanimidad de los suyos. Estaba asustado de pensar que podía morir con la cara pálida y las rodillas temblando. Así que le pedí a Dios que me consolara y me diera fuerza para todo lo que pudiera venir; pero no vino ningún consuelo y todo siguió tan oscuro como antes. En estos días estaba obsesionado con la idea de la muerte, que me sentía subiendo la escalera con la soga alrededor del cuello. Sólo esto me servía de ánimo, que pudiera tener una última oportunidad de hablar a una gran multitud que yo pensaba vendría a ver cómo me ahorcaban. Y pensé: Si ha de ser, Dios convertirá alguna alma con mis últimas palabras, y no habré tirado mi vida en vano.
Todavía persistió siguiéndome el tentador y me decía: « ¿Adónde irás cuando mueras? ¿Qué será de ti? ¿Qué evidencia tienes de que hay cielo y gloria y heredad para los que son santificados?» Así que estaba siendo echado de acá para allá durante muchas semanas y no sabía qué hacer. Pero, al fin, esta consideración hizo sentir su peso sobre mí, y fue que era por la Palabra y el camino de Dios que estaba decidido a no apartarme de ella el grosor de un cabello.
Decidí también que Dios podía escoger si quería darme consuelo ahora o a la hora de la muerte, pero que yo no tenía opción con respecto a si quería ratificarme en mi profesión o no. Yo estaba atado. El era libre. El defender su Palabra era mi deber, tanto si El quería mirarme con misericordia para salvarme al final como si no seguiré adelante, me dije a mí mismo, y arriesgaré mi estado eterno en Cristo, tanto si lo siento aquí como si no. Si Dios no me da gozo, pensé, entonces saltaré la escalera, con los ojos vendados, a la eternidad, me hunda o no me hunda, venga el cielo o el infierno. Señor Jesús, si me recoges, bien, si no me arriesgaré en tu nombre, de todas formas.
Apenas hube hecho esta resolución que vino a mi pensamiento la palabra: «¿Acaso teme Job a Dios de balde?» Fue como si el acusador hubiera dicho: «Señor, Job no es un hombre recto; te está sirviendo por lo que saca. Tú le has dado todo lo que quiere, pero si tú le tratas con mano dura y le quitas lo que tiene, te maldecirá a la cara.» Bueno, pensé, entonces la señal de que un alma es recta tiene que ser que está en el camino del cielo para servir a Dios aun cuando se le quita todo lo que tiene. El hombre verdaderamente piadoso servirá a Dios por nada, antes que renunciar a hacerlo. ¡Bendito sea Dios! Entonces empecé a tener esperanza de que realmente tenía un corazón recto, porque había resuelto, si Dios me daba fuerzas, a no negar nunca a mi Señor, aunque no consiguiera nada con ello: y mientras estaba pensando esto, Dios puso en mi pensamiento el Salmo 44:12-26.
Entonces mi corazón se llenó de consuelo, y no se habría querido dejar perder esta prueba. Todavía me siento consolado siempre que pienso en ello, y bendeciré a Dios para siempre por lo que me ha enseñado a partir de esta experiencia. Hay naturalmente otras cosas en las relaciones de Dios conmigo; pero de los despojos y botín de las batallas, esto había consagrado yo a reparar la casa de Jehová (l Crónicas 26:27).
***
La conclusión
De todas las tentaciones que he sufrido en la vida, la peor es dudar de la existencia de Dios y de la verdad de su Evangelio, y ésta es la más difícil de sobrellevar. Cuando viene esta tentación, se me hunden los cimientos, y la tierra huye debajo de mis pies. He pensado con frecuencia en esta palabra: « Si se socavan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo?» (Salmo 11:3).
Algunas veces, cuando he pecado y he esperado un gran castigo de la mano de Dios, en vez de ello he hecho nuevos descubrimientos de su gracia. Algunas veces, cuando he experimentado a paz de Dios, he visto que era un necio por haberme hundido en la tribulación. También, a veces, cuando me he hallado en medio de la tribulación, me he preguntado si debería dejar que se me consolara, porque estas dos cosas han sido una bendición para mí.
Me parece muy extraño que aunque Dios a veces visita mi alma con cosas verdaderamente benditas, con todo, a veces, después, durante horas, me he sentido rodeado por una oscuridad tal que no puedo ni aun recordar cuál era el consuelo que había sido refrigerio para mí un poco antes.
A veces, he sacado tanto de mi Biblia que apenas puedo sacar ni una gota de refrigerio de ella, aunque lo he buscado con afán.
De todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo; y de todos los goces, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Encuentro que hasta hoy, estos siete son los males de mi corazón:
1. Inclinarse a la incredulidad.
2. Olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado.
3. Inclinarme hacia las obras de la Ley.
4. Distracción y frialdad en la oración.
5. Olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas.
6. Tendencia a murmurar por no tener más, y con todo estar dispuesto a abusar de lo que tengo.
7. No puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda, sin que mis pecados interfieran. «Cuando quiero hacer el bien, el mal presente en mí» (Romanos 7:21).
Aquí hay siete cosas que continuamente me oprimen, y con todo veo que Dios en su sabiduría me las ha dado para mi bien. Estas cosas mencionadas antes:
1. Hacen que me deteste a mí mismo.
2. Me impiden confiar en mi propio corazón.
3. Me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente en mí.
4. Me muestran la necesidad de acogerme a Jesús.
5. Me impulsan a orar a Dios.
6. Me muestran la necesidad de velar y estar sobrios.
7. Me impulsan a orar a Dios, por medio de Cristo, para que me ayude Y me conduzca en este mundo.
RELATO QUE CONTINÚA LA VIDA DE BUNYAN
Empezando donde él lo dejó, y concluyendo con el momento de su muerte y su entierro.
Querido lector:
El autor de este libro, sufrido y diligente, te ha relatado ya fielmente su vida en los días de su juventud y edad adulta en su peregrinaje en esta tierra. Pero hay mucho de la última parte de su vida que nunca consignó por escrito, sea por falta de tiempo o quizá por miedo de que algunos dijeran que intentaba conseguir alabanzas de los hombres. Así que siendo yo un verdadero amigo y desde muchos años conocedor de Mr. Bunyan, y después de haber leído lo que otros han escrito sobre él, voy a dar cuenta, lo mejor que pueda, de este último período, lo cual hay que añadir a lo que ya se ha dicho.
El ya te ha contado respecto a su nacimiento y educación y malos hábitos cuando joven, las tentaciones con las que tuvo que luchar tan frecuentemente, y las misericordias y liberaciones que recibió. Te ha dicho cómo empezó a predicar el Evangelio de las calumnias y cárceles que sufrió, y del progreso que hizo con la ayuda de Dios, con lo que, sin duda, salvó muchas almas. Ahora voy a seguir a partir de aquí.
Después de haber estado doce años en la prisión, durante los cuales escribió varios libros, su paciencia movió al Dr. Barlow, entonces obispo Lincoln, y a otros eclesiásticos, a sentir compasión por sus sufrimientos, duros y no razonables, y a escuchar a sus amigos que procuraban conseguir su libertad. Y así fue que finalmente se le dejó en libertad; de otro modo, probablemente habría muerto allí, a causa de las terribles condiciones en que se hallaba. Puesto en libertad, fue a visitar a aquellos que habían sido un consuelo para él en su tribulación y les dio las gracias por sus bondades y amor. Y les animó a seguir su ejemplo, si les ocurriera a ellos hallarse en una aflicción o pena semejante, el sufrir pacientemente por una buena conciencia y por amor de Dios. Elevó a muchos cuyo espíritu había empezado a hundirse por temor al peligro que los amenazaba, de modo que la gente halló una maravillosa consolación en sus palabras y sus amonestaciones. Tan pronto como pudo, los congregó, aunque se hallaba vigente y era vigilada la ley contra estas reuniones, y los alimentó con la sincera leche de la Palabra para que pudieran crecer en la gracia; y si algunos eran echados en la cárcel por predicar, él cuidaba de conseguir auxilio para ellos.
Cuidaba mucho de visitar a los enfermos y los corroboraba contra las sugerencias del tentador, que en aquellos tiempos eran muy fuertes; de modo que ellos tuvieron causa de bendecir a Dios para siempre, porque Dios había puesto en su corazón el rescatarlos del poder del eón rugiente que procuraba devorarlos. Ni se ahorró trabajos o penalidades para llegar a los lugares más remotos donde sabía o pensaba que había personas que estaban en necesidad de su ayuda. Algunos con burla le llamaban el obispo Bunyan, por los dos o tres largos viajes que hacía cada año. La semilla que él sembraba en los corazones de su congregación y que regaba con la gracia de Dios dieron fruto en abundancia.
Otra parte de su ministerio fue reconciliar las diferencias, con lo cual impedía mucho daño y salvaba a muchas familias de la ruina. Siempre que se encontraba con esta necesidad, estaba inquieto hasta que podía encontrar manera de hacer una reconciliación y ser un pacificador (porque hay una bendición prometida a los tales en las Sagradas Escrituras). De hecho, era mientras estaba en una de estas misiones que depuso su vida, como veremos al poco.
Cuando inesperadamente se dio libertad de conciencia, vio al instante que no había ningún cambio real con respecto a los «disidentes», que ahora, de súbito, estaban libres de las persecuciones que habían sufrido durante tanto tiempo, aunque ahora, en un sentido, estaban en la misma posición que la Iglesia de Inglaterra. Los romanistas estaban socavando la 1glesia de Inglaterra, y se pensaba que dando libertad a los disidentes, esto ayudaría a la situación, pero cuando hubieran conseguido su propósito, ellos no habrían estado mejor que antes.
Mr. Bunyan aceptó contento la libertad y sacó provecho de ella; pero se movió con precaución y santo temor, orando con fervor para que las dificultades inminentes que veía cernirse sobre las cabezas de la nación a causa de sus pecados fueran abatidas un tanto, y que la nación no fuera barrida por la ira de Dios.
Había tantas personas que venían a escucharle que se habló de edificar una casa de reunión, y todos hicieron su contribución voluntaria con alegría y prontitud. Cuando el lugar fue edificado, se llenó tanto que muchos tuvieron que quedarse fuera, aunque era un edificio muy grane, porque todos trataban de conseguir su instrucción y mostrar su buena voluntad hacia él estando presentes en la apertura. Y allí vivió en Bedford, con mucha paz y quietud de la mente, contentándose con lo poco que Dios le había dado y absteniéndose de todo empleo secular a fin de poder seguir su vocación del ministerio. Dios dijo a Moisés: «El que hizo los labios y el corazón puede dar elocuencia y sabiduría.»
Durante estos tiempos, se enviaron funcionarios a cada ciudad y corporación para poner el nuevo gobierno, quitando a algunos políticos y poniendo a otros. Mr. Bunyan expresó gran preocupación sobre esto, previendo malas consecuencias, y hablando a su congregación en contra de ellos. Y cuando vino un funcionario importante a Bedford con esta misión y le envió a buscar, como se suponía, para darle un cargo de pública confianza, Mr. Bunyan no quiso acudir, sino que se excusó.
Cuando no estaba escribiendo o enseñando iba con frecuencia a Londres y ministraba a la congregación no conformista que había allí. Algunos que consideraban que no valía la pena escucharle, a causa de sus pocos estudios, se convencieron de su conocimiento en las cosas sagradas, y vieron que era un hombre juicioso, que se expresaba de modo claro y con poder. Muchos que fueron a escucharle para verle, no ya para que les ayudara, se fueron satisfechos de lo que habían escuchado, y se preguntaban, como los judíos respecto a los apóstoles, de dónde había recibido su conocimiento. A1 parecer veían que Dios ayuda especialmente a aquellos que se ocupan de la labor en su viña con diligencia y espíritu contento.
Y así pasó los últimos años de su vida con su gran Señor y Maestro, el siempre bendito Jesús. Y anduvo haciendo bienes, de modo que los críticos entrometidos no han hallado ninguna mancha en su reputación de que acusarle. Debo señalar, como un reto a aquellos que no le tienen en gran consideración, así como a los que creían lo que él decía, que siempre que por una razón u otra hablaba a aquellos que se le oponían, con frecuencia oraba para que sus corazones se volvieran al Señor. Algunas veces buscaba una bendición para ellos incluso con lágrimas, y ellos han visto los resultados, o sus amigos, o sus deudos. Porque Dios escucha las oraciones de los fieles y %s contesta, incluso las oraciones en favor de los que se le oponen, como ocurrió en el caso de Job cuando oró por sus tres enemigos.
Y ahora vamos a resumir su vida.
Después que se convenció del perverso estado de su vida y se convirtió, fue bautizado en la congregación, y admitido como miembro de ella en el año 1655, y pronto pasó a ser un cristiano celoso. Pero cuando el rey Carlos regresó para tomar la corona en 1660, John Bunyan fue arrestado el 12 de noviembre, mientras estaba predicando y encerrado en la cárcel de Bedford durante seis años. Consiguió su libertad mediante el acta de indulgencia a los disidentes, y por medio de la intercesión de algunos en el poder.
Pero en el año 1666 fue otra vez detenido y encarcelado seis años más, en cuya ocasión el carcelero se compadeció de sus terribles sufrimientos. Cuando fue arrestado esta última vez estaba predicando sobre el texto: «¿Crees en el Hijo de Dios?» Poco después que fue puesto en libertad de su segundo encarcelamiento, pasó otra temporada de aflicción que duró seis meses en la cárcel. Durante estos períodos de confinamiento escribió estos libros: De la oración por el Espíritu; De la resurrección de la Santa Ciudad; Gracia en abundancia y El peregrino (lª. parte).
En el último año de sus doce años de cárcel murió el pastor de la congregación de Bedford, y Bunyan fue elegido como pastor de la misma el 12 de diciembre de 1671. Durante este tiempo tuvo frecuentes disputas con hombres de estudios que se le oponían, pensando que era una persona ignorante. Aunque discutía de modo sencillo y por medio de la Escritura, sin poder expresarse con elocuencia, y sin recurrir a los razonamientos lógicos, podía derrotar a uno que se opuso públicamente, demandándole si tenía un ejemplar de las Escrituras originales. En otra ocasión alguien le acusó de falta de amor por que él había dicho que era muy difícil para mudos el salvarse. Su acusador dijo que esto excluía a la mayoría de su congregación, pero Bunyan le hizo callar con la parábola del sembrador y la tierra pedregosa y otros textos del capítulo trece de Mateo. Su método era mantenerse en contacto con las Escrituras. Lo que no estaba allí, no lo predicaba, excepto en casos en que la cosa era tan clara que no había lugar a dudas.
Era una persona que manejaba todos sus asuntos tan cuidadosamente que parecía que se esforzaba sobremanera en no ofender a nadie, sino sufrir más bien todos los inconvenientes para no tener que hacer reproches a otros, cualquiera que fuera la injuria recibida; sin embargo reprendía a los que ultrajaban a otros.
En su familia mantenía una disciplina estricta en la oración y la exhortación. Sus esfuerzos recibieron gran bendición, de modo que su esposa, como dice el salmista, fue «como una parra plantada junto a la casa»- sus hijos «como olivos plantados alrededor de la mesa», porque «bendito es el hombre que teme al Señor». Aunque su tesoro terrenal era pequeño, a causa de las muchas pérdidas sostenidas en sus encarcelamientos y enfermedades, siempre tuvo bastante para vivir decentemente, y tenía el tesoro mayor de todos, el contento, que es «un banquete continuo».
Pero finalmente, gastado por los sufrimientos, la edad y las enseñanzas, se acercó el día de su muerte, para soltar de la prisión a su alma. Sucedió que un vecino de Mr. Bunyan, un joven, se hallaba bajo el desagrado de su padre y había oído que su padre tenía la intención de desheredarle. Y pidió a Mr. Bunyan que hablara con su padre y él, siempre deseoso de hacer algún bien a otros, fue. Cabalgó hasta Reading, en Berkshire, y allí usó argumentos convincentes contra la ira y la pasión y en favor del amor y la reconciliación, y así el padre fue ablandado y deseaba ver a su hijo.
Pero cuando Mr. Bunyan hubo terminado su tarea, y regresaba a Londres, fue alcanzado por una recia lluvia, y llegó a su alojamiento muy mojado. Al poco se puso enfermo con una fiebre violenta. Lo llevó todo con mucha paciencia y dijo que no deseaba otra cosa que estar con Cristo, y que este suceso sería para él una gran ganancia. Vio que se moría y puso en orden su mente y los asuntos tan bien como pudo en vista de lo corto del tiempo y la violencia de su enfermedad. Entregó su alma a las manos de su misericordioso Redentor, siguiendo al Peregrino desde la Ciudad de Destrucción a la Nueva Jerusalén; porque había estado ya allí en sus visiones y sus deseos.
Y así, después de diez días de enfermedad, murió en la casa de Mr. Straddock, un tendero en la Estrella, en Snow-hill, en la Parroquia de St. Sepulchres, Londres, el 12 de agosto de 1678, a la edad de sesenta años. Fue enterrado en un cementerio nuevo, cerca de los terrenos de la Artillería.
Allí descansa su cuerpo hasta la mañana de la resurrección, cuando habrá un glorioso despertar ala gloria y a la felicidad. No habrá más tribulaciones ni más penas para él, y todas sus lágrimas serán enjugadas. Allí los justos pasarán a ser miembros de Cristo, su cabeza, y reinarán con El como reyes y sacerdotes, para siempre.
José Mateus
zemateus@msn.com
|
|
JUAN BUNYAN
Gracia en abundancia para el mayor de los
pecadores |
|
Al contaros la forma en que Dios con tanta misericordia obró sobre mi alma, no estará de más, creo, deciros en primer lugar algo de mi pasado y de la forma en que fui criado; porque con ello se hará más evidente la bondad de Dios hacia mí.
Procedo de una familia de condición de vida muy humilde. La casa de mi padre era una de las más despreciadas entre todas las familias de aquellos alrededores. Así que no puedo blasonar de sangre noble o de alcurnia, como hacen muchos. Pero, incluso así, alabo el nombre de Dios, porque fue de este fondo que me llamó a participar de la gracia y vida que hay en Cristo.
A pesar de la pobreza de mis padres, Dios se agrado de poner en su corazón el que yo fuera a la escuela para aprender a leer y escribir. Aprendí más o menos como hicieron los otros niños de familias pobres, aunque tengo que confesar para vergüenza mía que pronto perdí lo que había aprendido, mucho antes de que el Señor hiciera en mi su obra de gracia para la conversión de mi alma.
Durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo, el espíritu «que ahora actúa en los hijos de desobediencia» (Efesios 2:2). Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad (2 Timoteo 2:26), habiéndome cubierto de toda injusticia, que operaba con tanta fuerza en mí, que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios.
Estaba tan arraigado en estas cosas que pasaron a ser para mí como una segunda naturaleza. Esto ofendió tanto al Señor que incluso en mi infancia El me envió pavorosos sueños y visiones Porque, con frecuencia, después de haber pasado un día en el pecado, era afligido en gran manera, cuando dormía, por el sentimiento de la presencia del demonio y espíritus malignos, que, según pensaba yo entonces, trataba de llevárseme con ellos, y yo no podía librarme.
Fue durante estos años que yo estaba gran-demente turbado por ideas sobre los horrorosos tormentos del fuego del infierno. Y temía que mi destino se hallaba entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad, esperando el juicio.
Cuando era un niño de unos nueve o diez años, estas cosas desazonaban mi alma, hasta el punto que incluso en medio de muchos juegos y otras actividades de niños, y entre el recreo con mis amigos despreocupados, yo me hallaba muy deprimido y afligido en mi mente, por estos pensamientos; con todo y o no podía desprender-me de mis pecados. Estaba tan abrumado por la desesperación de que no vería nunca el cielo, que muchas veces deseaba que, o bien no hubiera infierno, o que silo había, yo pudiera ser un diablo, porque suponía que sería mucho mejor el atormentar a otros que el ser uno mismo sometido a tormento.
Después de un tiempo cesaron estos terribles sueños, y pronto los olvidé, pues mis vicios y placeres pronto borraron la memoria de ellos, como si nunca hubieran existido. Y entonces, con más deseos que nunca, di rienda suelta a mi concupiscencia y me regodeaba en toda clase de transgresiones contra la ley de Dios; de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad, hasta el tiempo en que me casé. Pero si no hubiera sido por un milagro de la gracia, no sólo hubiera perecido de un golpe de la justicia eterna, sino que hubiera quedado como vergüenza y ludibrio ante la faz de todo el mundo.
Durante estos tiempos, el pensar en Dios me era muy desagradable. No podía tolerar estos pensamientos yo mismo, ni podía aguantar que otros los tuvieran; y siempre que alguien leía libros cristianos, yo pensaba que el tal era como si se hallara en una cárcel. Entonces yo decía a Dios: «Apártate de [mí], porque no quiero conocer tus caminos» (Job 21:14). Durante estos tiempos yo estaba desprovisto de todo lo que fuera bueno. El cielo y el infierno se hallaban ambos fuera del alcance de mi vista y de mi mente; en cuanto a ser salvo o perderme, no me importaba un comino. ¡Oh, Señor, Tú conoces mi vida y lo que eran mis caminos no están escondidos de Ti!
Y con todo, qué bien recuerdo que aunque pecaba con el mayor placer y deleite, si vela a alguien que decía ser cristiano que hiciera algo malo, me hacía temblar el espíritu. Recuerdo, de un modo especial, cuando yo me hallaba más sumido en todo esto, que oí a alguien que decía ser religioso, que estaba maldiciendo; esto hundió mi espíritu en el mayor abatimiento, y me hizo sangrar el corazón.
Pero Dios no me había abandonado por completo, sino que me iba a la zaga. Durante este tiempo no me hacía sentir lo malvado que era, pero envió varios de sus juicios templados con misericordia. Una vez caí en una zanja y por poco muero ahogado. Otra vez zozobré en un bote en el río Bedford, pero su misericordia me salvó. Y aun otra vez, yendo por el campo, con mis amigos, vimos una víbora que se arrastraba por el camino, y le di con un palo en la cabeza. Cuando se quedó atontada la forcé a abrir la boca con el p alo y le saqué el aguijón con los dedos. no hubiera sido por la misericordia de Dios esto podría haber sido causa de un abrupto fin a mis locuras.
Sucedió otra cosa sobre la cual he pensado muchas veces con agradecimiento. Cuando yo era soldado me enviaron junto con otros a cierto lugar para que hiciera guardia; pero cuando yo estaba dispuesto a ir, otro solicitó ir en mi lugar: mientras este otro estaba haciendo de centinela en su puesto, le dio una bala de mosquete en la cabeza y cayó muerto.
Esto, como he dicho, fueron algunos de los juicios y actos de misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas despertó mi alma a la justicia, de modo que seguí pecando y aún me hice más rebelde contra Dios y descuidado respecto a mi salvación.
Poco después de mi boda, y por providencia de Dios, mi esposa tenía un hermano y una madre que eran personas piadosas. Al tiempo de mi casamiento, mi esposa y yo éramos tan pobres que ni aun poseíamos a os o cucharas u otros utensilios de la casa. Pero ella tenía dos libros, El camino claro del hombre al cielo y La práctica de la piedad, que su padre le habla dejado a ella al morir. Yo leía estos libros algunas veces, y encontré en ellos cosas que me gustaron, aunque no me redarguyeron de pecado. Ella me contaba con frecuencia lo piadoso que era su padre, y como la reñía y castigaba por lo malo, tanto en su propia casa como en la de los vecinos, y lo estricto y santo de su vida, siempre, tanto de palabra como de hecho.
De modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseos de reformar mi vida de vicio, y empecé a adaptarme a la religión circundante. Iba a la iglesia dos veces cada domingo, y aunque cuando estaba allí me portaba muy devotamente, hablando y cantando como hacían los demás, con todo, seguía con mi vida malvada. Y estaba tan lleno de superstición que tenía gran devoción a todo lo que pertenecía a la iglesia: el ministro, el escribiente, los vestidos, el servicio, todo. Yo consideraba santas todas las cosas que había en la iglesia y creía que el ministro y los escribientes debían ser especialmente felices y bienaventurados porque eran siervos, según yo creía, de Dios. Este sentimiento fue haciéndose tan firme en ml que cuando yo veía a un sacerdote, no importa lo sórdida o depravada que fuera su vida, me inclinaba en el espíritu haciéndole reverencia. Sentía como si por el gran amor en que los tenía -pues suponía que eran los ministros de Dio- podría postrarme a sus pies. Su nombre, sus vestidos y su obra me fascinaba y me hechizaba.
Después de un tiempo en que pensaba todas estas cosas, me vino otra idea a la mente, y era la de si descendíamos de los israelitas. Yo había hallado en las Escrituras que los israelitas eran un pueblo especial para Dios, y por ello pensaba que si perteneciera a esta raza mi alma sería verdaderamente feliz. Anhelaba saber la res-puesta a esta pregunta, pero no se me ocurría la forma en que pudiera averiguarlo. Al fin se lo pregunté a mi padre, y me dijo que no, que no veníamos de los israelitas. Con ello mi espíritu decayó otra vez, y así permaneció. Todo estaba sucediendo cuando yo ni aún me daba cuenta del peligro y maldad del pecado. Nunca consideré que el pecado iba a condenarme, no importa la religión que siguiera, a menos que hallara a Cristo. Nunca pensé tan sólo sobre si esta Persona existía o no. Y de esta manera, el hombre yerra a ciegas, porque no sabe por dónde ir a la ciudad de Dios(Eclesiastés 10:15).
Pero un día sucedió que, entre los varios sermones, nuestro párroco predicó sobre el tema: «El día del Señor», y sobre lo malo que era quebrantarlo, fuera con trabajo o con juegos o de cualquier otra forma. La conciencia empezó a aguijonearme, y pensé que este sermón él lo había predicado a propósito, para mostrarme mi mal camino. Esta fue la primera vez que recuerdo en que me sentí culpable y agobiado, por lo menos en aquel momento, y cuando fui a casa al terminar el sermón me hallaba en una profunda depresión de espíritu.
Durante un poco esto me amargó todos los placeres acostumbrados, pero no duró mucho rato. Antes de la comida, una buena comida, las preocupaciones habían desaparecido de mi mente, y el corazón volvía a seguir su curso acostumbrado. ¡Oh, cuán contento estaba de haber podido apagar el fuego, para poder pecar más sin tener que preocuparme. Después de la comida eché el sermón de mi mente y volví con gran deleite a mis juegos y diversiones usuales los domingos por la tarde.
Pero aquel mismo día, yo estaba en medio de un juego de «gato» y había dado un golpe, y estaba a punto de dar el segundo, cuando una voz salió del cielo y me penetró en el alma y dijo:
«¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno?»
Me quedé en gran manera sorprendido, y dejando el juego de «gato» dirigí mi mirada al cielo. Me pareció que casi podía ver al Señor Jesús mirándome desde arriba con desagrado, como si me estuviera amenazando con algún terrible castigo por todas mis prácticas impías.
Apenas me había entrado esta idea en la mente cuando de repente esta conclusión se aferró a mi espíritu (pues mis pecados estaban de repente otra vez delante de ml): que habla sido un pecador tan grande que ahora ya era demasiado tarde para pensar en ir al cielo; porque Cristo no me perdonaría, ni perdonaría mis transgresiones. Entonces, mientras estaba pensando esto y temiendo que fuera verdad, sentí que mi corazón se hundía en el desespero y llegué a la conclusión de que era demasiado tarde; y así decidí que lo mismo daba seguir pecando. Decidí que sería un desgraciado si dejaba mis pecados y un desgraciado silos seguía; y si había de condenarme, después de todo, lo mismo daba condenarme por pocos pecados como por muchos.
Y así estaba en medio del juego, y delante de todos los otros, pero sin decirles nada. Una vez hube decidido esto me lancé otra vez al deporte; y recuerdo muy bien que el desespero se apoderó de mi alma y quedé persuadido de que nunca más podría ser feliz, excepto por la felicidad que pudiera sacar de mi pecado. El cielo estaba fu era de mi alcance -podía dejar de pensar en él-, por lo que sentí un creciente anhelo de llenarme a rebosar de pecado y gustar la dulzura del mismo. Procuré apresurarme a henchir mi vientre de sus manjares delicados, temiendo morir antes de satisfacer mis deseos, ya que esto era lo que más temía. Esto no me lo invento. Estos eran realmente mis deseos y los quería con todo mi corazón. Que el Señor en su misericordia inescrutable me perdone mis transgresiones. Mucho me temo que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos se dan cuenta. Han llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos porque han amado el pecado; por tanto «han de ir tras él» (Jeremías 2:25; 18:12).
Por ello fui tras el pecado, pero estaba desazonado, porque nunca parecía satisfacerme. Esto duró más o menos un mes. Entonces, un día, estando unto a la ventana delantera de un vecino, maldiciendo y jurando como tenía por costumbre, la mujer del vecino estaba dentro y me oyó. Aunque era una mujer suelta e impía, protestó de que yo jurara de aquella manera. Me dijo que ella, por dentro, estaba temblando al oírme. Que yo era el hombre más perverso y blasfemo que ella había conocido en toda su vida, y que al comportarme así descaminaba a toda la juventud del pueblo si se juntaban conmigo.
Esta reprimenda me dejó sin palabra y en secreto me dejó avergonzado. Allí me quedé con la cabeza gacha y deseando ser un niño pequeño y que mi padre me enseñara a hablar, sin este lenguaje desastrado. Pensé, estoy tan acostumbrado a él ahora, que es inútil intentar reformarme, porque nunca lo conseguiré. Pero -aunque no sé cómo sucedió a partir de entonces dejé de jurar, hasta el punto que yo mismo me asombraba de verlo. Cuando previamente soltaba una mala palabra antes de lo que iba a decir y otra después, ahora sin jurar, podía hablar mejor y de modo más agradable que antes. Pero en todo este tiempo no conocía a Jesucristo, ni abandoné mis juegos ni recreos.
Poco después de esto entré en compañía con un hombre que se decía ser cristiano. Este hombre hablaba de buena gana de las Escrituras y de cosas religiosas. Me gustaba lo que decía, y fui a buscar mi Biblia, hallé mucho placer leyéndola, especialmente parte histórica. Por lo que se refiere a las cartas de Pablo y otras partes de la Escritura como éstas, no podía entenderlas en lo más mínimo. Era ignorante de mi propia naturaleza y no conocía el deseo y la capacidad de Jesucristo para salvarnos.
De modo que empecé una reforma externa, tanto en mi habla como en mi conducta, y decidí procurar guardar los Diez Mandamientos, con miras a ir al cielo. Procuré hacerlo tanto como pude, y en aquellos tiempos estaba muy satisfecho de mí mismo. Pero, de vez en cuando, los quebrantaba, y esto hostigaba mi conciencia hasta el punto que apenas podía dormir. Luego me arrepentía y decía que lo sentía y prometía a Dios que seria mejor en adelante, y volvía a obtener a esperanza, porque pensaba en aquellos días que yo era agradable a Dios tanto como podía serlo cualquier otro hombre en Inglaterra.
Seguí así durante un año, y en todo este tiempo nuestros vecinos me tenían por muy piadoso y se maravillaban del gran cambio en mi-vida y mis actos. De veras, éste había sido un gran cambio, aunque yo no conocía a Cristo, ni su gracia, fe o esperanza; pero, tal como luego me he dado cuenta, si hubiera muerto entonces, mi situación habría sido espantosa.
Tal como decía, mis vecinos se asombraban de esta gran conversión de un blasfemo rebelde a un hombre de vida sobria y moral. Así que ahora empezaron a alabarme y a hablar bien de mí, en mi propia cara y detrás de mí. Ahora era un hombre honrado. Y cuán contento estaba cuando les oía decir estas cosas de mí, a pesar de que no era sino un pobre hipócrita con un barniz encima. Yo estaba orgulloso de mi piedad, y en realidad hacía todo lo que podía para que hablaran bien de mí. Y esto continuó un año o algo más.
He de decir ahora que para este tiempo me deleitaba mucho tañendo las campanas, en el campanario, pero mi conciencia tierna y me vino el pensamiento de dejar de hacerlo. Yo trataba de forzarme a dejarlo; pero mi mente lo deseaba, y así me iba a la aguja del campanario y miraba las campanas cuando tocaban, pero yo no me atrevía a tirar de las cuerdas. Yo mismo pensé que no debía hacer ni esto. Y empecé a pensar. ¿Qué pasaría si cayera una de las campanas? Por lo que me quedaba debajo de la viga central que cruzaba la estancia, debajo de las campanas, considerando que allí estaba seguro. Pero luego pensé: ¿Qué pasa si cae la campana al voltear y da contra la pared, rebota luego y me pilla, de todas maneras. Al pensar esto decidí quedarme a la puerta de entrada y así, caso de caer una campana, podía dar un salto detrás del muro y no me pasaría nada.
Después de esto iba a ver cómo tocaban, pero luego me vino la idea: ¿Qué pasa si cae la misma aguja entera? Esto me hizo temblar y ya no me atrevía a estar ni aun a la puerta, sino que ni me acercaba por temor que el mismo campanario se me cayera a la cabeza.
Otra cosa fue el baile. Tardé todo un año antes de poder dejar esto. Finalmente lo conseguí. Pero durante todo este tiempo, cuando pensaba que estaba guardando este mandamiento o el otro, o cuando hacía algo bueno, tenía el sentimiento placentero de que ahora Dios estaba complacido conmigo; y no creía que hubiera nadie en toda Inglaterra que pudiera agradar a Dios más que yo.
Pero, miserable de ml, que en todos estos años yo no conocía aún a Jesucristo y estaba es-forzándome por establecer mi propia justificación, y habría perecido sino hubiera tenido Dios misericordia de mí.
Entonces, un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, por cosa del trabajo; y en una de las calles de la ciudad llegué a un punto en que había tres o cuatro mujeres sentadas a la puerta, tomando el sol, y hablando de las cosas de Dios. Como ahora estaba dispuesto a escuchar esta conversación, me acerqué para oír lo que decían en aquel entonces yo tenía mucha labia para hablar de las cosas de religión, pero lo que decían se me escapó. Hablaban de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, y de que ahora estaban seguras de que hablan nacido como pecadoras sin salvación posible. Hablaban de la manera en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satán y se decían la una a la otra, cómo Dios las había ayudado.
Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia, y tenían tanta gracia en todo lo que decían, que ellas habían encontrado una especie de mundo distinto; que eran personas que no se podían comparar con los otros (Números 23:9).
Y mi corazón empezó a temblar, porque vi que todas mis ideas sobre religión y la salvación nunca habían tocado la cuestión del nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta que no sabia nada del consuelo y la promesa que esto podía dar, ni de lo engañoso y traicionero de mi perverso corazón. En cuanto a mis pensamientos malos secretos, ni tan sólo me había fijado en ellos; ni aun reconocía las tentaciones de Satán, y mucho menos tenía idea de cómo se podían resistir.
Después de haber escuchado bastante, y pensado sobre lo que estaban diciendo, me marché y seguí mi camino. Mi corazón estaba todavía con ellas, y se hallaba en gran manera afectado por sus palabras, porque había quedado convencido por ellas que yo no tenía lo que podía hacerme un hombre verdaderamente piadoso, y tenía el convencimiento que los que eran verdaderamente piadosos eran también felices y bienaventurados.
Así que tomé la decisión de ir allá y frecuentar la compañía de aquella pobre gente, porque no podía estar alejado de ellos; y cuanto más estaba con ellos, más comprendí la gravedad de mi condición. Recuerdo todavía claramente que había dos cosas que estaban sucediendo en mí, que me tenían muy sorprendido, especialmente, cuando consideraba lo ciego, ignorante e impío que habla sido antes. La primera de estas dos cosas era una gran ternura hacia los que me habían convencí de que todo lo que ellos me decían de la Biblia era verdad; lo otro, que mi mente iba revolviendo las cosas que me habían dicho y todas las otras cosas buenas que había oído o sobre las que habla leído.
Ahora mi mente era como una sanguijuela, succionando en una vena y repleta de sangre, pero todavía diciendo: «¡Dame! Dame!» (Proverbios 30:15). Estaba tan fija en la eternidad y las cosas del reino de los cielos -aunque yo no sabía mucho sobre ellas todavía- que ni el placer, ni las ganancias, ni la persuasión, ni las amenazas habría podido hacerme desprender de ellas. Lo digo con vergüenza, pero era la verdad, que me era tan imposible apartar mi mente del cielo entonces, y llevarla a la tierra, como antes había sido el apartarla de la tierra y llevarla al cielo.
Hay una cosa que tengo que decir ahora. Había un joven en nuestro pueblo con el cual yo tenía más amistad que con nadie; pero era terriblemente malvado, con sus blasfemias, juramentos, tratos con rameras; así que dejé, por completo, de ir con él. Al cabo de unos tres meses o encontré por la carretera y le pregunté qué tal seguía. Su respuesta fue una bocanada de maldiciones y me dijo que estaba bien. «Pero, Harrey, le contesté, ¿por qué juras y blasfemas de esta manera? Qué será de ti el día que mueras en estas condiciones? El me respondió con gran ira: ¿Qué compañía podría tener el demonio si no fuera con individuos como yo?
Durante todo este período tenía un compañero varios libros de los «ranters» (secta religiosa de aquel tiempo), que eran tenidos en gran estima por varios antiguos cristianos que yo conocía. Leí algunos de estos libros pero me fue imposible sacar mucho de ellos; eso pensé por lo menos, y viendo que no podía juzgar de si eran buenos o malos, oraba fervientemente y decía:
«¡Oh, Señor, soy un necio, incapaz de distinguir la verdad del error! Señor, no me dejes en mi ceguera. No permitas que apruebe o rechace erróneamente esta doctrina. Si es de Dios, que no la desprecie, y si es del diablo, que no la abrace. Señor, pongo mi alma a tus pies respecto a este asunto. No permitas que me engañe, te pido humildemente. »
Durante todo este periodo tenía un compañero espiritual muy íntimo, y era el hombre pobre del cual hablé antes. Pero, para este tiempo, se había hecho un «ranter» y se entregó a toda clase de pecado; negaba que hubiera Dios, ángel o espíritu y se reía de todos mis esfuerzos para que él se mantuviera sobrio. Cuando reprendía su maldad se reía más aún y me decía que había puesto a prueba todas las religiones y que nunca había dado en lo recto hasta entonces. Así que me alejé de estos principios malditos y fui extraño para él, tanto como antes había sido su amigo.
Este hombre no era mi única tentación, porque, debido a mi trabajo, tenía que viajar con frecuencia por el país, y así me encontraba con muchas clases de personas, las cuales, aunque anteriormente habían sido muy estrictos en asuntos religiosos, se habían descarriado por causa de los «ranters». Me hablaban de todas las cosas malas que hacían a escondidas. Porque ellos decían que habían llegado a ser perfectos, y que por tanto podían hacer todo lo que querían, ¡y que al hacerlo no pecaban! Estas eran tentaciones terribles para ml, muy apropiadas para mis concupiscencias, pues era todavía un joven. Dios, que me había designado para cosas mejores, me guardaba en el temor de su nombre y no permitió que aceptara sus malvados principios. Bendito sea Dios que puso en mi corazón el clamar a El para que me guardara y me dirigiera y me hiciera desconfiar de mi propia sabiduría; porque he visto los resultados de la oración hasta el tiempo presente, en el hecho de que me ha preservado no sólo en estas áreas en particular, sino en las que han ido apareciendo más adelante.
La Biblia fue preciosa para mí en aquellos días, y empecé a mirarla con nuevos ojos. Las cartas del apóstol las encontraba muy dulces especialmente. Me parecía que nunca dejaba enteramente la Biblia sino que siempre estaba leyéndola o pensando en ella. Mientras estaba leyendo llegué a este pasaje: «Pero a cada uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe» (1 Corintios 12:8,9). Sabía ahora, naturalmente, que esto se refería a una clase extraordinaria de fe; p ero en aquel tiempo, yo creía que se trataba de la fe ordinaria que tenían los otros cristianos. Pensé esto bastante tiempo, y no podía decidir qué hacer. Algunas veces ponía en duda que yo tuviera fe en absoluto, pero no quería llegar a la conclusión de que no tenía ninguna; porque si lo hacía, sería echado para siempre e a presencia de Dios.
Decidí que, aunque todavía era un ignorante y necio, y no poseía estos dones benditos del conocimiento y la comprensión que tenían otras personas, no por esto estaba sin fe por completo, aunque no sabía exactamente lo que era fe. Porque me había sido mostrado (por parte de Satán, según luego he descubierto), que los que deciden que no tienen fe ya no tienen esperanza.
Así que no estaba dispuesto a admitir para mí mismo cuál era el verdadero estado de mi alma.
Pero Dios no permitió que tratara de curarme a mí mismo y que con ello destruyera mi alma. Me hizo seguir escudriñando hasta que supe de cierto si tenía realmente fe o no. Y siempre habían estado recorriendo por mi mente estas preguntas: «¿Carezco realmente de fe? ¿«Cómo puedo decir si tengo fe o no?» Vi claramente que si no tuviera ninguna perecería para siempre.
Así que, al fin, me enfrenté con esta cuestión directamente y estaba dispuesto a ponerme a prueba sobre si tenía fe o no. Pero era tan ignorante que ni aun podía empezar a averiguarlo, de la misma manera que no habría sabido cómo hacer un trabajo que no hubiera visto hacer a nadie antes, ni aun hubiera pensado en él.
Hasta aquel momento no había hablado con nadie sobre esto, sino que había pensado en ello yo, solamente. Mientras estaba tratando de pensar cómo empezar, el tentador vino con toda clase de mentiras, diciéndome que no había manera en que yo pudiera saber si tenía fe hasta que hubiera tratado de hacer algunos milagros, y me hizo pensar en las Escrituras que parecen mostrar que esta idea es lógica. Un día, mientras estaba andando entre las ciudades de Elstow y Bedford, me vino ardiente la tentación de probar de hacer un milagro, para ver si tenía fe. El milagro consistía en que dijera a uno de los charcos del camino que se secara y que en otro paraje seco, apareciera un charco. Pero en el momento que iba a pronunciar las palabras, se me ocurrió la idea de que sería mejor que fuera a un seto cercano y orara a Dios para que me hiciera capaz de hacerlo. Pero cuando hube decidido orar, me vino la idea terrible de que si orara y lo intentara, y no sucediera nada, sería claro que no tenía fe, y por tanto estaría irremisiblemente perdido. Así que decidí que no forzarla las cosas y que esperaría un poco más antes de intentarlo.
Con ello me quedé desconcertado respecto a lo que tenía que pensar, porque si sólo los que eran capaces de obrar milagros así tenían fe, no era muy probable que y o la tuviera nunca; y por ello me quedé enredado en la tentación del diablo y mi propia ignorancia, y estaba tan perplejo que, simplemente, no sabía qué hacer.
Fue para este tiempo que tuve una especie de visión del maravilloso estado de felicidad en que se hallaban aquella gente humilde de Bedford. Me pare ció entonces como si ellos estuvieran en el lado de la solana de una alta montaña, solazándose en un sol radiante; mientras que yo me hallaba en la umbría, tiritando por el viento helado, la nieve y las nubes que me rodeaban. Me pareció como si hubiera entre ellos y yo un alto muro que nos separara. ¡Cuánto quería ir yo al otro lado del muro, para poder gozarme también del calor del sol, como hacían ellos!
Una y otra vez procuré cruzar a través de este muro, pero durante mucho tiempo no pude descubrir ninguna abertura, hasta que por fin hallé una pequeña puerta. Intenté cruzaría, pero era tan estrecha que todos mis esfuerzos para hacerlo fueron vanos. Al fin, después de una gran lucha, pude hacer pasar la cabeza, y luego, estrujándome, metí los hombros, y al fin todo el cuerpo. Entonces me quedé contento y me fui y me senté en medio de ellos y me quedé consolado por la luz y el calor radiante del sol que les daba a ellos también.
La montaña era la Iglesia del Dios vivo. El sol que brillaba sobre ella era el resplandor de la faz misericordiosa de Dios. El muro era la Biblia que separaba a los cristianos del mundo. La puerta era Jesucristo, que es el camino a Dios, el Padre (Mateo 7:14; Juan 14:6). El hecho de que la puerta fuera tan estrecha que apenas pudiera entrar me mostraba que nadie puede entrar en esta vida sino aquel que tiene un verdadero e intenso deseo y deja al mundo malvado tras él. Porque no hay lugar aquí sino para el alma y el cuerpo, y no lo hay para el alma, el cuerpo y la carga de pecado.
Esta visión y su significado se proyectó sobre mi espíritu durante muchos días, durante los cuales vi en qué triste y solitaria condición me hallaba. Con todo, al mismo tiempo, iba orando mucho, tanto en mi casa como en el trabajo. Tanto en mi casa como en el campo, elevaba mi corazón a Dios, repitiendo el clamor de David en el Salmo 25: «Sácame de mis congojas» (v. 17), porque todavía no sabia lo que tenía que hacer.
No podía todavía empezar a tener ninguna seguridad de que tenía fe en Cristo, sino que de nuevo vinieron las dudas sobre la posibilidad de mi futura bienaventuranza. ¿Me hallaba yo entre los elegidos? ¿Había pasado ya para mí el día de la gracia?
Estas dos preguntas me preocupaban sobre-manera. Estaba decidido a hallar mi camino al cielo y a la gloria; y con todo la cuestión de la elección me desanimaba terriblemente, y a veces me parecía como si toda la fuerza de mi cuerpo me hubiera sido quitada por la fuerza y poder de esta terrible cuestión. Había un pasaje de la Escritura, en especial, que aplastaba todas mis esperanzas: «Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión» (Romanos 9:16).
No sabía qué hacer con este pasaje de la Escritura, porque veía claramente que a menos que Dios me hubiera escogido como uno de los que habían de recibir misericordia, podía esperar y desear y esforzarme hasta que se me partiera el corazón, pero no me serviría de nada. De modo que seguía preguntándome: ¿Cómo puedo averiguar si soy un elegido? ¿Qué pasa si no lo soy? ¡Oh, Señor!, pensaba, ¿qué pasa si no estoy entre los elegidos? «Probablemente no estás», me decía el tentador.
« Pero es posible que esté», pensaba. «Bien», decía Satán. «Ya puedes descartarlo. Si no eres uno de los elegidos de Dios, no hay esperanza de que puedas ser salvo, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión».
Estaba sin saber qué pensar o hacer sobre estas cosas, no sabiendo cómo hallar la respuesta. De hecho, no me daba cuenta de que era Satán que me estaba tentando sino que pensaba que era mi pensar sincero que me había llevado a esta cuestión. Estaba perfectamente de acuerdo con la idea de que sólo los elegidos tendrían vida eterna; la cuestión para mi era saber si yo era uno de ellos.
Y así durante varios días estaba en medio de la mayor perplejidad y con frecuencia a punto de dejarlo todo. Pero, un día, después de muchas semanas de depresión sobre esta materia, cuando ya estaba al final de toda esperanza de alcanzar nunca la vida, me pasó por la mente una simple frase: «Mira a las generaciones antiguas y considera: ¿hubo alguno que confiara en el Señor y que fuera confundido? »
Esto dio mucho ánimo a mi alma. En el mismo instante se me hizo claro que si empezaba por el Génesis y leía hasta el Apocalipsis, no encontraría una sola persona que hubiera confiado en el Señor y que hubiera sido rechazada. Así que fui a la Biblia y miré por si había alguno, porque sabía que la Biblia sin duda me lo diría. Fue de mucho aliento y consuelo ara mi espíritu, como si realmente estuviera hablando conmigo.
Miré por todas partes, pero no pude encontrar ningún versículo que lo dijera. Luego, por primera vez, lo pregunté a un buen hombre y luego a otro, si sabían dónde podía ser encontrada esta frase en la Biblia, pero no conocían ningún sitio en que estuviera. Me preguntaba por qué esta frase había venido a mi modo tan súbito, con tanto consuelo y se había quedado conmigo, y con todo nadie podía encontrarla, pero yo no dudaba que estaba en la Biblia. Estuve mirando durante casi un año y todavía no había encontrado el lugar, hasta que al fin la encontré en uno de los libros apócrifos: Eclesiástico 2:11. al principio esto me molestó considerablemente, porque no estaba en la misma Biblia; pero como esta frase era un sumario de muchas promesas que están realmente en la Biblia, decidí que mi deber era tener consolación de ella. Y bendije a Dios por haber venido a esta conclusión, por haberme ayudado tanto, y que esta afirmación particular todavía brillara delante de mi rostro.
Fue después de esto que me asaltaron otras dudas. ¿Cómo sabía que el día de la gracia no había pasado ya? Puedo recordar que un día estaba andando en el campo y pensando sobre esto. El tentador agravó mi turbación diciéndome que esta buena gente de Bedford eran ya convertidos, Que ellos eran los únicos a quienes Dios había salvado en esta parte, porque éstos habían recibido la bendición antes que yo llegara.
Esto me causó una gran desazón, porque yo pensé que ésta era probablemente la situación. Me sentía aplastado por la idea de los largos años que habla pasado en el pecado y a menudo gritaba: «¡Oh, si hubiera escuchado antes!» ¡Si me hubiera entregado a Dios hace siete años! Me hacia enojar conmigo mismo el pensar que hubiera sido tan insensato al pasar el tiempo en cosas triviales hasta que mi alma y el cielo se me habían escapado.
Después de mucho tiempo, apenas podía funcionar a causa de este temor. Mientras estaba andando un día, y estaba aproximadamente cerca del lugar en que había recibido la otra consolación y estímulo, me vinieron a la mente estas palabras: «Fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.» Y, «aún hay lugar» (Lucas 14:23, 23). Estas palabras «aún hay lugar» eran tan dulces para mí porque verdaderamente pensé que el Señor Jesús estaba pensando en mí cuando lo dijo y que El sabía que llegaría el tiempo en que estaría lleno de miedo de que no hubiera lugar para mi en su Reino. Y así dijo esta palabra y la dejó registrada para que yo pudiera hallarla y recibir ayuda de ella en contra de esta vil tentación. Esto es lo que creía plenamente en aquel entonces.
Seguí durante mucho tiempo bajo la luz e inspirado por el ánimo de estas palabras, que me eran e especial consuelo cuando pensaba que el Señor Jesús las había dicho a propósito para mi.
Después de esto hubo abundantes tentaciones para regresar al pecado: tentaciones de Satán, de mi propio corazón, y de mis amigos infieles. Pero doy gracias a Dios que fueron mantenidas a distancia por una clara comprensión de la muerte y del día d el juicio, que siempre estaban delante de mí. Incluso pensaba con frecuencia en Nabucodonosor, a quien Dios había dado tanto, y que, con todo, pensaba yo, aunque este gran hombre lo hubiera tenido todo en el mundo, una sola hora de fuego del infierno se lo habría hecho olvidar todo. Este pensamiento fue para mi de mucha ayuda.
Hacia este tiempo noté algo en la Biblia que me interesó sobre los animales que eran llamados inmundos y limpios bajo las leyes mosaicas. Pensé que estos animales eran tipos aplicables a los hombres: los animales limpios eran tipos de los hijos de Dios; los inmundos, lo eran de los hijos del maligno. Cuando leía que los animales limpios «rumiaban», yo pensaba que esto significaba que eran alimentados por la Palabra de Dios. También al ver lo que dice de la pezuña «hendida» decidí que esto significaba que si hemos de ser salvos hemos de separarnos, dividirnos, de los caminos de los impíos. Cuando seguí leyendo noté que si «rumiamos» como hace la liebre, pero «andamos», somos inmundos. O sí tenemos la pezuña hendida como el cerdo, pero no «rumiamos», como las ovejas rumian, somos inmundos. Pensé que la liebre era un tipo de aquellos que hablan de la Palabra, pero que «andan» en los caminos del pecado; que el cerdo es la persona que se separa del pecado externo, pero no tiene todavía la Palabra de fe, sin la cual no hay salvación, por devota que sea la persona (Deuteronomio 14). Hallé, leyendo la Palabra, que los que han de ser glorificados con Cristo en el otro mundo han de ser llamados por El aquí. Han de conocer los consuelos de su Espíritu aquí abajo, como una preparación para el futuro descanso en la casa de gloria que es el cielo arriba.
Y por ello estaba nuevamente trastornado, no sabiendo qué hacer, porque temía que yo no estaba entre los que habían sido llamados. Si no había sido llamado, pensé, ¿quién puede ayudarme? Pero ahora empezaron a gustarme estas palabras que dijo Jesús sobre un cristiano que era llamado, cuando dijo a uno: «Sígueme», y a otro: «Ven en pos de mí.» Y, oh ¡cuánto deseaba que El me lo dijera también! ¡Cuán alegremente habría yo acudido!
No puedo expresar en palabras mis anhelos y mis clamores a Cristo para que me llamara. Esto siguió durante bastante tiempo; anhelaba convertirme a Jesucristo, y podía ver que el convertirme me pondría en un estado tan glorioso que no podría nunca más estar contento sin participar en él. Si pudiera haber sido conseguido con oro, habría dado por ello todo lo que tenía. Y si hubiera tenido todo el mundo, habría dado diez mil veces el mundo para poder tenerlo, para que mi alma pudiera ser convertida.
Y ahora, ¡cuán hermosos a mis ojos eran todos aquellos a quienes consideraba como convertidos! Brillaban y andaban como personas que llevaban consigo un toque del cielo en ellos. Podía ver que la heredad que les había tocado era hermosa (Salmo 16:6).
El versículo que me hacía encoger el alma era uno de San Marcos referente a Cristo: «Subió al monte, y llamó junto a sí a los que El quiso; y vinieron a El» (Marcos 3:13).
Este pasaje me hacía desmayar de temor, y con todo enardecía mi alma. Temía que Cristo no se hubiera fijado en mí o que yo no le hubiera gustado, porque dice que sólo «a los que El quiso». Pero la gran gloria de aquellos que son llamados por Jesús sin desear: «¡Ojalá que yo hubiera estado en su lugar; ojalá que yo hubiera nacido siendo Pedro o Juan. Ojalá que yo hubiera estado allí y le hubiera oído cuando los llamaba. Cómo habría gritado: «¡Oh, Señor, llámame a mí también!"» Pero yo temía que El no lo hubiera hecho.
Y el Señor me dejó ir de esta manera durante muchos meses y no me mostró nada más, ni que yo había llamado ni que iba a ser llamado más adelante. Pero al fin, después de haber pasado mucho tiempo y de muchos gemidos a Dios, vino por fin esta idea: «Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sión» (Joel 3:21). Estas palabras sentí que me eran enviadas para confortarme y para que siguiera esperando en Dios y parecían decir que si yo no me había convertido todavía, llegaría un día en que lo sería.
Fue para este tiempo que empecé a decir a aquella gente humilde de Bedford cuál era mi situación. Cuando lo supieron hablaron a Mr. Gifford acerca de mí y el vino y hablé con él y me pareció que él tenía esperanza para mi, aunque yo veía poco motivo realmente para que la hubiera. Me invitó a su casa, donde pude oírle hablar, con otros, acerca de la manera en que Dios había obrado en sus almas. Pero de todo esto todavía no recibí ninguna certidumbre, y a partir de aquel tiempo empecé a ver más claramente la terrible condición de mi corazón malvado. Ahora empecé a reconocer pecados y malos pensamientos dentro de mí que no habla reconocido antes. Entretanto, mi deseo del cielo y de la vida eterna empezó a diluirse, y hallé que, aunque mi alma estaba anhelante de Dios, empezaba a sentir deseos por cosas frívolas y banales.
Ahora, pensé, aún me vuelvo peor; ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Así que me sentí terriblemente desanimado. No creí que Cristo me amara. No podía verle, sentirle, ni gozar de ninguna de sus cosas. Iba siendo arrastrado por la tempestad y mi corazón quería ser inmundo.
Algunas veces explicaba mi condición a la de Dios y ellos sentían piedad por mí y me hablaban de sus promesas; pero era como si me hubieran dicho que alcanzara el sol con la mano el que me dijeran que confiara en estas promesas, porque todo mi sentimiento y sentido era en contra de ellos. Vi que tenía un corazón que insistía en el pecado; y que por tanto, tenía que ser condenado.
He pensado muchas veces, después, que era algo así como el muchacho a quien su padre trajo a Cristo, y que cuando estaban camino hacia El, el diablo lo derribó al suelo y se revolcaba echando espumarajos (Marcos 9:42).
En aquellos días con frecuencia me daba cuenta que mi corazón estaba tan cerrado contra el Señor y su Palabra que era como si yo tuviera mi propio hombro arrimado contra la puerta empujando desde dentro para que El no pudiera entrar, mientras estaba clamando con amargos suspiros: «¡Quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro!» (Salmo 107:16.) Y otras veces parecía que venía una palabra de paz del Señor: «Yo te ceñí, aunque tú no me conociste» (Isaías 45:5).
Pero, por otra parte, nunca he tenido más tierna la conciencia contra el pecado, y me escocía todo toque de mal. Apenas podía hablar por temor de decir algo equivocado. Me hallaba en una ciénaga que me engullía por poco que me moviera y me parecía que había sido abandonado allí por Dios y por Cristo y el Espíritu y todas las cosas buenas.
Pero noté esto, que aunque había sido un gran pecador antes de volverme a Dios, con todo, Dios nunca parecía haberme acusado por los pecados que había cometido cuando era ignorante. El me mostró, sin embargo, que estaba perdido si no tenía vida, a causa e los pecados que había hecho. Entendía perfectamente bien que necesitaba ser presentado sin mácula delante de Dios y que esto sólo lo podía hacer Jesucristo.
Pero había nacido en el pecado y la contaminación, ésta era mi gran desgracia y aflicción. Me sentía más despreciable a mis propios ojos que un sapo, y tenía la impresión que lo mismo podía decirse a los ojos de Dios. Podía ver que el pecado y la corrupción procedían de mi corazón de modo tan natural como el agua borbotea de un manantial. Y aunque todos los demás tenían un corazón mejor que el mío, y que ninguno, excepto el diablo mismo, Podía igualarse a mi en cuanto a la maldad interna y la contaminación de la mente. Y así caí otra vez en la más profunda desesperación debido a mi ruindad, porque llegué a a conclusión de que esta condición en que me encontraba no podía existir en mí si estuviera en estado de gracia. Sin duda he sido abandonado por Dios y entregado al diablo, pensé. Y así continué durante varios años.
Durante todo este período habla dos cosas que me hacían pensar. La primera era contemplar ancianos persiguiendo las cosas de esta vida, como si tuvieran que vivir para siempre; la otra, ver a los cristianos aplastados por pérdidas externas, como el marido, la esposa o un hijo. Señor, pensaba, si han trabajado tanto y han tenido que derramar tantas lágrimas por las cosas de esta vida presente, ¿cómo voy a recibir compasión y van a orar por mi, para mi alma que muere, mi alma que está siendo condenada? Si mi alma estuviera en buenas condiciones y estuviera seguro de ellos, oh, cuán rico me consideraría y bienaventurado, con sólo pan y agua. Contaría éstas como aflicciones insignificantes y las llevaría como cargas pequeñas, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede Y aunque me hallaba tan turbado al comprender mi maldad, tenía miedo de perder este sentimiento de culpa; porque consideraba que a menos que la culpa sea quitada de la manera apropiada esto es, por medio de la sangre de Cristo una persona se va volviendo peor, porque ya no se siente agobiado por su pecado. Y así, siempre que sentía desaparecer este sentimiento de pecado, me esforzaba otra vez para recobrarlo, pensando en el castigo del pecado en el infierno. Clamaba: «Señor, no permitas que desaparezca este sentimiento de culpa, excepto si ha de ser por medio de la sangre de Cristo y la aplicación de tu misericordia por medio de El a mi alma», porque el versículo de la Biblia «sin derramamiento de sangre no se hace remisión» (Hebreos 9:22) se hallaba siempre delante de mí. Lo que más me asustaba era que había visto algunas personas que, cuando estaban heridas en la conciencia, lloraban y oraban, pero que cuando se sentían aliviadas de su aflicción -no perdonadas de su pecado no parecía que se preocuparan de la forma en que habían perdido sus sentimientos de culpa, con tal que no estuvieran en su mente Y como que se habían librado de ellos de una manera falsa, se habían vuelto más duros y más ciegos y más malvados que antes. Me daba miedo y me hacían suplicar a Dios que no me ocurriera lo mismo.
Y ahora me apenaba el que Dios me hubiera hecho, porque temía que había sido echado, y contado entre los no convertidos, las más tristes de todas las criaturas.
No pensaba que me fuera posible nunca tener bastante bondad en el corazón, ni aun agradecer a Dios que me hubiera hecho un hombre, aunque sabía que un hombre es la más noble de todas las criaturas, pues el pecado la ha hecho la más baja. Hubiera estado contento siendo una de las bestias, aves y peces, porque no tenían una naturaleza pecaminosa y no estaba sometidos a la ira de Dios, por lo que nunca irían al fuego del infierno después de la muerte.
Pero al fin llegó la hora de solaz y consolación. Que un sermón sobre un versículo del Cantar de los Cantares (4:1): « ¡Cuán hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa eres!» De este texto el predicador sacó las siguientes conclusiones: (1) Que la Iglesia, y por tanto toda alma salvada, es el objeto del amor de Cristo. (2) El amor de Cristo no necesita causa externa. (3) El amor de Cristo ha sido aborrecido por el mundo. (4) El amor de Cristo continúa cuando aquellos a quienes ama están bajo tentación y aparente destrucción. (5) El amor de Cristo permanece hasta el fin.
Fue sólo cuando llegó al cuarto punto que yo obtuve algo del sermón. Dijo el predicador que el alma salvada sigue siendo el amor de Cristo, aun cuando esté tentada y desolada, y así la pobre alma tentada necesita sólo recordar estas palabras: «amor mío».
De vuelta a casa, seguí pensando en estas cosas y recuerdo muy bien que dije en mi corazón: «¿Para qué sirve pensar sobre estas dos palabras? Pero apenas había pasado esta pregunta por mi mente que las dos palabras empezaron a arder en mi espíritu. «Tú eres mi amor», siguió diciéndome algo dentro de mí y debe haberlo repetido por lo menos veinte veces. A medida que estas palabras continuaban, se hicieron más fuertes y más cálidas y empezaron a hacerme mirar hacia arriba; pero yo estaba todavía entre la esperanza y el temor y repliqué en mi corazón: «Pero, ¿es verdad? ¿Es verdad?» Y entonces vinieron estas palabras a mi mente: «No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión» (Hechos 12:9).
Entonces empecé a recibir unas palabras que sonaban gozosamente en mi corazón: «Tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor.» Y ahora al fin mi corazón está lleno de consuelo y de esperanza, y ahora podía creer que mis pecados serían perdonados. Sí, yo había sido ahora recibido por el amor y la misericordia de Dios hasta el punto que me preguntaba cómo podría contenerla hasta que llegara a casa. Sen-ti que podría haber hablado de este amor y esta misericordia hasta a los mismos cuervos que estaban posados o revoloteaban sobre la tierra recién arada a la vera del camino si ellos hubieran sido capaces de entenderme. Y así, dije a mi alma, con mucha alegría, estoy seguro de que nunca olvidaré esta experiencia, aunque viva cuarenta años más. Pero, ¡ay!, dentro de menos de cuarenta días ya empezaba a ponerlo todo en duda otra vez.
Sin embargo, había ocasiones en que recibía ayuda al creer que ésta había sido una verdadera manifestación de gracia para mi alma, aunque había perdido gran parte del sentimiento. Fue después de una o dos semanas de esto que empecé a pensar mucho sobre el pasaje: «Simón, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo» (Lucas 22:31). Algunas veces esto resonaba tan claro dentro de mí que recuerdo que una vez me volví pensando que alguien me estaba hablando desde cierta distancia. Al recordarlo ahora, creo que esta palabra me vino para estimularme a la oración y a la vigilancia, y para decirme que se avecinaba en dirección hacia mí una nube y una tormenta, pero yo no lo entendía.
Y silo recuerdo bien, esta vez que llamó tan fuerte, fue la última vez que la oí. Y todavía puedo oír estas palabras: «Simón, Simón», que resonaban en mis oídos. Aunque no era mi nombre, me hizo volverme, para mirar, creyendo que el que estaba llamando me llamaba a mi.
Pero yo era tan necio e ignorante que no entendía la razón por la que sucedía todo esto, aunque muy pronto pude vislumbrar que era enviada desde el cielo como una llama a ara despertarme y para que me preparara para lo que estaba viniendo. Pero entonces sólo me devanaba los sesos para saber de qué se trataba.
Un mes después llegó «la gran tempestad» y me dejó veinte veces más magullado que todo lo que me habla sucedido antes. Vino solapadamente, primero de un lado, luego de otro. Primero me fue quitado el solaz y las tinieblas me oprimieron. Después de esto llegaron oleadas de blasfemias contra Dios y Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu, y que me dejaban en plena confusión y atontado. Estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas en mí mismo contra la misma esencia de Dios y su único y amado Hijo, sobre si había realmente un Dios o Cristo, o si las Sagradas Escrituras no eran sino fábulas y patrañas y no la pura y santa Palabra de Dios.
El tentador me dio firme también con esta pregunta: «¿Cómo puedes decir que los turcos no tienes unas Escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador como nosotros las tenemos para probar que lo es Jesús? Era posible pensar que hubiera decenas de millares en muchos países y reinos que estaban sin el conocimiento del camino recto al cielo (si es que había cielo) y que nosotros los que vivíamos en un rinconcito de la tierra fuéramos los únicos bendecidos por este conocimiento? Todo el mundo cree que su propia religión es la recta, sea judío o mahometano o pagano, y ¿y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras era simplemente nuestra imaginación?
Algunas veces intentaba disputar con estos pensamientos y pensar algunas de las cosas que el bendito apóstol Pablo había dicho en contra de ellas. Pero los pensamientos de Pablo eran tragados por los mismos argumentos que había dentro de mí. Porque aunque damos tanta importancia a las palabras de Pablo y a él mismo, ¿cómo podía y o negar que hubiera sido un hombre muy sutil y astuto, o que pudiera haber estado engañado, o incluso que a propósito hubiera tratado de descarriar perder a los demás?
Estas sugerencias se apoderaron de mi espíritu por su castidad, continuidad y vigor. No sentía nada más sino estas ideas de la mañana a la noche, y concluí que Dios estaba airado contra mi alma y me había entregado a ellas para que me arrastraran como un poderoso torbellino
Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos, porque daban un mal sabor a mi espíritu. Pero estos pensamientos esperanzados pronto eran ahogados. Con frecuencia comprendía a mi alma empezando de repente contra Dios, o Cristo su Hijo, o contra las Escrituras.
Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio. Y en otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco, y que en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando oía hablar de él, me venía a la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo, que se disparaba como un rayo en contra de El desde mi corazón.
Estas cosas me hundieron en una desesperación profunda, porque llegué a la conclusión de que no podían hallarse en alguien que amara a Dios. Y con frecuencia me comparaba a un niño que había sido secuestrado y llevado lejos de los suyos y de su tierra, chillando y coceando. Yo coceaba y chillaba y clamaba y con todo, era llevado en volandas por la tentación que me arrastraba consigo. Pensé también en Saúl y el espíritu maligno que lo poseía, y temía en gran manera que mi condición fuera como la suya (1.' Samuel 16:14).
Durante estos días, cuando oía a otros que hablaban del pecado contra el Espíritu Santo, el tentador me hacía desear cometer este pecado, y quería tanto cometerlo que no creía poder tener descanso hasta haberlo hecho. Si este pecado consistía en decir alguna palabra contra el Espíritu Santo, entonces mi boca estaba dispuesta a decir esta palabra, tanto si quería dejarla como si no. La tentación era tan grande que con frecuencia oprimía mis labios o me empujaba las mandíbulas con las manos para que la boca no se abriera; en otras ocasiones metía mi cara en charcos de fango, para que la boca no dijera nada.
Y otra vez sentía que todo lo que Dios había hecho era mejor de lo que era yo. De buena gana habría trocado mi vida por la de un perro o un caballo. Estos no tienen almas que puedan parecer como la mía iba a hacerlo, y añadido a toda mi pena, no sentía ya el deseo de ser librado. Y este pasaje de la Escritura, rasgaba mi alma de parte a parte en medio de estas otras locuras: «Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados» (Isaías 57:20-21). Ahora mi corazón estaba sobremanera endurecido. No podía llorar ni deseaba hacerlo. Los otros podían lamentar sus pecados y podían regocijarse y bendecir a Dios por Jesucristo; los otros podían hablar con calma de la palabra de Dios; yo sólo era arrebatado por la tormenta, y no podía escapar de ella.
Esta tentación duró aproximadamente un año y durante todo este tiempo tuve que renunciar a leer la Biblia y a orar, porque era entonces que me sentía más afligido por todas estas blasfemias. Había palabras repentinas que ponían en duda todo lo que leía. O bien, mi mente se sentía privada como de un tirón de todo lo leído, para que no pudiera recordarlo, ni aun una frase que acabara de completar.
Estaba afligido en gran manera cuando intentaba leer durante este periodo. Algunas veces sentía a Satán detrás de mí, tirándome del vestido. Continuamente me asediaba a la hora de la oración con «venga, rápido, termina de una vez, ya dura demasiado, déjalo». Algunas veces introducía en mi mente sus pensamientos malvados; por ejemplo, de que tenía que orar a él.
Y cuando mis pensamientos iban de un lado a otro y y o trataba de concentrarlos en Dios, entonces el tentador con gran fuerza ponía ante mi corazón y fantasía la forma de un arbusto o de un toro, para que orara a alguna de estas formas. Y conseguía apoderarse de mi mente de tal forma que no podía pensar en nada más, y no podía orar sino a ellos.
Sin embargo, había ocasiones, también, en que tenía fuertes sentimientos de la presencia de Dios y de la realidad y verdad de su Evangelio. En estas ocasiones, mi corazón se vertía en gemidos inexpresados. Mi alma entera se hallaba en cada palabra. Gritaba con lanzazos de dolor en mi corazón para que Dios tuviera misericordia de mi, pero no servía de nada. Pensaba entonces que Dios meramente se burlaba de estas oraciones diciendo mientras los ángeles santos escuchaban: «Este desgraciado me importuna como si yo no tuviera nada más que hacer con mi misericordia que dársela a un sujeto así. ¡Ay, pobre alma, cuán engañada estás! No es para individuos como tú el favor del Altísimo.»
Entonces venía el tentador también con palabras de desánimo, como éstas: «Tú estás muy angustiado pidiendo misericordia, pero yo voy a calmarte. Este estado mental no va a durar siempre, sabes. Ha habido muchos otros tan fervorosos como tú, pero yo he apagado su celo.» Entonces me ponía delante el nombre de alguno que había caldo, y yo temía que iba a hacerlo también. Estaba contento cuando venían estas ideas a mi mente, porque yo me decía que ellas me mantendrían vigilante y alerta. Pero Satán me replicaba: «Yo soy demasiado listo para que puedas contrarrestarme. Voy a enfriarte tan poco a poco que no lo notes. Y ¿qué me importa a mí si tardo siete años en enfriar tu corazón si lo consigo al final? Te voy a mecer como a un niño ha hasta que te duermas. Lo haré con tiento, y serás mío al fin. Aunque ahora te sientas lleno de celo, iré apagando el fuego. Serás frío antes de poco.»
Estas ideas me ponían en un terrible estado de ánimo, porque sabía que no estaba preparado para morir ahora, y temía que cuanto más viviera peor me encontraría. Había ocasiones en que lo olvidaba todo, incluso el recuerdo del mal del pecado, el valor del cielo y le necesidad que tenía de ser lavado por la sangre de Cristo. Le daba gracias a Jesucristo de que estas cosas no me hicieron cesar mi clamor a Dios, sino que lo hacían aumentar. Después de un tiempo, vino una palabra buena a mi mente: «Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor» (Romanos 8:38, 39). De modo que el vivir una larga vida no me destruiría ni seria causa de que perdiera el cielo.
Llegó otra ayuda durante esta tentación, aunque era un apoyo del que dudaba, y se hallaba en Jeremías capítulo 3: donde dice que, aunque hayamos hablado y hecho mal delante de Dios, podemos clamar a El: «Padre mío, tú eres el guía de mi juventud», y podemos regresar a El.
Y en otra ocasión tuve las dulces palabras de 2 Corintios 5:21: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.» Recuerdo un día en que estaba sentado en la casa de un vecino, muy triste al pensar en mis muchas blasfemias, y estaba diciéndome: «¿Cómo es posible que alguien tan vil como yo pueda heredar la vida eterna?» Cuando de repente oí estas palabras: «¿Qué, pues, diremos a esto?» (Romanos 8:31). Esto también me ayudó: «Porque yo vivo, y vosotros también viviréis» (Juan 14:19). Pero estas palabras eran indicaciones y pequeñas visitas. aun cuando eran muy dulces cuando estaban presentes, nunca duraban mucho. Al poco ya hablan desaparecido.
Pero después el Señor me mostró de modo más pleno su gracia. No sólo me libró de la culpa que yacía sobre mi conciencia a causa de estas blasfemias, sino que también quitó la tentación, y me puso de nuevo en plena sanidad mental, como es la de los otros cristianos.
Recuerdo que un día en que estaba pensando en la maldad y la blasfemia de mi corazón y consideraba la ira contra Dios que habla en mí, vino a mi mente el pasaje de la Escritura que decía que El había hecho «la paz mediante la sangre de su cruz» (Colosenses 1:2). Y esto me hizo ver una y otra vez que Dios y mi alma eran amigos a causa de su sangre. SI, que la justicia de Dios y mi alma pecaminosa podían abrazar-se y besarse por medio de la sangre. Este fue un buen día para mí; espero que no voy a olvidar-los nunca.
En otra ocasión estaba sentado junto al fuego en mi casa pensando en mi estado miserable, y el Señor me dio esta palabra: «Así que, por cuanto los hijos han llegado a tener en común una carne y una sangre, El también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de a muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre» (Hebreos 2:14-15). Pensé que la gloria de estas palabras era tan grande que iba a desmayarme mientras estaba allí sentado, no de pena o tristeza, sino de gozo y de paz.
Durante este tiempo me puse bajo el ministerio del querido Mr. Gifford, cuya doctrina, por la gracia de Dios, era exactamente lo que necesitaba. Este hombre se ocupaba de librar al pueblo de Dios de todas las famosas pruebas a que se suele someter la sana doctrina. Nos dijo que prestáramos especial atención a no aceptar ninguna doctrina en confianza ciega. En vez de ello, teníamos que clamar con fuerza a Dios, para que nos convenciera de la realidad de ella y nos sumergiéramos en ella por su Santo Espíritu en la santa palabra. «Porque, decía, cuando la tentación viene rugiendo, si no has recibido estas cosas con evidencia del cielo, pronto hallarás que no tienes la ayuda y fuerza para resistir, que habías pensado tener.»
Esto era lo que necesitaba mi alma. Había hallado por triste experiencia la verdad de estas palabras. De modo que pedí a Dios que en nada de lo referente a su gloria y mi propia felicidad eterna estuviera sin la confirmación del cielo que necesitaba. Ahora veía claramente la diferencia entre las nociones humanas y la revelación de Dios; también la diferencia entre la fe que es pretensión y la que viene como resultado d e haber nacido a ella, por medio de Dios (Mateo 16:15-17; l Juan 5:1).
Y ahora mi alma era conducida por Dios de verdad en verdad, toda la vía, desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta su ascensión y su segunda venida del cielo para juzgar al mundo.
El gran Dios era realmente bueno para mí, porque no recuerdo una sola cosa que El no me revelara cuando clamé a El sobre esta cosa. Paso a paso era conducido en cada parte del evangelio. era como si yo le hubiera visto crecer, de la cuna a la cruz; vilo mansamente que se entregó para ser colgado y clavado en ella por mis pecados y maldades, y recordaba que El había sido destinado a ser inmolado (1 Pedro 1:20).
Y luego consideraba la verdad de su resurrección y podía casi verle saltar de la tumba, por el gozo de que habla sido resucitado y que había vencido a sus terribles enemigos (Juan 20:17). Y también le he visto, en el Espíritu, sentado a la diestra de Dios el Padre por mí, y he visto la forma de su venida de los cielos a juzgar al mundo con su gloria (Hechos 1:9, 10; 7:56; 10:42; Hebreos 7:24; Apocalipsis 1:18; l.~ Tesalonicenses 4:16-18).
Antes me habla preocupado el saber si el Señor era verdaderamente Hombre así como Dios, y verdaderamente Dios, así como Hombre. En aquellos días, no importaba lo que me dijera la gente; a menos que tuviera evidencia del cielo, no creía. Pero al fin Apocalipsis 5:6 fue revelado en mi mente: «Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un Cordero.» Esta frase «en medio del trono» fue decisiva.
Allí, me dije, está la Divinidad. Y «en medio de los ancianos», allí está la Humanidad. ¡Qué glorioso fue este pensamiento! ¡Qué satisfacción tan dulce me dio! Este pasaje me ayudó también mucho: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz» (Isaías 9:6).
Además de estas enseñanzas, el Señor también hizo uso de errores para confirmarme en la verdad. Unos acerca de la Palabra de Dios; otros, sobre la culpa del pecado. Eran:
1. Que las Sagradas Escrituras no eran la Palabra de Dios.
2. Que todo hombre en el mundo tenía el espíritu de Cristo, gracia, fe, etc.
3. Que Cristo Jesús no había satisfecho la divina justicia por los pecados del pueblo, cuando había sido crucificado.
4. Que la carne y la sangre de Cristo estaba en los santos.
5. Que los cuerpos de los buenos y los malos que estaban enterrados no volverían a levantarse.
6. Que Jesús fue crucificado entre los ladrones en el calvario, no ascendió más allá del cielo de las estrellas.
7. Que este mismo Jesús que murió en las manos de los judíos no volverla otra vez en el último día para juzgar a las naciones.
Fui conducido a un estudio más cuidadoso de las Escrituras.
Me llevarla mucho tiempo contar en detalle de qué forma Dios me ayuda, y cómo abrió sus palabras para mí e hizo que brillaran delante de mis ojos y me hizo que permanecieran conmigo y me hablaran y me consolaran una y otra vez. Pero diré sólo que ésta es la manera en que me trató. Primero, me permitió ser afligido con tentaciones sobre estas verdades y luego me las reveló. Algunas veces, por ejemplo, estaba bajo una gran carga de culpa por mis pecados y aplastado hasta el suelo por ellos. Entonces el Señor me mostraba la muerte de Cristo y rociaba mi conciencia con su sangre; así que, en el momento en que la Le y rugía delante de mí, de repente me devolvía la paz y el sosiego y el amor de Dios por medio de Cristo.
¡Cuánto anhelaba el día en que podría verle, Aquel cuya cabeza fue coronada de espinas, al cual escupieron y cuya alma habla sido ofrecida por mis pecados! En tanto que antes estaba continuamente temblando ante la boca del infierno, ahora sentía que había sido empujado lejos del mismo, tanto, que ni aun podía verlo. Y cuánto deseaba poder tener ochenta años para así morir pronto y que mi alma llegara a su descanso.
Pero antes de haberme librado finalmente de estas tentaciones, empecé a desear en gran manera el poder ver la experiencia de algunos hombres piadosos de edades pasadas, que habían vivido quizás unos centenares de años antes que yo. Bueno, después de hablarle al Señor sobre esto, El hizo que cayera en mis manos un día un libro de Martín Lutero, su Comentario a los Gálatas. Era tan viejo que se caía a pedazos. Tuve mucho placer de que este libro viniera a parar a mis manos, tan antiguo, y cuando lo leí sólo un poquito, hallé que mi propia condición estaba tratada con tanto detalle que parecía que el libro había sido escrito para mí. Esto me hizo maravillar, porque comprendí que este hombre no podía conocer nada de los cristianos de mis días sino que había escrito y hablado de la experiencia de otros años.
Martín Lutero exponía cuidadosamente la aparición de las tentaciones como la blasfemia, la desesperación y otras semejantes. Mostraba que la Ley de Moisés, así como el diablo, la muerte y el infierno, tenían gran parte en traerlas. Al principio esto me pareció muy extraño, pero luego, al pensar en todo ello y considerar mi propia experiencia hallé que era realmente verdad. No quiero entrar en otros particulares aquí, excepto el decir que (con la excepción de la Biblia) prefiero este libro de Martín Lutero sobre los Gálatas a todos los otros libros que he visto en mi vida. Es en gran manera útil para una conciencia herida.
Ahora encontré, o por lo menos creí haber encontrado, que amaba a Cristo realmente de modo entrañable. Pensé que mi alma se aferraría a El para siempre y que mi amor para El permanecería como el fuego; pero pronto hallé que mi gran amor era demasiado poco y que y o que sentía este amor ardiente a Cristo, podía dejarlo correr por una fruslería. Dios sabe cómo humillarnos y hacernos ver nuestro orgullo. Poco después de esto mi amor fue puesto a prueba para este mismo propósito.
Después que el Señor me había librado con su gracia de las terribles tentaciones y me había dado tal consolación y tan bendita evidencia de que me amaba, esta vez vino una tentación más terrible que la anterior. Esta tentación me asedió con fuerza durante un año y me siguió continuamente y no me dejó en paz un solo día, a veces ni una sola hora durante varios días, excepto cuando estaba dormido.
Estaba seguro de que aquellos que una vez habían estado con Cristo no podían perderle más, por lo de «la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es» dijo Dios (Levítico 25:23). Con todo, era una aflicción constante para mí el pensar que pudiera tener hasta un solo pensamiento en contra de Cristo, quien había hecho por mí todo lo que había hecho: no tenía casi otros pensamientos acerca de él que blasfemias, y ni el hecho que odiara estos pensamientos ni el resistirlos me ayudaba en lo más mínimo a mantenerlos alejados. No importa lo que pensara o hiciera, estaban allí. Cuando comía, cuando me agachaba para recoger un alfiler del suelo, cuando partía leña o miraba esto o aquello, volvía la tentación: «Vende a Cristo por esto, vende a Cristo por aquello: véndele, véndele.»
A veces, estas palabras se repetían en mis pensamientos cien veces: «Vende? véndele.» Y durante horas enteras a la vez me veía obligado a estar en guardia, forzando mi espíritu, por temor de que antes de haberme dado cuenta, algún pensamiento malvado se levantara en mi corazón que consintiera a esta tentación. Algunas veces el tentador me hacía creer que había consentido en ello, y entonces era como si me torturaran en el potro durante días enteros.
Esta tentación me asustaba muchísimo, porque, como ya he dicho, tenía miedo de ser vencido por ella. Y luchaba tan duro contra ella con mi mente y mi cuerpo, que estaba agitado, moviéndome o empujando con las manos o los codos. Tan pronto como el destructor decía «véndelo», y contestaba: «No lo haré, no lo haré, no; ni por millones y millones y millones de mundos.» Lo decía porque tenía miedo de ponerle un precio demasiado bajo, y estaba tan confuso y trastornado que apenas sabia lo que hacia o cómo quedarme quieto.
Durante este período no podía comer en paz, pues tan pronto como me sentaba a la mesa, tenía que levantarme y orar. Tenía que dejar la comida inmediatamente, pero era el diablo el que me tentaba a hacerlo con su santidad fraudulenta. Le decía yo: «Estoy comiendo ahora, déjame terminar primero.» «No, me decía, tienes que hacerlo ahora, o vas a desagradar a Dios y despreciar a Cristo.» Yo me imaginaba que éstos eran impulsos procedentes de Dios y que si no los seguía iba a negar a Dios. Para decirlo brevemente: una mañana estaba echado en la cama, asaltado, fieramente, como tantas otras veces por la tentación de vender a Cristo. La sugerencia malvada me corría por la mente tan rápido como un hombre pudiera hablar: «Véndelo, véndelo, véndelo, véndelo, véndelo. »Como de costumbre, mi mente iba repitiendo: «No, por miles, miles, miles, miles.» Lo repetí veinte veces, hasta que al fin, después de una gran lucha, sentí que este pensamiento me pasaba por el corazón: «Déjalo ir si El quiere irse», y mi corazón consintió.
Así que inesperadamente Satán había ganado la batalla y yo caí, como un pájaro al que han disparado en la copa de un árbol, en una desesperación espantosa y una culpa insondable. Levantándome de la cama me fui al campo, con el corazón tan pesado como nunca mortal alguno puede haber sentido. Allí estuve unas dos horas como un hombre sin vida, sin recuperación posible, entregado al castigo eterno.
Este es el pasaje de la Escritura que se apoderó de mi alma: «No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue a o, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas» (Hebreos 12:16, 17).
Ahora estaba entregado al juicio venidero. No había nada en el futuro para mí sino la condenación.
Pasaron los meses y el sonido de este versículo referente a Esaú estaba continuamente en mi mente. Pero hacia las diez o las once de la mañana, un día, cuando estaba andando junto a un seto, lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido y de repente esta frase se arremolinó en mi mente: «La sangre de Cristo n os limpia de toda culpa.» De repente me paré, me planté en el espíritu, y este maravilloso versículo se apoderó de mí: «La sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:17).
La paz volvió a entrar en mi alma, y pensé que podía ver al tentador escabulléndose, corrido de lo que había hecho. Al mismo tiempo, empecé a ver que mi pecado, cuando se comparaba con la sangre de Cristo no era más que un terruño o una piedra en aquel campo inmenso en que me hallaba. Esto me animó grandemente en las dos o tres horas siguientes, durante las cuales pensé que veía por la fe al Hijo de Dios sufriendo por mis pecados. Pero como este sentimiento no duró, pronto mi espíritu se hundió otra vez en un mar de culpa.
Pero era principalmente el pasaje sobre Esaú, que vendió su primogenitura, que permanecía todo el día en mi mente. Cuando trataba de pensar algún otro texto de la Escritura esta frase sonaba todavía dentro de mí: «Deseando heredar la bendición fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.»
De vez en cuando tenía un sentimiento de paz del versículo de Lucas 22:32» «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle»; pero no duraba mucho, y cuando pensaba en él no podía ver razón alguna para que hubiera gracia para mí, ya que había pecado tanto. Así que me veía hecho trizas día tras día.
Luego empecé a considerar con corazón triste la naturaleza y tamaño de mi pecado y a buscar en la Palabra de Dios para ver si podía hallar en alguna parte una promesa que me diera alivio. Empecé a considerar: «Todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean» (Marcos 3:28). A primera vista parecía que esto contenía una gloriosa promesa para el perdón de ofensas tales como la mía. Pero a medida que iba pensando en ello, decidí que probablemente estaba hablando sobre los que habían pecado antes de la venida de Cristo, y que no había aplicación para uno que hubiera recibido luz y misericordia y luego hubiera despreciado a Cristo como yo había hecho.
Esto me hizo temer que mi pecado era el pecado imperdonable, del cual se dice: «Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno» (Marcos 3:29). Y este versículo de Hebreos parecía conformar este terrible pensamiento: «Porque y a sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.» Y ésta era la palabra con la que yo estaba atascado.
Y ahora era a la vez una carga y un terror para mí. Estaba cansado de la vida y tenía miedo a la muerte. ¡Cuánto habría deseado ser otra persona distinta de mí mismo, algo distinto de un hombre, y estar en cualquier condición, excepto en la propia! Se me ocurría frecuentemente que era imposible para mí el ser perdonado y salvo de la ira venidera.
Empecé a recordar el pasado y a desear mil veces que llegara el día en que fuera tentado de cometer algún pecado particular; y me sentía indignado contra aquel pecado, y me decía a ml mismo que antes me harían pedazos que consentir en aquel pecado. Pero, ¡ay!, estos deseos y resoluciones eran demasiado tardíos para servirme de nada, porque sentía que Dios me habla abandonado y pensaba: «Oh, quién pudiera ser como Job, que dijo: "¿Quién me volviese en los meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mi? (Job 29:2).»
Y entonces empecé a comparar mis pecados con los de otros, para ver si podía hallar alguno de los que habían sido salvados que hubiera hecho lo que yo había hecho. Así consideraba el adulterio de David y el asesinato, y consideraba que eran crímenes terribles, verdaderamente. Habían sido cometidos después de haber recibido luz y gracia. Con todo, veía que sus transgresiones eran sólo contra la Ley de Moisés; pero las mías eran contra el Evangelio, contra el mismo Mediador; había vendido a mi Salvador.
Y por tanto, otra vez me hallaba como si me descuartizaran en la rueda. ¡Oh!, ¿por qué habla tenido que cometer este pecado particular que había cometido? ¡Cómo me escocía y azotaba este pensamiento!
¿Qué, pensé yo, hay sólo un pecado que sea imperdonable? ¿Sólo un pecado que pone al
alma fuera del alcance de la misericordia de Dios? ¿Y tengo que ser culpable yo de éste precisamente? ¿Sólo hay un pecado entre millones de ellos para el cual no hay perdón, y yo había de cometer éste mismo? Estas cosas quebrantaban mi espíritu de tal forma que había momentos en que creía que había perdido la razón. Nadie puede conocer el terror de aquellos días, sino yo mismo.
Después de esto empecé a considerar el pecado de Pedro al negar a su Maestro. Este me parecía mucho más cercano al mío que ningún otro pecado en que pudiera pensar. Había negado a su Salvador como yo había hecho después de recibir luz y misericordia, y después de haber sido advertido. Y consideraba también que lo había hecho más de una vez y con tiempo para considerar entre una vez y otra. Pero, aunque ponía todas estas circunstancias juntas para ver de hallar algún alivio, pronto vi que este pecado de Pedro era sólo una negación de su Maestro; mientras que el mío era vender a mi Salvador. Me parecía que mi situación era más próxima a la de Judas que la de David o de Pedro.
Aquí mi tormento volvió a cobrar vigor. Estaba abrumado y quebrantado cuando consideraba la forma en que Dios habla preservado a los otros mientras que a mime habla dejado caer en el lazo. Podía ver fácilmente que Dios los estaba guardando aunque obraran mal, y no les dejaba transformarse en un hijo de perdición, como me había ocurrido a mí.
¡Cuánto me gustaba ver la forma en que Dios preservaba los suyos! ¡Cuán seguros andaban aquellos a quienes Dios guardaba! Estaban bajo cuidado y especial providencia, aunque fueran tan malos por naturaleza como yo era. Como El los amaba no les dejaba caer más allá del alcance de su misericordia, pero no me preservaba ni me guardaba a mí. Me habla dejado caer a mí porque yo era un reprobado. Aquellos lugares maravillosos de las Escrituras que hablan de la forma en que Dios guarda a los suyos brillaba como el sol -pero no me consolaban- porque me mostraban el estado bienaventurado y la heredad de aquellos a quienes el Señor había bendecido.
Vi que Dios tenía su mano en todas las cosas que ocurrían a sus escogidos, y que tenía su mano también en todas las tentaciones para pecar que ellos sufrían. Los dejaba durante un tiempo, para dar paso a estas tentaciones; no demasiado, para que no fueran destruidos, sino para que pudieran ser humillados. No era para ponerlos más allá de su misericordia, sino para ponerlos en el lugar en que la recibieran. ¡Qué amor, qué cuidado, qué bondad y misericordia veía que Dios mezclaba con las formas más severas y estrictas con que trataba a su pueblo! Dejó caer a David, a Ezequías, a Salomón, a Pedro y a otros, pero no los dejó caer en el pecado imperdonable o en el infierno. Naturalmente estos pensamientos sólo añadían pena y horror sobre mí. Suponía que así como todas las cosas obraban juntas para bien de aquellos que habían sido llamados según su propósito, de la misma manera todas las cosas obraban juntamente ahora, pero para mi daño y mi eterna condenación.
Después de esto empecé a comparar mi pecado con el de Judas, en la esperanza de hallar que el mío era diferente, porque sabia que el suyo era verdaderamente imperdonable. Y pensé que si difería del suyo, aunque fuera el grosor cíe un cabello, mi condición seria feliz. Descubrí que Judas había pecado intencionalmente, pero mi pecado había ocurrido a pesar de mis oraciones y esfuerzos en contra de él; el suyo había sido cometido después de seria ponderación; el mío en estado atribulado.
Y así esta consideración del pecado de Judas fue, por lo menos durante un tiempo, de algún alivio para ml, porque veía que no habla transgredido tan plenamente como él. Pero esta esperanza se desvaneció también rápidamente, porque comprendí que podía haber más de una manera de cometer este pecado imperdonable, y así esta terrible iniquidad mía podía ser tal que no pudiera ser perdonada nunca.
Estaba espantosamente avergonzado de ser tan semejante a Judas, y pensaba lo repugnante que sería a todos los santos en el día del juicio. Apenas podía mirar a un hombre que considerara tenía una buena conciencia, sin que sintiera que mi corazón temblaba en su presencia. ¡Qué gloria ha de ser el poder andar con Dios, y qué misericordia el tener una buena conciencia delante de El!
Hacia este tiempo traté de contentarme es-cuchando falsas doctrinas: que no habría día del juicio; que no habría resurrección; que el pecar no era tan terrible como había pensado. «Incluso si estas cosas son así, me decía el tentador, con todo es más fácil, por lo menos de momento, no creerlas, si es que vas a perecer, al fin y al cabo. No sirve para nada el atormentar-se así de antemano. Expulsa estos pensamientos de tu mente, y cree lo que creen los ateos y los ranters. »
Veo en esto que Satán usaba todos los medios a su alcance para apartar a un alma de Cristo. Satán tiene miedo cuando alguien tiene un espíritu despierto. Su reino es la seguridad falsa, la ceguera, la oscuridad y el error.
Era difícil ahora orar, a causa de las tinieblas y el desespero que me engullían. «Es demasiado tarde, estoy perdido, Dios me ha dejado caer, no hay corrección para mí, sólo condenación. Mi pecado es imperdonable.»
Para este tiempo di con un libro que contaba la terrible historia del desgraciado Francisco Spira.
Este libro fue para mi turbado espíritu como si me frotaran sal en una herida reciente, cada frase del libro, cada gemido del hombre. Una frase era en especial terrible: «El hombre conoce el comienzo de su pecado, pero ¿quién puede decir dónde va a terminar?» Durante días enteros y seguidos hacían que mi mente se tambaleara bajo el sentimiento del espantoso juicio de Dios que estaba seguro pendía sobre ml. Y sen-tía tal ardor en mi estómago, por razón de mi terror, que era como si se me hendiera el esternón; y pensé en lo que está escrito de Judas, el cual «cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron» (Hechos 1:18).
Pero ésta era la marca que Dios había puesto sobre Caín; un temor y temblor continuos bajo la pesada carga de su culpa que había sido cargada sobre él por la sangre de su hermano Abel. Así, yo tampoco no podía permanecer de pie, ni andar ni estarme quieto.
Algunas veces me acordaba de las palabras: «Tomaste dones... para los que se resistían> (Salmo 68:18). Porque, pensaba, sin duda esto me incluye a mí. Antes le había amado, le había temido, le había servido, pero ahora era un rebelde. El tiene dones para rebeldes, ¿Porqué pues no los tiene para mi? Procuraba echar mano de esta esperanza, pero no podía.
Entonces decidí considerar mis pecados contra los pecados del resto de los santos. Aunque los míos eran mayores que los de ninguna otra persona, con todo si todos los pecados de los otros podían ser puestos juntos y el mío no fuera mayor que el de todos ellos sin duda había la esperanza. La sangre que tiene la virtud para lavar los de ellos, tiene virtud para lavar el mío, aunque el mío sea tan grande como el de todos ellos juntos.
Pensé en los pecados de David, de Salomón, de Manasés, de Pedro y de otros grandes ofensores, y traté de convencerme que los suyos eran mayores de lo que eran. Me dije que David había derramado sangre para cubrir su adulterio, y que su asesinato fue hecho a sangre fría, de modo que su pecado era muy grande. Pero entonces pensé que éstos eran sólo pecados contra la Ley, no directamente contra el Salvador, como era el mío.
Entonces pensé en Salomón, y cómo había pecado amando mujeres extranjeras, y cayendo en sus idolatrías, y edificando templos para sus dioses, aunque tenía la luz y había recibido gran misericordia en su vejez. Pero otra vez llegué a la misma conclusión: mi pecado era peor al vender a mi Salvador, que el pecado de Salomón contra la Ley.
Y consideraba también los pecados de Manasés, que edificó altares para los ídolos en la casa del Señor, y usó encantamientos y hechicerías con espíritus de parientes, que quemó a sus hijos en el fuego sacrificándolos a los demonios e hizo correr la sangre inocente por las calles de Jerusalén. Pero me dije: «Estos no son de la misma naturaleza que mis pecados.» Yo me había separado de Jesús. Yo había vendido al Salvador.
Esta consideración parecía mayor que los pecados de todo el mundo. Todos ellos juntos no eran equivalentes al mío.
Ahora empecé a huir de Dios como del rostro de un juez espantoso, porque «horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo» (Hebreos 10:31). Pero por su gracia de vez en cuando me venían estas palabras: «Yo deshice como una densa nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí» (Isaías 44:22).
Y esto me hacía detener un momento, como si mirara por encima del hombro para ver si podía vislumbrar que el Dios de gracia me seguía con el perdón en la mano. Pero tan pronto como hacía esto se me venía encima el recuerdo del rechazo de Esaú: «No hallo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuro con lágrimas.»
Un día, mientras estaba andando arriba y abajo en la tienda de un vecino cristiano, estaba pensando en mi triste y terrible condición, lamentándome del gran pecado que había cometido, y orando para que si este pecado fuera diferente del pecado contra el Espíritu Santo el Señor me lo mostrara. De repente hubo un viento que penetró por la ventana y me alcanzó, muy agradable, y me pareció oír una voz que me decía: «¿Has rechazado alguna vez ser justificado por la sangre de Cristo?»
En un momento, toda mi vida quedó abierta sobre mí y me di cuenta de que nunca le había rechazado voluntariamente. Así que mi corazón contestó con gemidos: «No, esto no lo he rechazado nunca.» entonces cayó sobre mí con gran poder esta palabra de Dios: «Mira no deseches al que habla» (Hebreos 12:25). Estas palabras hicieron presa de mi espíritu de un modo extraño; trajeron consigo luz e impusieron silencio, en mi Corazón, a todos los pensamientos tumultuosos que había allí como una jauría de perros rabiosos, ladrando y aullando dentro de mí. Me mostraba también que Jesucristo tenía todavía una palabra desgracia y misericordia para mí, y que no me había olvidado y echado mi alma como yo temía. Y me parecía que esto era una manera de amenazarme si no fiaba de mi salvación en el Hijo de Dios, no obstante mis pecados y lo terribles que eran.
No sé exactamente lo que ocurrió, aunque han pasado desde entonces veinte años en los que he podido pensar sobre ello. Pensé, entonces, lo que vacilo decir ahora: que aquel viento súbito e impetuoso fue como si un ángel hubiera venido hacia mí, pero procuraré no afirmarlo hasta que podamos saber todas las cosas en el día del juicio. Pero sí diré esto: trajo una gran calma a mi espíritu y me persuadió de que todavía había esperanza. Me mostró lo que era el pecado imperdonable y que mi alma todavía tenía el bendito privilegio de acudir a Jesús en busca de misericordia. Ciertamente no baso mi salvación sobre esta experiencia, sino en la promesa que el Señor Jesús me dio. He hablado de esta extraña situación con renuencia, pero como estoy en un libro abriendo las cosas secretas de mi vida, he creído que no podía estar equivocado al decir lo que he dicho.
La gloria de esta experiencia duró tres o cuatro días, y entonces empecé a perder mi confianza otra vez y a entrar en la desesperación.
Tenía la vida colgando ahora en la duda, delante de mí y no sabía en qué dirección se iba a inclinar. Mi alma estaba ansiosa de lanzarse a los pies de la gracia por la oración. Encontré difícil pedir a Cristo misericordia en oración, por la manera tan vil en que había pecado contra El. ¿Cómo podía mirarle a la cara otra vez?
¡Cuán avergonzado estaba de pedir misericordia cuando la había rechazado hacía tan poco tiempo! Pero vi que no había otra posibilidad, ir a El y humillarme y pedirle que, por su maravillosa misericordia tuviera compasión y se apiadara de mi alma desgraciada y pecadora.
Pero cuando el tentador vio que iba a hacerlo me dijo que no debía orar a Dios; que no me serviría de nada, puesto que habla rechazado al Mediador por mediación del cual todas las oraciones son hechas aceptables al Padre. «El orar ahora, me dijo, viendo que Dios te ha rechazado, sería ofenderle aún más que antes.»
Me dijo: «Dios se ha cansado de ti ahora a lo largo de treinta años, porque no eres de los suyos. Tus gritos en sus oídos no le serán desagradables; es por esto que te dejó pecar este pecado, para que fueras cortado, ¿y ahora todavía intentas orar?» Esto es lo que dijo el diablo, y me recordó de lo que Moisés dijo a los hijos de Israel, que cómo no hablan avanzado para poseer la tierra cuando Dios les había dicho que lo hicieran, habían sido proscritos para siempre de ella, aunque intentaran pedírselo con lágrimas.
En otro lugar (Éxodo 21:14) se nos dice que el hombre que ha pecado deliberadamente ha de ser arrastrado del altar de Dios para morir, como Joab fue muerto por el rey Salomón cuando intentó refugiarse allí (1.' Reyes 2:28-34). Y, con todo, pensé dentro de ml, puedo morir, porque no será peor que lo presente. Y así acudí a El, aunque no sin gran dificultad, debido a lo que se dísele Esaú que lo tenía clavado en el corazón como una espada flamígera para evitar que me acercara al árbol de vida, no fuera que tomando de sus frutos viviera. ¡oh, quién sabe lo difícil que es a veces acudir a Dios en oración!
Sentía ansias, también, de que otros oraran en favor mío, pero temía que Dios les animara muy poco a hacerlo. De hecho, temblaba de miedo de que pronto alguien que hubiera intentado orar por mí me dijera (como Dios había dicho una vez al profeta respecto a los hijos de Israel): «No ores por este pueblo» (Jeremías 11:14). Temí que el Señor me hubiera rechazado a mi como les había rechazado a ellos. Y pensé que quizá va había susurrado esto a al unos, pero ellos estaban asustados de decírmelo, temiendo que fuera verdad. Sí así fuera, yo ya no tendría remedio.
Pero para este tiempo hablé con un cristiano antiguo sobre mí situación, le dije que temía haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. El me contestó que él lo creía así también. Así que saqué poco consuelo. Pero hablando un poco más hallé que, aunque era un buen hombre, él no había tenido mucho combate con el diablo. Así que volví a Dios otra vez, tal como pude, pidiendo misericordia.
Y ahora el tentador se burlaba de mí en mi desgracia, diciendo que puesto que yo me había apartado del Señor Jesús y provocado su desagrado, lo único que me quedaba por hacer era orar para Dios el Padre actuara de Mediador entre el Hijo y yo para que pudiéramos ser reconciliados que llenó mi espíritu fue: ;«El ha hecho su decisión y ¿quién puede cambiarla?» Vi al instante que sería más fácil persuadirle que hacer un mundo nuevo o una nueva Biblia que escuchar una oración así. Recordé que: «En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12).
Ahora las palabras más hermosas del Evangelio eran causa del mayor tormento para mi. Nada afligía mi conciencia ardiente como el pensar en el Salvador. Todas las ideas de su gracia, amor, bondad, cariño, mansedumbre, dulzura, consuelo y consolaciones, atravesaban mi alma como una espada. Este es Aquél, me decía, de quien te has separado, a quien has despreciado, abochornado, insultado. Este es el Salvador que amó a los pecadores hasta el punto que limpió sus pecados con su preciosa sangre. Pero tú no tienes parte con el, porque tú has dicho en tu corazón: «¡Que se vaya si quiere!» Oh, qué cosa tan terrible el ser destruido por la gracia y la misericordia de Dios; que el Cordero, el Salvador se haya vuelto el León y el destructor (Apocalipsis 6). Temblaba también, como he dicho antes, a la vista de los santos de Dios, que le amaban en gran manera y se ocupaban andando cuidadosamente delante de El. Sus palabras y sus acciones v todas sus expresiones de ternura y temor a pecar contra su precioso Salvador me condenaban. El temor de ellos estaba sobre mí, y temblaba ante el Dios de Samuel (1 Samuel 16:4).
Ahora el tentador empezó un nuevo ataque diciéndome que Cristo tenía compasión de mí y sentía mi pérdida, pero que no podía hacer nada para salvarme de mis pecados, porque no eran de la clase por los que él había sangrado y muerto. Estas cosas pueden parecer ridículas, pero parta mí eran tormentos terribles. Cada una de ellas aumentó mi sufrimiento. No era que pensara que El no era bastante grande, o que su gracia y salvación habían sido ya agotadas en otros, sino que debido a que tenía que ser fiel a sus avisos y amenazadas para hacerlos cumplir, ahora no podía extender su misericordia sobre mí. De modo que todos estos temores surgieron por mi firme convicción de la verdad dela Palabra de Dios y de mi error sobre la naturaleza de mi pecado.
Este pensamiento que era culpable de un pecado por el cual El no había muerte me ataba de forma que no sabía por dónde moverme. Cuánto hubiera deseado que viniera otra vez a morir en la tierra. Cuánto deseaba que la obra de la redención del hombre no hubiera sido completada todavía. Cómo le rogaría entonces que incluyera mi pecado entre los demás por los cuales iba a morir. Pero este pasaje me dejaba paralizado: «Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y a no muere; la muerte ya no se enseñorea más de él» Romanos 6:9).
A causa de estos asaltos extraños y desacostumbrados del tentador, mi alma era como una vasija rota, y me hallaba arrastrado por los vientos y echado de cabeza al desespero. Era como el hombre que tenía su habitación entre las tumbas con los muertos, «dando gritos y cortándose con piedras» (Marcos 5:2-5). El desesperarse no le servía de consuelo. Pero de esta experiencia saqué una comprensión más profunda del hecho que las Escrituras eran la Palabra de Dios. No puedo expresar lo claramente que veía ahora y sentía la firmeza de Aquel que es la Roca de salvación del hombre. Lo que había dicho no podía desdecirse. Vi que el pecado podía llevar al alma más allá de la ayuda de Cristo, el pecado imperdonable; pero ¡ay de aquel que es así expulsado, porque la Palabra le cerrara a boca!
Un día estaba andando por una ciudad vecina, y me senté en un banco en una calle. Estaba pensando profundamente en el terrible estado a que me habían llevado mis pecados. Mientras estaba cavilando, levanté la cabeza y vi el sol brillando en el cielo y que el sol empezaba a sentir asco a darme luz, que las mismas piedras de la calle y las tejas de las casas estaban también contra mí. Vi lo felices que eran las demás criaturas comparadas conmigo, y en la amargura de mi espíritu me dije con un terrible suspiro: «¿Cómo puede Dios consolar a un desgracia-do como yo? Apenas había dicho esto cuando me llegó como un eco que responde a una voz: «Este pecado no es de muerte.»
De súbito, fue como si alguien me hubiera levantado de la tumba y grité: «Señor, ¿dónde has encontrado una palabra tan maravillosa como ésta?» El poder y dulzura, la luz y la gloria de esta inesperada palabra me dejaron maravillado. Ahora bien, durante un rato, estuve dudando. Si este pecado no es para muerte, pensé, entonces puede ser perdonado. Sé de esto que Dios me está animando a que acuda a Cristo pidiendo misericordia, y que El está con los brazos abiertos para recibirme a mí como recibe a los otros. Nadie que no hay a pasado por una experiencia así puede comprender el alivio que llegó a mi alma. La terrible tormenta había terminado, y ahora parecía que me encontraba en la misma base que los demás pecadores, y que tenía el mismo derecho a la Palabra y a la oración como ellos.
Pero, oh, cómo se agitaba Satán para volver a derribarme. Pero no pudo conseguirlo, por lo menos no pudo aquel día ni durante casi todo el siguiente, porque la frase que había oído era como un muro que me protegía la espalda. Pero hacia la noche del día siguiente sentí que el poder de su Palabra empezaba a dejarme y me retiraba el apoyo, y por ello volví a mis antiguos temores.
El día siguiente al atardecer, aunque bajo un gran temor, fui a buscar al Señor, y le dije a grandes voces: «Oh, Señor, te ruego que me muestres que me has amado con amor eterno» (Jeremías 31:3). Tan pronto como había dicho esto cuando me vino al oído, como un eco: «Con amor eterno te he amado.»
Ahora si que me fui a la cama en sosiego, y cuando me levanté a la mañana siguiente la seguridad estaba todavía fresca en mi alma, y yo creía en ella. El tentador intentó cien veces des baratar mi paz. ¡Oh, los conflictos con que tuve que encararme ahora! Mientras me esforzaba para mantenerme en este curso sosegado, lo de Esaú todavía me abofeteaba. A veces iba dando sacudidas arriba y abajo, veinte veces en una hora; con todo, Dios me ayudo y guardó mi corazón en su Palabra, de la cual sentía mucha dulzura y esperanza durante días seguidos. Creía que El iba a perdonarme, porque me parecía que me estaba diciendo: «Te estaba amando mientras cometías este pecado, te amaba antes, te amo todavía, y te amaré siempre.»
Vi que mi pecado era particularmente asqueroso y sabía insultado horriblemente al Santo Hijo de Dios. Sentí gran amor y piedad por El, y suspiraba por El, porque vi que todavía era mi amigo y me daba bien por mal. Mi afecto por El ardía tan fuerte en mí que estaba lleno del deseo de que se vengara de ml, por la ofensa que le habla hecho. Para decir ahora lo que pensaba entonces sentía que si tuviera mil galones de sangre dentro de las venas de buena gana los habría vertido todos a los pies de mi Señor.
Otra palabra bondadosa se me presentó a este tiempo:« Jah, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado» (Salmo 130:3, 4). Estas eran palabras dulces especialmente la parte que dice que hay perdón en el Señor para que pueda ser reverenciado. Tal como yo lo entendía, significaba que El nos perdonaba para que le pudiéramos amar. Parecía que el gran Dios habla puesto tan alta estima en el amor a sus pobres criaturas que más bien perdonaba la trasgresión que dejar de amarnos. Me sentí confortado y animado por Ezequiel 16:13: « Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa dé tu vergüenza; cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste dice el Señor Jehová.» Y así fue que mi alma fue puesta en libertad consideré que para siempre- de la aflicción de mi culpa que habla sido tan terrible antes. Pero luego empecé a sentirme por completo desesperado otra vez, temiendo que, a pesar de toda la paz que habla encontrado, pudiera engañarme y todavía ser destruido finalmente. Porque sentía fuertemente que a pesar de todo el consuelo y paz que pudiera sentir, si las Escrituras no concordaban con mi caso, todos los sentimientos serían inútiles. «La Escritura no puede ser quebrantada» (Juan 10:35).
Y fui a la base otra vez, para ver si uno que habla pecado como yo podía confiar en el Señor todavía, y fue a esta sazón que me vino a la cabeza la palabra: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento» (Hebreos 6:4-6). «Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y un fuego airado, que está a punto de consumir a los adversarios» (Hebreos 10:26, 27).
Aquí estaba Esaú, «que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque a sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas» (Hebreos 12:16, 17).
Y ahora parecía que no quedaba promesa del Evangelio para mí en ninguna parte dé la Biblia, y seguí pensando en Oseas 9:1: «No te alegres, oh Israel, no te regocijes como los demás pueblos.» Había sin duda motivos de regocijo para los que pertenecían a Jesús; p ero, para mí, yo mismo me había cortado con los demás con mis pecados, y no quedaba punto de agarre para las manos o de apoyo para el pie entre todas las promesas de la preciosa Palabra de Dios. Me consideraba como un niño que ha caído en un estanque; puede esforzarse entro del agua; pero, como no tiene dónde agarrarse tiene que perecer finalmente. Tan pronto como este nuevo ataque de Satán había embestido mi alma me vino esta palabra de las Escrituras al corazón: «La visión es para muchos días» (Daniel 10:14) (antigua traducción del rey James). Verdaderamente encontré que esto era lo que había ocurrido, porque no pude volver a tener paz hasta transcurridos casi dos años y medio. En realidad estas palabras fueron de mucho ánimo para mí, porque sentí que «muchos» días no es para siempre. Un día u otro tendrán fin. Sin duda habrá un final a los mismos. Estaba contento de que fuera sólo por un tiempo limitado, aunque era argo. Pero estos pensamientos no me ayudaban mucho, porque no podía mantener la mente a lo largo de esta línea de pensamiento.
Para este tiempo me sentí animado a orar, pero el tentador otra vez se rió de mí, sugiriéndome que la misericordia de Dios y la sangre de Cristo no eran para mí y no podían aplicarse a mi pecado, de modo que la oración sería en vano. No obstante, así y todo decidí orar. «Pero -dijo el tentador- tu pecado es imperdonable.» «Bueno contesté-, pero oraré de todas maneras.» «No te servirá de nada», replicó. «Con todo -le respondí-, voy a orar.»
Y me puse a orar y dije: «Señor, Satán me dice que tu misericordia y la sangre de Cristo no bastan para salvar mi alma. Señor, ¿te haré honor creyendo que tú puedes y que lo harás? O haré honor a Satán creyendo que Tú no puedes y no lo harás? Señor, yo quiero honrarte a Ti creyendo que Tú puedes y lo harás.»
Mientras estaba orando así, este pasaje de la Escritura se adhirió a mi corazón: «Oh, grande es tu fe» (Mateo 15:28). Esto me vino de modo tan súbito que parecía que alguien me había dado una palmada en la espalda mientras estaba de rodillas, y no obstante no pude creer que esto fuera una oración de fe hasta casi seis meses más tarde. Simplemente, no podía creerlo. Así que seguí en las fauces de la desesperación, lamentando y gimiendo por mi triste condición.
No había nada que deseara más que el hallar una vez por todas si había alguna esperanza para mí o no. Entonces estas palabras acudieron a mi mente: «¿Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio? Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en su ira sus entrañas? (Salmo 77:7-9). Entretanto que estas preguntas de la Palabra estaban rodando por mi mente sentí que el mismo hecho de que fueran preguntas indicaba con seguridad que El no me había echado para siempre sino que sería favorable; que su promesa no había fallado; que no había olvidado su misericordia y no había cerrado en ira su gracia para mí. Había otro pasaje de la Escritura que vino a mi mente para este tiempo, aunque no recuerdo ahora cuál era, que también me hacia sentir que la misericordia de Dios para mí no había sido cerrada.
En otra ocasión, mientras estaba debatiendo desesperadamente la cuestión de si la sangre de Cristo era suficiente para salvar mi alma, la duda continuó desde la mañana hasta las siete o las ocho de la noche. Cuando estaba completamente agotado con mis temores, de repente las palabras «El es capaz» entraron en mi corazón. Me parecía que estas palabras habían sido pronunciadas en voz alta para mí, y todos mis temores fueron derrocados por lo menos durante un día: nunca había tenido más certidumbre en toda la vida.
Luego estaba otra vez orando y temblando por el temor de que no había palabra de Dios que pudiera ayudarme, y las palabras vinieron otra vez; «bástate mi gracia», y me sentí m~s esperanzado. Y con todo, dos semanas antes había estado leyendo este mismo versículo, y en aquel tiempo pensé que no había en él ayuda ni consuelo para ml. De hecho, había dejado el Libro con impaciencia porque pensaba que no me abarcaba a mi. Pero ahora otra vez me pareció que este versículo tenía los brazos de la gracia tan amplios que podía incluirme no sólo a mi sino a muchos otros además.
Me sostuvieron estas palabras durante muchos conflictos, por un período de unas siete u ocho semanas. Durante este período mi paz entraba y salía, en ocasiones hasta veinte veces al día. Ahora un poco de consuelo, y luego, de súbito, mucho conflicto; ahora un poco de paz, andaba doscientos pasos y volvía a estar en lleno de dudas y culpa. Y esto no fue sólo de vez en cuando, sino durante las siete semanas enteras. Este versículo sobre la suficiencia de la gracia y el de la venta de Esaú de su primogenitura eran como dos balanzas que subían y bajaban en mi mente; a veces, un lado arriba y el otro abajo; luego, viceversa.
Seguí orando a Dios que me mostrara la respuesta completa. Sabia que había una posibilidad de gracia para mi, pero no odia ir más adelante. Mi primera pregunta había sido contestada: había esperanza, y Dios todavía tenía misericordia. Pero la segunda pregunta ¿había esperanza para mí? todavía no ha la sido contestada.
Un día, en una reunión con el pueblo de Dios, estaba lleno de terror y de tristeza, porque mis temores eran fuertes otra vez. De repente, irrumpió sobre mí la palabra: «Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia.» Tres veces. Estas eran palabras poderosas.
Hacia este tiempo mi entendimiento fue iluminado, y sentí como si hubiera visto al Señor Jesús mirando desde el cielo a través del tejado, dirigiéndome estas palabras. Esto hizo que me fuera a casa de luto, porque me partió el corazón: me llenó de gozo y me dejó abatido hasta el polvo. Naturalmente, esta gloria y refrigerio no duró mucho, pero siguió durante varias semanas. Luego, como de costumbre, la otra palabra sobre Esaú se presentó otra vez, y así en experiencias con altibajos: ahora paz, luego terror.
Y así fui siguiendo durante varias semanas, unas veces consolado, otras atormentados. Algunas veces me decía a mí mismo: « ¡Cómo! ¿Cuántos pasajes de la Escritura hay contra mí? Hay sólo tres o cuatro, y ¿no puede Dios pasarlos por alto y salvarme?» Un día, recuerdo que me preguntaba qué pasaría si algún versículo de terror, como el de Esaú, entrara en mi corazón en el mismo momento en que había otro de promesa y de paz. Y empecé a desear que ocurriera esto y deseaba que Dios lo permitiera.
Bueno, unos dos o tres días después, esto fue exactamente lo que ocurrió. Los os me entraron al mismo tiempo y lucharon con furor durante un rato. Pero, al fin, el de la primogenitura de Esaú se fue y quedó el de la suficiencia de la gracia, y con él, paz y gozo. Entonces me vino el pasaje: «La misericordia triunfa sobre el juicio» (Santiago 2:13).
Este pasaje también me ayuda: «El que a mí viene de ningún modo le echaré fuera» (Juan 6:37). ¡Oh, qué consuelo me venía de la palabra: «¡De ningún modo!» Satán procuraba arrancarme esta promesa con toda su fuerza, diciendo que Cristo no quería que se me aplicara, y que El estaba hablando, cuando lo dijo, de pecadores que no habían hecho lo que había hecho yo.
Pero yo le contesté: Satán, no hay excepciones a estas palabras. «El que a ml viene» significa «toda persona». Cuando recuerdo esta experiencia, veo que Satán nunca me hizo la pregunta: «pero ¿vienes tú a El de modo apropiado?» Y creo que la razón es que él tenía miedo que le echara en cara que el modo apropiado era precisamente la forma en que me encontraba yo, un pecador impío y ruin, para echarme a sus pies de misericordia. De todas mis escaramuzas con Satán sobre la Biblia, la principal fue sobre este pasaje del evangelio de Juan. Y alabado sea Dios, le vencí y me sentí endulzado por este versículo.
A pesar de toda esta ayuda y de las bienaventuradas palabras de gracia, había todavía ocasiones en que sentía gran desazón en la conciencia. Y las palabras respecto a Esaú me asustaban todavía. Nunca podía librarme del todo de ellas, y cada día volvían a repetirse. Así que ahora lo enfoqué de otra manera. Procuraba hallar esperanza mirando directamente a lo que había hecho, examinando cada parte de la situación y viendo exactamente en dónde me dejaba. Una vez hube hecho esto hallé que habla dejado al Señor Jesucristo que eligiera si quería ser mi Salvador o no; porque éstas hablan sido las palabras malvadas que había dicho: «Qué haga lo que quiera.» Pero este pasaje me dio mucha esperanza, porque el Señor Jesús había dicho: «De ningún modo te desampararé ni te dejaré» (Hebreos 13:5).
«¡Oh, Señor!», dije, «pero yo te he dejado a Ti». Y vino la respuesta: «Pero yo no te dejaré.» Por estas palabras le di gracias a Dios.
Pero estaba asustado en gran manera de que me dejaría, y encontraba difícil el confiar en El, porque le había ofendido tanto. Vi que era como los hermanos de José, que se sentían culpables por lo que habían hecho a José, y temían que por ello su hermano los despreciara (Génesis 50:15-17).
El pasaje de la Escritura que más me ayudó está en Josué 20, cuando habla del homicida que escapa a la ciudad de refugio. Si el vengador de sangre perseguía al homicida, Moisés decía que los ancianos de la ciudad de refugio no debían entregar al homicida en sus manos, porque había muerto a su prójimo de modo accidental, no a sabiendas, y no le odiaba. ¡Oh, bendito Dios por estas palabras! Estaba convencido de que yo era el homicida, un vengador de sangre me estaba persiguiendo. ¿Tenía yo derecho a entrar en la ciudad de refugio? No hubiera podido si hubiera derramado la san re a propósito. Pero el que de modo accidental a causa la muerte de otro, sin querer, y sin malicia, podía entrar.
Así que decidí: que podía entrar. Yo no le aborrecía. Había orado tiernamente a El, aborreciendo al pecado contra El. Había trabajado de firme durante doce meses para abstenerme de cometer esta maldad a pesar de las terribles tentaciones en que había estado. Sin duda tenía derecho a entrar, y los ancianos -los apóstoles no iban a entregarme. Este fue un consuelo maravilloso para mí y dio mucho impulso a mi esperanza.
Con todo quedaba aún una pregunta, y era si alguien que hubiera cometido el pecado imperdonable podía tener alguna esperanza. No, no podía, por estas razones: primero, por que el que ha pecado así no puede participar en la sangre de Cristo; segundo, porque el que se ve imposibilitado de participar en la promesa de vida, nunca será perdonado, «ni en este mundo ni en el venidero» (Mateo 12:32); tercero, porque el Hijo de Dios le excluye de participar en sus oraciones, pues se halla avergonzado de él delante de su santo Padre y los benditos ángeles del Cielo (Marcos 8:38).
Después de haber considerado esto cuidadosamente y haber comprendido que el Señor me había sin duda consolado, incluso después de mi pecado, sentí que al fin podía mirar cuidadosamente aquellos terribles pasajes de la Escritura que me habían asustado tanto, y en los cuales no me había atrevido a pensar hasta ahora. Ahora empecé a acercarme a ellos, a leerlos, a pensar en ellos a sopesarlos.
Y cuando lo hice hallé que no eran tan terribles como habla creído. Primero consideré el capitulo seis de Hebreos, temblando de miedo, pensando que me derribaría de un golpe. Pero cuando lo consideré hallé que estaba hablando de los que han dejado completamente al Señor y han negado totalmente el Evangelio y la remisión de pecados por medio de Cristo. Fue pensando en éstos que el apóstol empezó su argumento en los versículos 1, 2 y 3. Y encontré que la apostasía de que estaba hablando era de una clase abierta, a la vista de todo el mundo, de tal manera que «ponía a Cristo a la vergüenza publica». Hallé que aquellos de quienes estaba hablando permanecían por completo y para siempre en la ceguera, empedernidos e impenitentes, y era imposible que fueran renovados para el arrepentimiento. Y vi también claramente para la alabanza eterna de Dios, que mi pecado no era de la clase de que se habla aquí.
Luego me dirigí a Hebreos 10 y hallé que el pecado voluntario que se menciona allí no es cualquier clase de pecado voluntario, sino que es de un modo particular el despreciar a Cristo y sus mandamientos. Este pecado no puede ser cometido a menos que uno ande directamente en contra de la obra de Dios en su corazón, que trata de persuadirle de que no lo haga. El Señor sabe que aunque mi pecado fue terrible, no era de la misma clase del que se habla en estos versículos.
Y finalmente llegué a Hebreos 12:17. Por poco me mata el mirar este versículo sobre Esaú, pero ahora vi que no se trata en él de un pensamiento apresurado, sino de algo deliberado (Génesis 25). Segundo, fue una acción abierta y pública -por lo menos era conocida por su hermano Jacob, y esto hizo su pecado más terrible de lo 4ue hubiera sido de otro modo. Tercero, continuó despreciando su primogenitura: «Comió, bebió, se levantó y se fue» (Génesis 25:34). De esta manera menospreció Esaú la primogenitura. Incluso veinte años después todavía la despreciaba, porque dijo: «Suficiente tengo yo hermano mío; sea para ti lo que es tuyo» (Génesis 33:9).
Yo había sido perturbado, y terriblemente deprimido, como sabéis, por el hecho que Esaú había procurado arrepentirse, pero no había hallado la oportunidad, Pero ahora vi que era porque había perdido la bendición, no porque había perdido la primogenitura. Esta no le importaba. Esto se ve claro por los apóstoles, y por Esaú mismo, porque dijo: «Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición» (Génesis 27:36).
Luego fui al Nuevo Testamento para ver qué tenía que decir sobre el pecado de Esaú. Parecía que la primogenitura era un símbolo de la regeneración y que la bendición era un símbolo de nuestra herencia eterna. Como Esaú hay muchos que en este día de gracia y de misericordia desprecian a Cristo que es la primogenitura del cielo, y que a pesar de ello, en el día del Juicio esperarán la bendición y exclamarán en alta voz, como Esaú: «Señor, Señor, ábrenos.» Pero Dios el Padre no cambiará de parecer, sino que dirá: «He bendecido a estos otros y serán realmente bendecidos. Pero en cuanto a vosotros: "Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad"» (Génesis 27:34; Lucas 13:25-27».
Vi que era apropiado el entender las Escrituras de esta manera y que el hacerlo, estaba de acuerdo con otras Escrituras y no contra ellas, y esto me dio mucho ánimo y consuelo.
Y ahora me quedaba sólo la parte final de la tempestad. No habla truenos ya, y sólo algunas gotas que calan de vez en cuando sobre ml. Pero como el terror que habla pasado era tan vivo y profundo, era como los que se han escaldado con agua hirviente. Pensaba que al menor contacto volvería a doler mi tierna conciencia.
Un día, mientras pasaba por un campo cayó de repente esta frase sobre mi alma: «Tu justificación está en el cielo.» Y pensé que podía ver a Jesucristo a la diestra de Dios. Si, allí estaba sin duda mi justificación, de modo que, me hallara donde me hallara, o hiciera lo que hiciera, Dios no podía decir que no tuviera justificación, porque estaba delante de El.
Y vi también que no eran mis buenos sentimientos los que hacían mi justificación mejor, y que mis sentimientos desagradables no hacían mi justificación peor; porque mi justificación esta b a en Jesucristo mismo, «el mismo ayer, hoy, y por los silos» (Hebreos 13:8).
Ahora sí que las cadenas se desprendieron de mis piernas; fui soltado de mis aflicciones y mis hierros. Mis tentaciones habían desaparecido de modo que desde aquel momento en adelante aquellos espantosos pasajes ya no me aterrorizaron más. Ahora fui a casa gozándome a causa de la gracia y el amor de Dios, y fui a mi Biblia y busqué dónde se hallaba este versículo. «Vuestra justificación está en los cielos. » Pero no pude encontrarlo. Y con ello mi corazón empezó a hundirse, hasta que de repente me acordé de 1.' Corintios 1:30: « Ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención.» De este versículo vi que lo otro también era verdad.
Descansé aquí en la paz de Dios dulcemente, por medio de Cristo durante mucho tiempo. No había nada sino Cristo delante de mis ojos. No pensaba en El ahora con referencia a su sangre, su sepultura, su resurrección, sino como Cristo mismo y que estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo.
Me gloriaba en contemplar su exaltación y las maravillas de sus beneficios que concede tan fácilmente. Vi que todas aquellas gracias de Dios que me pertenecían pero que yo mostraba tan poco, eran como las pocas monedas que los ricos acostumbran a llevar en su bolsa, en tanto que el oro está bien resguardado en cofres, en su casa. Vi que mi oro estaba en un cofre en mi casa, en Cristo, mi Señor y Salvador. Ahora Cristo lo era todo, mi justificación, mi santificación y toda mi redención.
Además el Señor me condujo al misterio de la unión con el Hijo de Dios, y vi que estaba unido a El, y que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y si El y yo éramos uno, su victoria era mía también. Ahora podía verme en el cielo y en la tierra al mismo tiempo; en el cielo por mi Cristo, mi cabeza, mi justificación, y mi vida; en la tierra, por mi propio cuerpo.
Vi que cumplíamos la ley por medio de El, moríamos por El, nos levantábamos de los muertos por El, ganábamos la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio y el infierno por El. Cuando El murió, nosotros morimos, y lo mismo ocurrió con su resurrección: «Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos levantará, y viviremos delante de El» (Oseas 6:2). Esto se cumple ahora en el Hijo del Hombre «sentado a la diestra de la Majestad en las alturas» (Hebreos 1:3); como dice en Efesios, y «justamente con El nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús» (Efesios 2:6). ¡Oh, alabado sea Dios por estos pasajes de las Escrituras!
Os he dado una degustación de la pena y la aflicción por la que pasó mi alma, y el consuelo dulce y bienaventurado que vino después. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero contaros lo que creo fue la causa de esta tentación, y también por qué fue buena para mi alma.
Las causas me parece a ml que son dos en particular. La primera fue que cuando habla sido librado de una tentación, no oré a Dios para que me guardara de tentaciones ulteriores. Oré mucho antes que la prueba se apoderara de mí, pero sólo oré para que me fueran quitadas las tribulaciones en que me encontraba y para hacer nuevos descubrimientos de su amor en Cristo, lo cual vi luego que no era hacer bastante. Tenía que haber orado también para que el Dios me preservara del mal que estaba de me di perfecta cuenta de esto al leer la oración de David, el cual, cuando se hallaba en un estado de gozo presente delante del Señor, oró a Dios para que le librara del pecado y la tentación venideras. «Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito» (Amos 19:13). Otro versículo sobre este mismo tema que quiero mencionar se halla en Hebreos 4:16: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.» Esto yo no lo había hecho, y por ello se permitió que cayera en el pecado, porque no había hecho Mateo 26:41. Esta verdad significa tanto para mí, hasta el momento presente, que cuando estoy delante del Señor, no me atrevo a levantarme de las rodillas hasta que le he pedido su ayuda y misericordia contra las tentaciones que han de venir. Te ruego, querido lector que aprendas por medio de mi negligencia y, las aflicciones que siguieron durante días y meses y años, a estar alerta.
La segunda causa de esta tentación fue que yo había tentado a Dios y ésta es la forma en que ocurrió. Fue en un momento en que mi mujer estaba encinta, pero antes de llegar el momento del parto. Y, con todo, sufría muchos dolores como si ya estuviera en el parto. Fue en este tiempo que yo había sido tentado a poner en duda la existencia de Dios. De modo que, estando mi esposa echada, gimiendo y llorando yo, aunque sólo en el secreto de mi corazón dije: «Señor, si tú quieres quitar los dolores de mi esposa, de modo que no los sufra más en toda la noche, entonces yo sabré que tú entiendes los secretos más recónditos e corazón.»
Apenas había dicho esto en mi corazón que desaparecieron los dolores y cayó en un profundo sueño que duró hasta la mañana. Yo me maravillé en gran manera de esto, no sabiendo qué pensar; pero después de haber estado despierto durante largo rato, y no llorando ya ella, me quedé dormido. Cuando me desperté por la mañana, me acordé de lo que había dicho en mi cc» razón y de lo que el Señor había hecho, y permanecí asombrado durante muchas semanas.
Fue poco más o menos un año y medio después que pasó por mi perverso corazón el terrible pensamiento que mencioné antes al decir: «Que Cristo se vaya si quiere.» Cuando la culpa terrible de este pensamiento estuvo sobre mí durante tanto tiempo, la hizo más severa el recordar el otro pensamiento secreto respecto a mi esposa y mi conciencia gritaba: «Ahora sabes que Dios conoce los pensamientos más secretos de tu corazón y sabe que has pensado: «Que Cristo se vaya si quiere.»
Y ahora me acordaba que las Escrituras nos cuentan de Gedeón, y de la manera que tentó a Dios con el vellón, seco y húmedo, cuando se preguntaban si debía creer y aventurarse a seguir las órdenes de Dios; y así, más adelante, el Señor le puso a prueba enviándolo contra un enemigo numeroso. Así fue conmigo, y con justicia, porque yo tenía que haber creído su Palabra, y no haber puesto un «sí» ante la omnisciencia de Dios.
Os voy a decir algunas de las ventajas que conseguí por medio de estas tentaciones. Primero, me hicieron darme cuenta de la bienaventuranza y la gloria de Dios y de su querido Hijo.
En la tentación anterior, mi problema había sido la incredulidad; la blasfemia; la dureza de corazón; y dudas sobre el ser de Dios y de Cristo, sobre la veracidad de la Palabra y la certeza del mundo venidero. Entonces mi problema era el ateísmo, pero ahora era muy diferente. En esta segunda tentación, Dios y Cristo estaban constantemente delante de mí, aunque, naturalmente, no para ofrecerme consolación, sino en terror y espanto. La gloria de la santidad de Dios me quebrantó, y la compasión de Cristo hizo lo mismo; yo pensaba en El como un Cristo dale que había rechazado y perdido y el recuerdo lo que había hecho me molía continuamente los huesos.
Las Escrituras también pasaron a ser maravillosas para mí. Vi que las verdades de las mis-mas eran las llaves del reino de los cielos. Los favorecidos por las Escrituras, heredaban la bienaventuranza, y aquellos a los que se oponían y condenaban las Escrituras perecían siempre. Esta palabra, «porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas», quebrantó mi corazón, y lo mismo otra: «A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos; y a quienes se los retuviereis, les quedarán retenidos» (Juan 20:23). Un versículo de la Escritura me aterrorizaba más que un ejército de cuarenta mil hombres que se me echaran encima.
Esta tentación también me ayudó a ver más claramente que nunca la naturaleza de las promesas de Dios. Cuando estaba allí postrado, temblando bajo la poderosa mano de Dios me veía continuamente desgarrado por el rayo de su justicia contra mí. Hacia la vigilancia de mi corazón cuidadosa en extremo, de modo que con suma reverencia volvía cada una de sus páginas y consideraba con temor y temblor cada una de sus frases y lo que éstas implicaban.
Aprendí también de esta tentación a cesar en mi necia práctica anterior de tratar de eliminar de la mente las palabras de promesa que pudieran venir. Entonces, como un hombre que se ahoga, me agarraba a lo que veía, aunque no fuera para ml. Antes pensaba que no tenía que preocuparme de la promesa, pero ahora no había tiempo que perder; el vengador de la sangre se me a a encima.
Entonces me agarraba a cada palabra, aunque con dudas de si tenía derecho a ella, y daba un salto al seno de la promesa, que tenía la impresión que se me escapaba. Ahora, también, procuraba tomar las palabras tal como Dios las había consignado sin tratar de quitar ni una sílaba de las mismas. Comprendí que Dios era ca-paz de decir cosas mucho mayores que lo que mi mente podía comprender. Me di cuenta que El no habla dicho las palabras apresuradamente sino con infinita sabiduría y juicio y en la misma verdad y fidelidad. En mi gran agonía, me lanzaba hacia la promesa como los caballos lo hacen hacia la tierra sólida cuando están en un lodazal. El miedo me había casi hecho perder el juicio y con todo luchaba por agarrar la promesa: «El que a mí viene en modo alguno le echaré fuera» (Juan 6:37).
Al tratar de alcanzar la promesa, me parecía como si el Señor me estuviera rechazando, empujándome con una espada flameante, para mantenerme a distancia. Entonces pensaba en Ester, que fue al rey; y en los siervos de Benhadad, que fueron con sus vestidos sobre sus cabezas hacia los enemigos pidiendo misericordia. Había la mujer de Canaán, también, que no se inmutó cuando Cristo la comparó a un perro, y también el hombre importuno que pide prestado un pan a medianoche. Esto era de mucho ánimo para mí.
Antes de la tentación, nunca había visto tales alturas y profundidades en la gracia y amor y misericordia como vi después. Los grandes pecados ex traen gran gracia; y donde la culpa es más terrible y horrenda allí la misericordia de Dios en Cristo, cuando es finalmente revelada al alma, aparece mayor. Cuando Job hubo pasado su cautividad, «recibió el doble de todos sus bienes» (Job 42:10). Ruego a Dios que lo que me ocurrió a mí pueda llevar a otros a temer ofender a Dios, para que no tengan que soportar el yugo de hierro a que me vi yo sometido.
Y voy a añadir que dos o tres veces, hacia este tiempo en que fui librado de esta tentación, tenía una comprensión tan asombrosa de la divina gracia de Dios que apenas la ~odla soportar. Era tan desmesurada que si hubiera permanecido en mí, creo que me hubiera hecho incapaz para la vida cotidiana.
Y ahora quiero contaros algunos de los otros tratos de Dios conmigo, en otras ocasiones, y algunas de las otras tentaciones a que fui sometido. Empezaré con lo que me ocurrió cuando me uní en comunión con el pueblo de Dios de Bedford. Fui admitido a la comunión de la Cena del Señor y este pasaje de la Escritura: «Haced esto en recuerdo de mí» (Lucas 22:19) llegó a ser precioso para ml. Por medio de ello, el Señor descendió a mi conciencia con el descubrimiento de su muerte por mis pecados. Pero no tardó mucho, después de haber participado de la ordenanza, que me vino una fiera tentación de blasfemar contra ella y de desear algo mortal para aquellos que participaban de la misma. Para conseguir evitar el consentir en estos pensamientos perversos y espantosos, tuve que resistirme poderosamente contra ellos, llamando a Dios que me mantuviera lejos de tales blasfemias, y a bendecir la copa y el pan de los cuales estábamos participando. He pensado desde entonces que la razón de la tentación era que no me habla acercado a ellos con suficiente reverencia.
Esto duró unos nueve meses, y no habla descanso ni alivio, pero finalmente el Señor vino a mi alma con el mismo pasaje de la Escritura que había usado antes. Después de esto pude participar del a bendita ordenanza con gran consuelo y confianza, discerniendo en ellos el cuerpo partido del Señor por mis pecados y su preciosa sangre, vertida por mis transgresiones.
En otra ocasión parecía que yo me había contagiado de consunción, y durante el tiempo primaveral me vino súbitamente una debilidad que parecía que no iba a sobrevivir. Una vez más, hice un serio examen de mi estado y de mis expectativas para el futuro. Porque, bendito sea el nombre de Dios, he podido en todo tiempo conservar mi interés en la vida venidera delante de mis ojos claramente, de un modo especial en el día de la aflicción.
Pero, tan pronto como había empezado a recordar mis experiencias y la bondad de Dios, acudieron a mi mente los recuerdos de innumerables pecados pasados, especialmente la frialdad de mi corazón, mi tibieza en hacer bien, mi falta de amor a Dios, a sus caminos y a su pueblo. Y junto con esto vino la pregunta: ¿Son éstos los frutos del Cristianismo? ¿Son éstas las señales que da un hombre que ha sido bendecido por Dios?
Ahora mi enfermedad era doble, porque me hallaba enfermo en el hombre interior, mi alma abrumada de culpa y mis experiencias de la bondad de Dios arrebatadas y desaparecidas en mi mente, como si nunca hubieran existido. Ahora mi alma se revolvía entre estas dos conclusiones: no debía vivir; no me atrevía a morir.
Pero cuando estaba bajo por la casa, en un estado mental espantoso, esta palabra de Dios hizo presa de mi corazón: «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús» (Romanos 3:24). ¡Oh, qué vuelta me dio el corazón! ¡Qué cambio súbito tuvo lugar!
Era como si me hubiera despertado en medio de una pesadilla. Ahora Dios parecía decirme: «Pecador, tú crees que y o no puedo salvar tu alma a causa de tus pecad os; contempla a mi Hijo aquí, y mírale a 1, no a ti, y te consideraré a ti según me agrado de El.» Con esto llegué a comprender que Dios puede justificar al pecador en el momento en que mira a Jesús e imputarle a él los beneficios de Cristo.
Vino también, entonces, este pasaje de la Escritura sobre mí con gran poder: «No en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia... con que nos ha salvado» (Tito 3:5; 2 Timoteo 1:9). Ahora me sentía llevado por el aire, en alas de
la gracia y la misericordia, mientras que antes estaba asustado de morir, y ahora gritaba: «Puedo morir.» Ahora la muerte era amable y hermosa a mi vista, porque vela que nunca viviremos realmente hasta que lleguemos al otro mundo. Esta vida, según vi, era como un estado de sopor comparada como la de arriba. Fue para este tiempo también que vi más en estas tres palabras de lo que nunca podré expresar: «Herederos de Dios» (Romanos 8:17). Dios mismo es la porción de los santos. Esto vi y me maravillé, pero no puedo explicar lo que significó para mí.
En otra ocasión estaba débil y enfermo y otra vez vino el tentador. He visto que es más probable que Satán asalte al alma cuando ésta llega cerca de la tumba. Esta era su oportunidad, y procuraba con tesón esconder de mí las experiencias de la bondad de Dios y ponerme e ante los terrores de la muerte y el juicio de Dios; y por medio de este temor, de que me perdería si moría, era tan muerto ya como si hubiera llegado la muerte. Era como si ya hubiera descendido a la fosa. Pero entonces, exactamente en medio de estos temores, como una saeta, me vinieron a la mente las palabras del ángel que lleva a Lázaro al seno de Abraham, y comprendí que lo mismo ocurriría conmigo cuando dejara este mundo. Esta idea reavivó maravillosamente mi ánimo y me ayudó a tener esperanza en Dios otra vez. Y después que hube pensado sobre todo esto un rato, las palabras que cayeron con gran peso sobre mí fueron: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?» (1.' Corintios 15:55). Al instante me puse bien, cuerpo y alma; mi enfermedad desapareció, y anduve confortablemente en mi camino para Dios, de nuevo. En otra ocasión, cuando las cosas iban bastante bien espiritualmente, de repente cayó sobre mí una gran nube de tinieblas que escondían las cosas de Dios en Cristo de tal forma que parecía como si nunca las hubiera conocido en la vida. Mi alma quedó inerte, de modo que no se movía hacia la gracia y la vida que hay en Cristo. Era como si tuviera las manos y los pies amarrados con cadenas.
Me quedé en estas condiciones durante tres o cuatro días, cuando, estando sentado junto al fuego, estas palabras irrumpieron súbitamente en mi corazón: «He de ir a Jesús.» En este momento la oscuridad y el ateísmo se desvanecieron, y aparecieron a la vista las benditas realidades del cielo. Llamé a mi esposa: «Hay en las Escrituras estas palabras: '¿He de ir a Jesús"?» Ella me dijo que no lo sabía, así que me quedé sentado pensando por si podía recordar el sitio. Estuve sentado dos o tres minutos y de repente me vino la idea «y a una innumerable compañía de ángeles» y todo el capítulo de Hebreos, cuando habla del monte de Sión, especialmente a partir del versículo 22, con las palabras «a Jesús», indicando que nos hemos acercado a El, del versículo 22.
Aquella noche fue una de las que recordaré largo tiempo. Cristo era tan precioso para mi alma que apenas podía yacer en la cama por el gozo y la paz y el triunfo a través de Cristo. La gloria de aquella noche no continuó, pero Hebreos 12:22-24 fue un pasaje bendito para mí durante muchos días después. Estas son las palabras: «Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miríadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.»
Por medio de esta frase, el Señor me llevaba una y otra vez, primero a esta palabra, luego a aquella, mostrándome la maravillosa gloria que había en todas ellas.
***
La llamada a la obra del ministerio
Y ahora, al hablaros de mis experiencias, voy a escribir una palabra o dos sobre la predicación de la Palabra y la forma en que Dios me llamó a hacer su obra.
Había estado despierto para el Señor desde hacía cinco o seis años, habiendo visto el gran valor de Jesucristo nuestro Señor, y mi necesidad de El, y habiendo podido descansar mi alma en El. Algunos de los santos que tenían buen juicio y santidad de vida consideraban que Dios me había tenido por digno de entender su bendita Palabra y que me había dado hasta cierto punto la habilidad de expresar lo que hacía en ella de forma que ayudaba a los otros. Así que me pidieron que dijera unas palabras de exhortación en una de las reuniones.
A1 principio esto me parecía imposible de hacer, pero ellos insistieron. Finalmente consentí v hablé dos veces en pequeñas reuniones de cristianos solamente, pero con mucha flaqueza. Así que puse a prueba mi don entre ellos, y pareció que mientras hablaba ellos recibían bendición. Después muchos me dijeron, a la vista del gran Dios, que habían recibido ayuda y consuelo. Daban gracias al Padre de misericordia por el don que me había dado.
Después, cuando algunos de ellos, de vez en cuando, iban por aquel territorio a predicar, me pidieron que fuera con ellos. Lo hice, y hablé varias veces, v empecé a hablar también de una manera más adecuada para el público. Y estos otros recibieron también la Palabra con gozo y dijeron que sus almas habían sido edificadas.
La iglesia seguía pensando que yo debía predicar, y así, después de solemnes oraciones al Señor, con ayuno, fui ordenado para predicar públicamente de modo regular la Escritura entre aquellos que habían creído y también a los que aún no habían recibido la fe. Para este tiempo empecé a sentir en mi corazón un gran deseo de predicar a los no salvos, no por el deseo de glorificarme, porque en aquel tiempo estaba particularmente afligido por los dardos ardientes del diablo respecto a mi estado eterno.
No pude tener descanso hasta que estuve ejercitando este don de la predicación, y seguí adelante con él, no sólo por el deseo constante de los hermanos, sino también por la afirmación de Pablo en Corintios: «Hermanos, ya sabéis que la familia e Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han puesto al servicio de los santos. Os ruego que os sometáis a personas como ellos, y a todos los que colaboran y trabajan con ella» (1 Corintios 16:15, 16).
Podía ver por este texto que el Espíritu Santo nunca había tenido intención que los hombres que tenían dones y capacidades los enterraran en el suelo, sino que mandaba y estimulaba a esta gente a que ejercieran este don, y enviaba a trabajar a los que eran capaces y estaban dispuestos: « Se han puesto al servicio de los santos.» Este pasaje estaba siempre presente en mi mente y me animaba durante aquellos días y me corroboraba en la obra de Dios. Me sentía animado también por otros pasajes de las Escrituras que nos dan ejemplo de piedad (Hechos 8:4; 18:24, 25; Romanos 12:6; 1 Pedro 4:10), y así, aunque era el más indigno de todos los santos, me puse a trabajar. Aunque temblaba, usé mi don para predicar el bendito Evangelio en proporción de mi fe, tal como Dios me había mostrado en la santa Palabra de verdad. Cuando se esparció la palabra alrededor de que estaba haciendo esto, las personas acudían a centenares de todas partes para oír la predicación de la Palabra.
Doy gracias a Dios que puso en mi corazón este gran interés y compasión por sus almas. Esto me hacía trabajar con gran tesón para presentarles a ellos un mensaje, que si Dios lo bendecía, iba a despertar sus conciencias. Y el Señor contestó mi petición, porque no hacía mucho tiempo que predicaba cuando algunos empezaron a ser tocados por el mensaje y se hallaban gravemente afligidos en sus almas a causa de la grandeza de sus pecados y su necesidad de Jesucristo.
Al principio apenas podía creer que Dios hablara a través de mí al corazón de alguno, y todavía me consideraba indigno. No obstante, .aquellos que habían sido avivados por mi predicación me amaban y tenían un respeto especial para mí. Aunque yo insistía que no era por lo yo había dicho, con todo ellos públicamente aclaraban que era así. Ellos, de echo, bendecían a Dios por mí, indigno y desgraciado, y me consideraban como un instrumento que Dios había usado para mostrarles el camino de salvación.
Y cuando vi que empezaban a vivir de modo distinto y a hablar de modo distinto, y que sus corazones seguían anhelantes el mensaje y el conocimiento de Cristo y se gozaban de que Dios me hubiera enviado a ellos, entonces empecé a considerar que tenía que ser porque Dios había bendecido su obra a través de mí. Y entonces vino la Palabra de Dios con gran bendición y refrigerio a mi corazón: «La bendición del que iba a perecer venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría» (Job 29:13).
Y así me gozaba. Sí, las lágrimas de aquellos a quienes Dios despertaba a través de mi predicación eran mi solaz y mi ánimo. Pensé en los versículos: «¿Quién será luego el que me alegre, sino el que está entristecido a causa de mí?» (2 Corintios 2:2) y « Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor» (1 Corintios 9:2). En mi predicación de la Palabra noté que el Señor me llevaba a donde su Palabra empieza con los pecadores; esto es, a condenar toda carne y a afirmar claramente que la maldición de Dios está sobre todos los que han venido al mundo, a causa del pecado. Y esta parrte de mi obra la cumplía fácilmente, porque (os terrores de la Ley y la culpa de mi trasgresión pesaban gravemente sobre mi conciencia. Predicaba lo que sentía, a saber, aquello bajo lo cual mi alma gemía y se acongojaba.
Verdaderamente, fui enviado a ellos como uno de entre los muertos. Fui yo mismo en cadenas, les predicaba en cadenas, y tenía en mi propia conciencia el fuego del que les advertía que se libraran. Puedo decir sinceramente que más de una vez fui a predicar lleno de culpa y terror hasta la misma puerta del púlpito, y que allí se me quitaba y quedaba en libertad hasta que
había terminado mi tarea. Luego, inmediatamente, antes de haber podido descender los peldaños del púlpito, ya estaba sobre mí la carga, tan pesada como antes. Con todo, Dios me conducía adelante, pero, sin duda, con mano recia.
Seguí así durante dos años, clamando contra los pecados de los hombres y el espantoso estado en que debido a ellos se encontraban. Después de esto, el Señor vino a mi alma con la paz y el consuelo de que había gracia y bendición para mí.
De modo que cambié mi predicación, porque todavía predicaba lo que veía y sentía yo mismo. Ahora trataba de mostrar a todos al maravilloso Jesucristo en todos sus cargos, relaciones y beneficios para el mundo y procuraba señalar, condenar y eliminar todos los falsos en que el mundo se apoya y por los cuales perece. Y predicaba a lo largo de esta idea, así como había hecho con la otra.
Después de esto, Dios me dejó entrar algo en el misterio de la unión con Cristo, y por tanto les mostraba esto. Cuando hube pasado por estos tres puntos principales de la Palabra de Dios durante un período de cinco años, llegué a ésta mi presente condición, pues fui echado a la cárcel -donde estoy ahora desde hace cinco años para confirmar la verdad por medio del sufrimiento, tal como la había confirmado antes, al testificar de ella por medio de la predicación.
En toda mi predicación, gracias a Dios, mi corazón ha estado clamando fervientemente a Dios para poder hacer la Palabra de Dios efectiva para la salvación de las almas, porque había temido que el enemigo quitaría la Palabra de aquella conciencia y así habría sido infructuoso. He tratado de hablar la Palabra de modo que una persona particular pueda comprender que es culpable de un pecado particular.
Y después de haber predicado, mi corazón ha estado lleno de preocupación al pensar que la Palabra puede haber caído en lugar pedregoso, y he clamado de todo corazón: «Oh, que los que me han oído hablar puedan ver como yo veo lo que son realmente el pecado, la muerte, el infierno y la maldición de Dios; y que puedan comprender la gracia y el amor y la misericordia de Dios, que se ofrece por medio de Cristo a los hombres, no importa en qué condición se encuentren, aunque sean sus enemigos.» Y con frecuencia le he dicho al Señor que si yo tenía gue ser muerto delante de los ojos de ellos y esto había de servir para despertarlos y confirmarlos en la verdad, que estaba dispuesto de buena gana a que esto sucediera.
Especialmente cuando he hablado de la vida que hay en Cristo, sin obras, me ha parecido a veces como si un ángel de Dios estuviera detrás de mí animándome. Con gran poder y con evidencia celestial en mi propia alma, he estado trabajando para desplegar esta maravillosa doctrina, para demostrarla y para confirmarla en las conciencias de los que me oían. Porque esta doctrina me parecía a mí ser no sólo la única verdadera, sino más que verdadera.
Cuando fui a predicar la Palabra por primera vez a otros lugares, los predicadores regulares, por todas partes, se me oponían. Yo estaba convencido de que no debía devolver los insultos y los ultrajes; sino que quería ver a cuántos de estos cristianos carnales podría convencer de su desgraciado estado, ya que confiaban en la Ley, y su necesidad de Cristo y de su gran valor. Porque pensaba que esto «iba a responder por mi honradez, cuando vengas a reconocer mi salario» (Génesis 30:33).
En cuanto a controversias entre los santos, nunca me ha interesado inmiscuirme en estas cosas. Mi trabajo era predicar con toda sinceridad la palabra de fe y la remisión del pecado por la muerte y sufrimientos de Jesús. Las otras cosas las pongo a un lado, porque he visto que provocan contiendas y que Dios no ha mandado que las hagamos ni que no las hagamos. Mi obra transcurría por otro cauce y a ella me atengo.
Nunca me atreví a usar los pensamientos ni los sermones de otro (Romanos 15:18), aunque no condeno a los que lo hacen. Pero, por lo que a mí se refiere, lo que he hablado ha sido lo que Dios me ha enseñado por medio de la palabra y por el Espíritu de Cristo y reivindico con mi conciencia todo lo que he dicho. Diré que mi experiencia tiene más interés en este texto de la Escritura (Gálatas 1:11, 12) de lo que muchos se dan cuenta. En otras palabras, el mismo Señor me ha enseñado mucho y, cuando como a veces ocurre, los que habían sido despertados por mi ministerio luego se hicieron atrás y recayeron en pecado, puedo decir verdaderamente que su pérdida fue más terrible para mí que si mis propios hijos, engendrados de mi cuerpo, hubieran dado en la sepultura. Creo que puedo decir esto sin ofensa al Señor, que nada me ha herido tanto de no ser el temor de perder la salvación de mi propia alma. He pensado en mí como teniendo grandes posesiones en los lugares en que nacieron estos mis hijos. Sentí que era más bendecido y honrado por Dios con ellos que si me hubieran hecho emperador del mundo cristiano, o el señor de toda la gloria de toda la tierra, pero me hubieran quitado esta gloria de hacer la obra bendita de Dios. Son verdaderamente maravillosos versículos como: «El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados» (Santiago 5:20). «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio» (Proverbios 11:30). «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad» (Daniel 12:3). «Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo» (1., Tesalonicenses 2:19, 20).
He notado que cuando hay un trabajo particular que tengo que hacer para Dios, surge antes en mí espíritu un gran deseo de ir y predicar en algún lugar. He notado también que hay nombres particulares que han sido puestos con fuerza en mi corazón, nombres de personas que conocía, y clamé por su salvación. Y estas mismas almas me fueron dadas como resultado de mi ministerio en este lugar cuando fui a predicar. Algunas veces he notado que una de las palabras dichas, ha hecho más que todo el sermón. A veces, cuando pensaba que había hecho muy poco, resultó que había sido realizado mucho; y otras veces, cuando pensaba que había obtenido grandes resultados, hallé que no había pescado nada.
Pero he observado también que cuando ha habido obra a hacer entre pecadores, el diablo ha empezado a rugir en sus corazones y por la boca de sus siervos. Y algunas veces, cuando el mundo malvado ha sido muy trastornado, entonces es cuando han sido despertadas más almas por la Palabra. Podría dar ilustraciones de ellos, pero me abstendré de hacerlo.
Tenía grandes deseos, en el cumplimiento de mi ministerio, de ir a los lugares más oscuros del país, entre aquellos que están más alejados de Dios. Esto era no porque tuviera miedo de mostrar mi evangelio a aquellos que ya han recibido alguna instrucción, sino porque es la forma en que mi espíritu se inclina. Como Pablo, « Me esforcé por predicar el evangelio, no donde el nombre de Cristo ya hubiese sido pronunciado, para edificar sobre fundamento ajeno» (Romanos 15:20).
En mi predicación me he visto realmente en sufrimiento dolores como de parto, para dar a luz hijos de Dos, y nunca he estado satisfecho a menos que haya habido algún fruto.
Si no, no me importaba mucho quien me felicitara; pero si era fructífero, no me importaba quién me condenaba. Con frecuencia he pensado en este versículo:
«He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos; recompensa de Dios, el fruto del vientre. Como saetas en mano del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aliaba de ellos, no será avergonzado cuando ten a litigio con los enemigos en la puerta» Salmo 127:3-5).
Nunca me ha complacido el ver a personas que están escuchando y absorbiendo opiniones: meramente, si no conocían a Cristo ni el valor de su salvación. Cuando he visto sana convicción de pecado, especialmente pecado de incredulidad, y vi corazones ardiendo para ser salvos por Cristo, éstas eran las almas que consideraba benditas.
Pero en este trabajo, como en cualquier otro, tuve mis tentaciones diversas. A veces sufría de desánimo, temiendo que no podría ser de ayuda a nadie y que no sería capaz de hacerme comprender por la gente. En ocasiones así, he padecido un desmayo extraño, que se ha apoderado de mi. En otras ocasiones, cuando estaba predicando, he sido asaltado violentamente con pensamientos blasfemos delante de la congregación. A veces, he estado hablando con claridad y gran libertad, cuando de repente todo quedaba en blanco y no sabía decir lo que debía después o cómo debía terminar.
Otras veces, cuando iba a predicar sobre alguna porción escudriñadora de la Palabra, he encontrado al tentador que me sugería: ¿Cómo? ¿Vas a predicar sobre esto? Esto me condena. Tu propia alma es culpable de esto; no debes predicar sobre ello. Si lo haces debes dejar una puerta abierta para ti, para escapar de la culpa de lo que vas a decir. Si predicas así pondrás la culpa sobre ti mismo, y nunca podrá salir de debajo de ella.
Me he abstenido de consentir en estas terribles sugerencias y en vez de ellos, como Sansón, he predicado contra el pecado y la trasgresión dondequiera la he encontrado, aunque trajera culpa sobre mi propia conciencia. «Muera yo con los filisteos» (Jueces 16:30), dije o, «en vez de hacer componendas respecto a la bendita Palabra de Dios». Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es mucho mejor traer condenación sobre uno mismo por predicar claramente a otros, que el escaparse, encerrando la verdad en la injusticia. Bendito sea Dios, por esta ayuda también.
He encontrado también en esta bendita obra de Cristo que he sido tentado a sentirme orgulloso; pero el Señor, en su preciosa misericordia, en general, me ha preservado de ceder en una cosa así. Cada día he podido ver el mal en mi propio corazón, y mi cara ha enrojecido de vergüenza, a pesar de los dones y talentos que me ha dado. Así que he sentido esta espina en la carne por la misma misericordia de Dios para mí (2 Corintios 12:7-9).
Me ha alcanzado también la Palabra, con alguna frase aguda y punzante, con respecto a la posibilidad de la pérdida del alma a pesar de los dones que Dios ha dado. Por ejemplo: «Si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o címbalo que retiñe» (l Corintios 13:1).
Un címbalo que resuena es un instrumento musical con el cual una persona diestra puede hacer agradable melodía, de modo que el que lo oye tiene trabajo para abstenerse de bailar. Con todo el címbalo no contiene vida, y no sale música de él a no ser por la habilidad del que lo toca. El instrumento puede ser aplastado y tirado, aunque en el pasado haya producido música dulce cuando ha sido tocado.
Así son todos los que tienen dones pero no tienen la gracia salvadora. Están en las manos de Cristo como el címbalo estaba en la mano de David. Cuando David podía usar el címbalo en el servicio de Dios para elevar los corazones de los que adoraban, así Cristo puede usar a una persona dotada para afectar las almas del puedo en su iglesia; con todo, cuando las ha usado, puede colgarlas sin vida, como si fueran címbalos que resuenan.
Estas consideraciones eran como martillazos sobre la cabeza del orgullo y el deseo de vanagloria. ¡Qué!, pensaba yo, ¿estaré orgulloso porque soy un címbalo que retiñe? ¿Es algo muy importante ser un instrumento musical? No tiene más que todos estos instrumentos en sí, la persona que tiene aunque sea la porción más mínima de la vida de Dios en él? Además, recordaba que estos instrumentos desaparecerían, pero que el amor nunca desaparece. Así que llegué a la conclusión que un poco de gracia, un poco de amor, un poco del verdadero temor de Dios son mejores que todos estos dones. Estoy convencido de que es posible que un alma ignorante, que apenas puede dar una respuesta correcta, tenga mil veces más gracia que algunos que tienen dones maravillosos y que pueden expresarse como los ángeles.
Percibí que aunque los dones son buenos para realizar la tarea para la que han sido designados -la edificación de los otros- con todo son vacíos y sin poder para salvar el alma a menos que Dios los use. Y el tener dones no es ninguna señal de la relación del hombre con Dios. Esto me hacía ver los dones como cosas peligrosas, no en sí, sino por causa de estos males del orgullo y de la vanagloria que va con ellos. Hinchado por el aplauso de cristianos poco juiciosos, las pobres criaturas que poseen estos dones pueden fácilmente caer en la condenación del diablo.
Vi que el que tiene estos dones necesita ser llevado a una comprensión de la naturaleza de ellos -o sea que demuestran (Ve esta persona es salva- a fin de que no confíe en ellos y se quede corto de la gracia de Dios.
Tiene que aprender a andar humildemente delante de Dios, ser poco en su propia opinión, y recordar que sus dones no son suyos, que pertenecen a la Iglesia. Por medio de ellos es echo un siervo de la Iglesia; tiene que dar al final cuenta de su mayordomía al Señor Jesús; y será algo maravilloso si la cuenta que da de ellos es buena.
Los dones son deseables, pero es mejor poseer mucha gracia, dones pequeños, que grandes dones y no poseer gracia. La Biblia no dice que el Señor da dones y gloria, sino que El da gracia y gloria. Bendito sea aquel a quien el Señor da verdadera gracia, porque ésta es un precursor cierto de la gloria.
Cuando Satán vio que esta tentación no le daba el resultado que esperaba -derrocar mi ministerio haciéndome inefectivo- ensayó otro recurso. Agitó la mente de gente ignorante y maliciosa, para llenarme de calumnias y reproches. Todo lo que se podía imaginar el diablo por el país fue lanzado contra mí, pensando el diablo que de esta forma conseguiría que yo abandonara el ministerio.
Se empezó a rumorear que yo era un brujo, un jesuita, un salteador de caminos y así sucesivamente.
A todo esto sólo dije que Dios sabía que era inocente. En cuanto a mis acusadores que se preparen para encontrarme en el juicio del gran trono del Hijo de Dios. Allí tendrán que responder respecto a estas cosas que han dicho contra mí y del resto de sus iniquidades a menos -y esto lo deseo de todo corazón- que Dios les conceda arrepentimiento.
Se dijo contra mí que, con el mayor aplomo, yo tenía amancebadas, prostitutas e hijos bastardos. Pero puedo gloriarme en estas calumnias lanzadas sobre mí por el diablo porque si el mundo no me maltratara me preguntaría si realmente era un hijo de Dios. «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que os precedieron» (Mateo 5:11, 12).
Estos no me habrían molestado, aunque hubiera habido veinte veces más personas que lo hubieran dicho. Tengo la conciencia limpia, y los que me acusan de mi buena conducta en Cristo falsamente y dicen mal de mí son los que tendrán que avergonzarse.
Ahora, pues, qué diré sobre los que me han salpicado? ¿Los amenazaré? ¿Los adularé? ¿Los halagaré para que se callen la boca? No, eso no lo haré yo. De no ser por el hecho de que con ellos acrecientan su propia condenación al decir estas cosas, ya pueden seguir haciéndolo por mí. Yo haría una orla con estas calumnias. Es mi porción, por la profesión cristiana, el ser vilipendiado, calumniado, zaherido, apostrofado. Como estas cosas son falsas, me gozo en los reproches por amor a Cristo.
Ahora bien, quisiera llamar la atención de lo necio de esta gente que me acusa de haber tenido otras mujeres. Que hagan la investigación más detallada que puedan. No encontrarán una mujer en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda decir que en algún tiempo, lugar, día o noche, haya tenido que ver conmigo en algo deshonroso.
Mis enemigos se han equivocado al hacerme este cargo. No soy de esta clase de hombres. Deseo que ellos sean tan inocentes como yo en este asunto. Si todos los fornicadores y adúlteros de Inglaterra fueran ahorcados, John Bunyan, el objeto de su envidia, seguiría vivito y coleando. Excepto en mi esposa, no tengo el menor interés en las mujeres, y no tengo noción de que existan si no es por su vestido, sus hijos o lo que se dice de ellas.
Y alabo a Dios y admiro su sabiduría, que me ha hecho tímido con las mujeres, desde el tiempo de mi conversión hasta ahora. Los que me conocen mejor pueden ser mis testigos de lo raro que es verme hablando de modo placentero con una mujer. Aborrezco la conversación con ellas. No puedo aguantar su compañía. Raramente he legado a tocar ni la mano de una mujer, porque creo que estas cosas no son prudentes. Cuando he visto hombres buenos besar a las mujeres al fin de una visita, he objetado algunas veces a ello. Cuando me han contestado que esto no es nada más que cortesía, les he dicho que no es bueno. Algunos me han dicho que el «ósculo santo» es escritural, pero yo les he preguntado por qué ellos tienen tendencia a besar sólo a las que son hermosas y pasarse de largo las menos favorecidas. Y así, no importa lo sabias que sean estas cosas a los ojos de los otros, para mí no están bien.
Y ahora apelo no sólo a los hombres sino también a los ángeles, para que digan si soy culpable de tener alguna otra mujer, excepto mi esposa. Sí, apelo a Dios mismo para que dé informe sobre mi alma si en estas cosas soy inocente. No es que el abstenerme de estas cosas sea debido a alguna bondad que haya en mí, sino porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha preservado. Y ruego que siempre me preserve, no sólo de esto, sino de todo mal camino y obra, y me preserve para su reino celestial. Amén.
E1 resultado de la obra de Satán para envilecerme entre mis paisanos y, si es posible, hacer inútil mi predicación-, fue añadir a mi largo y tedioso encarcelamiento, para que me asustara de mi servicio a Cristo y que el mundo tenga miedo de escuchar mi predicación. De estas cosas voy a dar un breve resumen ahora.
***
Breve resumen del encarcelamiento del autor
Después de haber sido cristiano durante mucho tiempo, y de haber predicado durante cinco años, se me arrestó en una reunión de personas buenas en el campo, personas entre las que estaría predicando hoy si me hubieran dejado en libertad. Se me llevaron, y me presentaron ante un juez. Ofrecí dejar una garantía de que me presentaría a la sesión en que me llamaran, pero me arrojaron a la cárcel porque los que estaban dispuestos á dejar el depósito por mí, no estaban dispuestos a dar garantía de que yo no iba a predicar más a la gente.
En la sesión que tuvo lugar después fui acusado de haber dado pie a asambleas ilegales y de no conformarme al culto nacional de la Iglesia de Inglaterra. Los jueces decidieron que la forma clara en que me expresaba ante ellos era prueba bastante y me sentenciaron a cadena perpetua, puesto que me negué a conformarme a no hacerlo más. Así que me entregaron al carcelero y me enviaron a la cárcel, donde llevo ahora doce años, esperando ver qué es lo que Dios les permitirá a esta gente hacer conmigo.
En esta condición he hallado mucho contento por medio de la gracia, de modo que mi corazón ha dado muchas vueltas y revueltas, motivadas por el Señor, Satán y mi propia corrupción. Después de todas estas cosas -gloria sea dada a Jesucristo- he recibido también mucha instrucción y comprensión. No hablaré en detalle de estas cosas, pero daré por lo menos una indicación o dos para que puedan estimular a las personas pías a bendecir a Dios y orar por mí, y a recibir ánimo, caso que se encuentren en necesidad de él y no temer lo que les pueda hacer el hombre.
Nunca antes había visto tan clara la Palabra de Dios. Pasajes de la Escritura en que no veía nada particular antes, han resplandecido de luz, para mí, en este lugar. Además, Jesucristo nunca ha sido más real para mí que ahora; aquí le he visto y sentido verdaderamente. El que «no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas» (2 Pedro 1:16) y el que Dios levantó a Cristo « de los muertos, y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza puedan ser en Dios», han sido porciones benditas para mí en este encarcelamiento.
Quisiera decir también que Juan 14:1-4, Juan 16:33, Colosenses 3:3, 4 y Hebreos 12:22-24 han sido causa de mucho refrigerio para mí aquí. Algunas veces, cuando han estado mucho en mi corazón, me ha sido posible reírme de la destrucción y no temer ni al caballo ni al jinete. He tenido visiones dulces en este lugar sobre el perdón de mis pecados, y mi estancia con Jesús en el otro mundo. ¡Oh, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la asamblea de los ángeles, Dios el Juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos y Jesús! Hebreos 12:22-24). ¡Cuán dulce han sido para mí en este lugar! He visto cosas aquí que estoy seguro que nunca voy a poder expresar en absoluto. Y he visto la verdad de esta Escritura: «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso» (1 Pedro 1:8).
Nunca supe antes lo que era realmente que Dios estuviera a mi lado en todo tiempo. Tan pronto como se presentaba el temor, tenía apoyo y ánimo. Algunas veces cuando me asustaba de mi propia sombra, estando lleno de temor, Dios ha sido muy tierno para mí y no ha permitido que Satán me molestara, sino que me ha dado un pasaje tras otro de la Escritura para fortalecerme contra todo. He dicho con frecuencia: «Si fuera posible pediría más tribulación por el mayor consuelo que resulta de ella» (véase Eclesiastés 7:14; 2.8 Corintios 1:5).
Antes de venir a la prisión, ya veía lo que iba a ocurrir y había dos cosas que me pesaban en el corazón.
La primera era la posibilidad de encontrar la muerte si ésta era mi porción. Colosenses 1:11 me ayudó grandemente en este punto a pedir a Dios «ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; con gozo». Durante por lo menos un año antes de estar en la cárcel, apenas podía orar sin que este pasaje se presentara en mi mente y me persuadiera de que si tuviera que pasar por sufrimiento largo, necesitaría paciencia, sobre todo si tenía que sufrirlo con gozo.
La segunda cosa que me preocupaba era lo que iba a suceder a mi esposa y a mi familia. Con respecto a esto, esta Escritura me ayudaba: «Pero hemos tenido en nosotros sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos» (2 Corintios 1:9). Por medio de esta Escritura pude ver que si he de sufrir propiamente, primero he de pasar la sentencia de muerte sobre todo lo que hay en esta vida; y considerarme a mí mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis alegrías, y todo, como muerto para mí; y yo mismo, como muerto para ellos.
Vi además, como dice Pablo, que el modo de no desmayar es « no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas» (2 Corintios 4:18). Razoné del siguiente modo: « Si hago cuenta de que sólo me van a meter en la cárcel, puede que me azoten; y si hago cuenta de estas dos cosas, no estoy preparado para que me destierren. Si decido que pueden desterrarme puede resultar que me ahorquen, y entonces no he provisto bastante. Así que vi que la mejor manera de atravesar los sufrimientos es confiar en Dios por medio de Cristo respecto al porvenir y contar con lo peor aquí, y considerar que la tumba era mi casa, y hacer la cama en las tinieblas.
Esto me ayudó, pero yo soy un hombre de muchas flaquezas. El separarme de mi esposa y mis pobres hijos ha sido como arrancarme la carne de los huesos, no sólo por todo lo que esto significa para mí, sino también por las muchas vicisitudes y miserias y necesidades que es probable que haya significado para ellos; especialmente para mi hijito ciego, que estaba más cerca de mi corazón que los otros. ¡Oh, cómo me han partido el corazón los pensamientos que han cruzado por mi mente sobre las penalidades que mi hijo habrá sufrido!
Pobre niño, pensé. Qué penas aflicciones van a ser tu porción en este muno. Probablemente te van a maltratar, tendrás que pedir limosna y pasar hambre, frío, desnudez y mil otras calamidades, a pesar de que no pueda resistir la idea de que ni el viento te dé en 1a cara. Pero debo dejarlo todo en las manos de Dios, aunque me mata el tener que dejarte. Vi que era como un hombre que está derribando su casa sobre la cabeza de su mujer y sus hijos, con todo pensé: «Has de hacerlo, has de hacerlo.» Y pensé en las dos vacas que criaban, que fueron uncidas al carro del arca, aun ue dejaron encerrados en casa a sus becerros.(1 Samuel 6:10).
Hay tres cosas que me han ayudado de modo especial durante este período. La primera fue la consideración de estos pasajes de la Escritura: «Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí confiarán las viudas» y también: «Dice Jehová: Ciertamente te pondré en libertad para bien; de cierto haré que el enemigo suplique ante ti en el tiempo de la aflicción y en la época de la angustia» (Jeremías 49:11; 15:11).
La segunda cosa fue que debía arriesgarlo todo en las manos de Dios; entonces podía contar con Dios para que se hiciera cargo de todos mis problemas. Pero si yo abandonaba a Dios por miedo de alguna amenaza que pudiera realizarse contra mí, entonces yo desertaría mi fe. En este caso, aquellas cosas por las que me preocupaba probablemente no estarían tan seguras bajo mi propio cuidado habiendo negado a Dios, de lo que lo estarían dejadas a los pies de Dios, manteniéndome yo firme a su lado.
Y este pasaje profético se afirmó también sobre mí, en el que Cristo ruega sobre Judas, que Dios le frustre en los pensamientos egoístas que le impulsaron a vender al Maestro. Léase cuidadosamente el Salmo 109:6-20.
Otra cosa que me impulsó en gran manera fue el temor de los tormentos del infierno, que estoy seguro que han de sufrir los que por miedo de la cruz, se retraen de hacer su deber en Cristo. Pensé también en la gloria que está preparada para aquellos que se mantienen firmes en la fe, el amor y la paciencia. Estas cosas, digo, me han ayudado cuando me abrumaban los pensamientos de la desgracia que iba a caer sobre mí y sobre los míos a causa de mi amor a Cristo.
Cuando temía que se me desterrara, pensaba en este pasaje: «Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno» (Hebreos 11:37, 38). He pensado también en estas palabras: «E1 Espíritu Santo... me da testimonio solemne, diciendo que me es eran cadenas y tribulaciones» (Hechos 20:23 Me he imaginado con frecuencia lo que iba a ser el destierro; que estas personas expuestas al hambre, al frío, a los peligros, a la desnudez, a los enemigos y a mil calamidades, y que al final mueren en una cuneta como oveja abandonada. Pero doy gracias a Dios que hasta ahora no me han ablandado todos estos temores, sino que he procurado buscar a Dios a causa de ellos.
Dejadme que os cuente una cosa interesante que me sucedió: Estaba una vez en una condición especialmente triste durante varias semanas. Era sólo un preso bisoño en aquel tiempo y no conocía las leyes, y pensaba que era probable que mi encarcelamiento terminara en la horca. Durante todo este tiempo, Satán estaba abofeteándome y me decía: « Si vas a morir, ¿qué te pasará si es que no disfrutas ahora con las cosas de Dios y no tienes evidencia, por tus sentimientos de que vas a ir al cielo?» Verdaderamente, en aquellos momentos, todas las cosas de Dios parecían escondidas y ocultadas de mi alma.
Esto me molestó terriblemente al principio, porque pensaba que, en la condición en que me hallaba, no estaba preparado para morir, y si estaba tan asustado que me caía de la escalera al subir a la horca, iba a dar mucha ocasión al enemigo derrochar el camino de Dios y la pusilanimidad de los suyos. Estaba asustado de pensar que podía morir con la cara pálida y las rodillas temblando. Así que le pedí a Dios que me consolara y me diera fuerza para todo lo que pudiera venir; pero no vino ningún consuelo y todo siguió tan oscuro como antes. En estos días estaba obsesionado con la idea de la muerte, que me sentía subiendo la escalera con la soga alrededor del cuello. Sólo esto me servía de ánimo, que pudiera tener una última oportunidad de hablar a una gran multitud que yo pensaba vendría a ver cómo me ahorcaban. Y pensé: Si ha de ser, Dios convertirá alguna alma con mis últimas palabras, y no habré tirado mi vida en vano.
Todavía persistió siguiéndome el tentador y me decía: « ¿Adónde irás cuando mueras? ¿Qué será de ti? ¿Qué evidencia tienes de que hay cielo y gloria y heredad para los que son santificados?» Así que estaba siendo echado de acá para allá durante muchas semanas y no sabía qué hacer. Pero, al fin, esta consideración hizo sentir su peso sobre mí, y fue que era por la Palabra y el camino de Dios que estaba decidido a no apartarme de ella el grosor de un cabello.
Decidí también que Dios podía escoger si quería darme consuelo ahora o a la hora de la muerte, pero que yo no tenía opción con respecto a si quería ratificarme en mi profesión o no. Yo estaba atado. El era libre. El defender su Palabra era mi deber, tanto si El quería mirarme con misericordia para salvarme al final como si no seguiré adelante, me dije a mí mismo, y arriesgaré mi estado eterno en Cristo, tanto si lo siento aquí como si no. Si Dios no me da gozo, pensé, entonces saltaré la escalera, con los ojos vendados, a la eternidad, me hunda o no me hunda, venga el cielo o el infierno. Señor Jesús, si me recoges, bien, si no me arriesgaré en tu nombre, de todas formas.
Apenas hube hecho esta resolución que vino a mi pensamiento la palabra: «¿Acaso teme Job a Dios de balde?» Fue como si el acusador hubiera dicho: «Señor, Job no es un hombre recto; te está sirviendo por lo que saca. Tú le has dado todo lo que quiere, pero si tú le tratas con mano dura y le quitas lo que tiene, te maldecirá a la cara.» Bueno, pensé, entonces la señal de que un alma es recta tiene que ser que está en el camino del cielo para servir a Dios aun cuando se le quita todo lo que tiene. El hombre verdaderamente piadoso servirá a Dios por nada, antes que renunciar a hacerlo. ¡Bendito sea Dios! Entonces empecé a tener esperanza de que realmente tenía un corazón recto, porque había resuelto, si Dios me daba fuerzas, a no negar nunca a mi Señor, aunque no consiguiera nada con ello: y mientras estaba pensando esto, Dios puso en mi pensamiento el Salmo 44:12-26.
Entonces mi corazón se llenó de consuelo, y no se habría querido dejar perder esta prueba. Todavía me siento consolado siempre que pienso en ello, y bendeciré a Dios para siempre por lo que me ha enseñado a partir de esta experiencia. Hay naturalmente otras cosas en las relaciones de Dios conmigo; pero de los despojos y botín de las batallas, esto había consagrado yo a reparar la casa de Jehová (l Crónicas 26:27).
***
La conclusión
De todas las tentaciones que he sufrido en la vida, la peor es dudar de la existencia de Dios y de la verdad de su Evangelio, y ésta es la más difícil de sobrellevar. Cuando viene esta tentación, se me hunden los cimientos, y la tierra huye debajo de mis pies. He pensado con frecuencia en esta palabra: « Si se socavan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo?» (Salmo 11:3).
Algunas veces, cuando he pecado y he esperado un gran castigo de la mano de Dios, en vez de ello he hecho nuevos descubrimientos de su gracia. Algunas veces, cuando he experimentado a paz de Dios, he visto que era un necio por haberme hundido en la tribulación. También, a veces, cuando me he hallado en medio de la tribulación, me he preguntado si debería dejar que se me consolara, porque estas dos cosas han sido una bendición para mí.
Me parece muy extraño que aunque Dios a veces visita mi alma con cosas verdaderamente benditas, con todo, a veces, después, durante horas, me he sentido rodeado por una oscuridad tal que no puedo ni aun recordar cuál era el consuelo que había sido refrigerio para mí un poco antes.
A veces, he sacado tanto de mi Biblia que apenas puedo sacar ni una gota de refrigerio de ella, aunque lo he buscado con afán.
De todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo; y de todos los goces, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Encuentro que hasta hoy, estos siete son los males de mi corazón:
1. Inclinarse a la incredulidad.
2. Olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado.
3. Inclinarme hacia las obras de la Ley.
4. Distracción y frialdad en la oración.
5. Olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas.
6. Tendencia a murmurar por no tener más, y con todo estar dispuesto a abusar de lo que tengo.
7. No puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda, sin que mis pecados interfieran. «Cuando quiero hacer el bien, el mal presente en mí» (Romanos 7:21).
Aquí hay siete cosas que continuamente me oprimen, y con todo veo que Dios en su sabiduría me las ha dado para mi bien. Estas cosas mencionadas antes:
1. Hacen que me deteste a mí mismo.
2. Me impiden confiar en mi propio corazón.
3. Me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente en mí.
4. Me muestran la necesidad de acogerme a Jesús.
5. Me impulsan a orar a Dios.
6. Me muestran la necesidad de velar y estar sobrios.
7. Me impulsan a orar a Dios, por medio de Cristo, para que me ayude Y me conduzca en este mundo.
RELATO QUE CONTINÚA LA VIDA DE BUNYAN
Empezando donde él lo dejó, y concluyendo con el momento de su muerte y su entierro.
Querido lector:
El autor de este libro, sufrido y diligente, te ha relatado ya fielmente su vida en los días de su juventud y edad adulta en su peregrinaje en esta tierra. Pero hay mucho de la última parte de su vida que nunca consignó por escrito, sea por falta de tiempo o quizá por miedo de que algunos dijeran que intentaba conseguir alabanzas de los hombres. Así que siendo yo un verdadero amigo y desde muchos años conocedor de Mr. Bunyan, y después de haber leído lo que otros han escrito sobre él, voy a dar cuenta, lo mejor que pueda, de este último período, lo cual hay que añadir a lo que ya se ha dicho.
El ya te ha contado respecto a su nacimiento y educación y malos hábitos cuando joven, las tentaciones con las que tuvo que luchar tan frecuentemente, y las misericordias y liberaciones que recibió. Te ha dicho cómo empezó a predicar el Evangelio de las calumnias y cárceles que sufrió, y del progreso que hizo con la ayuda de Dios, con lo que, sin duda, salvó muchas almas. Ahora voy a seguir a partir de aquí.
Después de haber estado doce años en la prisión, durante los cuales escribió varios libros, su paciencia movió al Dr. Barlow, entonces obispo Lincoln, y a otros eclesiásticos, a sentir compasión por sus sufrimientos, duros y no razonables, y a escuchar a sus amigos que procuraban conseguir su libertad. Y así fue que finalmente se le dejó en libertad; de otro modo, probablemente habría muerto allí, a causa de las terribles condiciones en que se hallaba. Puesto en libertad, fue a visitar a aquellos que habían sido un consuelo para él en su tribulación y les dio las gracias por sus bondades y amor. Y les animó a seguir su ejemplo, si les ocurriera a ellos hallarse en una aflicción o pena semejante, el sufrir pacientemente por una buena conciencia y por amor de Dios. Elevó a muchos cuyo espíritu había empezado a hundirse por temor al peligro que los amenazaba, de modo que la gente halló una maravillosa consolación en sus palabras y sus amonestaciones. Tan pronto como pudo, los congregó, aunque se hallaba vigente y era vigilada la ley contra estas reuniones, y los alimentó con la sincera leche de la Palabra para que pudieran crecer en la gracia; y si algunos eran echados en la cárcel por predicar, él cuidaba de conseguir auxilio para ellos.
Cuidaba mucho de visitar a los enfermos y los corroboraba contra las sugerencias del tentador, que en aquellos tiempos eran muy fuertes; de modo que ellos tuvieron causa de bendecir a Dios para siempre, porque Dios había puesto en su corazón el rescatarlos del poder del eón rugiente que procuraba devorarlos. Ni se ahorró trabajos o penalidades para llegar a los lugares más remotos donde sabía o pensaba que había personas que estaban en necesidad de su ayuda. Algunos con burla le llamaban el obispo Bunyan, por los dos o tres largos viajes que hacía cada año. La semilla que él sembraba en los corazones de su congregación y que regaba con la gracia de Dios dieron fruto en abundancia.
Otra parte de su ministerio fue reconciliar las diferencias, con lo cual impedía mucho daño y salvaba a muchas familias de la ruina. Siempre que se encontraba con esta necesidad, estaba inquieto hasta que podía encontrar manera de hacer una reconciliación y ser un pacificador (porque hay una bendición prometida a los tales en las Sagradas Escrituras). De hecho, era mientras estaba en una de estas misiones que depuso su vida, como veremos al poco.
Cuando inesperadamente se dio libertad de conciencia, vio al instante que no había ningún cambio real con respecto a los «disidentes», que ahora, de súbito, estaban libres de las persecuciones que habían sufrido durante tanto tiempo, aunque ahora, en un sentido, estaban en la misma posición que la Iglesia de Inglaterra. Los romanistas estaban socavando la 1glesia de Inglaterra, y se pensaba que dando libertad a los disidentes, esto ayudaría a la situación, pero cuando hubieran conseguido su propósito, ellos no habrían estado mejor que antes.
Mr. Bunyan aceptó contento la libertad y sacó provecho de ella; pero se movió con precaución y santo temor, orando con fervor para que las dificultades inminentes que veía cernirse sobre las cabezas de la nación a causa de sus pecados fueran abatidas un tanto, y que la nación no fuera barrida por la ira de Dios.
Había tantas personas que venían a escucharle que se habló de edificar una casa de reunión, y todos hicieron su contribución voluntaria con alegría y prontitud. Cuando el lugar fue edificado, se llenó tanto que muchos tuvieron que quedarse fuera, aunque era un edificio muy grane, porque todos trataban de conseguir su instrucción y mostrar su buena voluntad hacia él estando presentes en la apertura. Y allí vivió en Bedford, con mucha paz y quietud de la mente, contentándose con lo poco que Dios le había dado y absteniéndose de todo empleo secular a fin de poder seguir su vocación del ministerio. Dios dijo a Moisés: «El que hizo los labios y el corazón puede dar elocuencia y sabiduría.»
Durante estos tiempos, se enviaron funcionarios a cada ciudad y corporación para poner el nuevo gobierno, quitando a algunos políticos y poniendo a otros. Mr. Bunyan expresó gran preocupación sobre esto, previendo malas consecuencias, y hablando a su congregación en contra de ellos. Y cuando vino un funcionario importante a Bedford con esta misión y le envió a buscar, como se suponía, para darle un cargo de pública confianza, Mr. Bunyan no quiso acudir, sino que se excusó.
Cuando no estaba escribiendo o enseñando iba con frecuencia a Londres y ministraba a la congregación no conformista que había allí. Algunos que consideraban que no valía la pena escucharle, a causa de sus pocos estudios, se convencieron de su conocimiento en las cosas sagradas, y vieron que era un hombre juicioso, que se expresaba de modo claro y con poder. Muchos que fueron a escucharle para verle, no ya para que les ayudara, se fueron satisfechos de lo que habían escuchado, y se preguntaban, como los judíos respecto a los apóstoles, de dónde había recibido su conocimiento. A1 parecer veían que Dios ayuda especialmente a aquellos que se ocupan de la labor en su viña con diligencia y espíritu contento.
Y así pasó los últimos años de su vida con su gran Señor y Maestro, el siempre bendito Jesús. Y anduvo haciendo bienes, de modo que los críticos entrometidos no han hallado ninguna mancha en su reputación de que acusarle. Debo señalar, como un reto a aquellos que no le tienen en gran consideración, así como a los que creían lo que él decía, que siempre que por una razón u otra hablaba a aquellos que se le oponían, con frecuencia oraba para que sus corazones se volvieran al Señor. Algunas veces buscaba una bendición para ellos incluso con lágrimas, y ellos han visto los resultados, o sus amigos, o sus deudos. Porque Dios escucha las oraciones de los fieles y %s contesta, incluso las oraciones en favor de los que se le oponen, como ocurrió en el caso de Job cuando oró por sus tres enemigos.
Y ahora vamos a resumir su vida.
Después que se convenció del perverso estado de su vida y se convirtió, fue bautizado en la congregación, y admitido como miembro de ella en el año 1655, y pronto pasó a ser un cristiano celoso. Pero cuando el rey Carlos regresó para tomar la corona en 1660, John Bunyan fue arrestado el 12 de noviembre, mientras estaba predicando y encerrado en la cárcel de Bedford durante seis años. Consiguió su libertad mediante el acta de indulgencia a los disidentes, y por medio de la intercesión de algunos en el poder.
Pero en el año 1666 fue otra vez detenido y encarcelado seis años más, en cuya ocasión el carcelero se compadeció de sus terribles sufrimientos. Cuando fue arrestado esta última vez estaba predicando sobre el texto: «¿Crees en el Hijo de Dios?» Poco después que fue puesto en libertad de su segundo encarcelamiento, pasó otra temporada de aflicción que duró seis meses en la cárcel. Durante estos períodos de confinamiento escribió estos libros: De la oración por el Espíritu; De la resurrección de la Santa Ciudad; Gracia en abundancia y El peregrino (lª. parte).
En el último año de sus doce años de cárcel murió el pastor de la congregación de Bedford, y Bunyan fue elegido como pastor de la misma el 12 de diciembre de 1671. Durante este tiempo tuvo frecuentes disputas con hombres de estudios que se le oponían, pensando que era una persona ignorante. Aunque discutía de modo sencillo y por medio de la Escritura, sin poder expresarse con elocuencia, y sin recurrir a los razonamientos lógicos, podía derrotar a uno que se opuso públicamente, demandándole si tenía un ejemplar de las Escrituras originales. En otra ocasión alguien le acusó de falta de amor por que él había dicho que era muy difícil para mudos el salvarse. Su acusador dijo que esto excluía a la mayoría de su congregación, pero Bunyan le hizo callar con la parábola del sembrador y la tierra pedregosa y otros textos del capítulo trece de Mateo. Su método era mantenerse en contacto con las Escrituras. Lo que no estaba allí, no lo predicaba, excepto en casos en que la cosa era tan clara que no había lugar a dudas.
Era una persona que manejaba todos sus asuntos tan cuidadosamente que parecía que se esforzaba sobremanera en no ofender a nadie, sino sufrir más bien todos los inconvenientes para no tener que hacer reproches a otros, cualquiera que fuera la injuria recibida; sin embargo reprendía a los que ultrajaban a otros.
En su familia mantenía una disciplina estricta en la oración y la exhortación. Sus esfuerzos recibieron gran bendición, de modo que su esposa, como dice el salmista, fue «como una parra plantada junto a la casa»- sus hijos «como olivos plantados alrededor de la mesa», porque «bendito es el hombre que teme al Señor». Aunque su tesoro terrenal era pequeño, a causa de las muchas pérdidas sostenidas en sus encarcelamientos y enfermedades, siempre tuvo bastante para vivir decentemente, y tenía el tesoro mayor de todos, el contento, que es «un banquete continuo».
Pero finalmente, gastado por los sufrimientos, la edad y las enseñanzas, se acercó el día de su muerte, para soltar de la prisión a su alma. Sucedió que un vecino de Mr. Bunyan, un joven, se hallaba bajo el desagrado de su padre y había oído que su padre tenía la intención de desheredarle. Y pidió a Mr. Bunyan que hablara con su padre y él, siempre deseoso de hacer algún bien a otros, fue. Cabalgó hasta Reading, en Berkshire, y allí usó argumentos convincentes contra la ira y la pasión y en favor del amor y la reconciliación, y así el padre fue ablandado y deseaba ver a su hijo.
Pero cuando Mr. Bunyan hubo terminado su tarea, y regresaba a Londres, fue alcanzado por una recia lluvia, y llegó a su alojamiento muy mojado. Al poco se puso enfermo con una fiebre violenta. Lo llevó todo con mucha paciencia y dijo que no deseaba otra cosa que estar con Cristo, y que este suceso sería para él una gran ganancia. Vio que se moría y puso en orden su mente y los asuntos tan bien como pudo en vista de lo corto del tiempo y la violencia de su enfermedad. Entregó su alma a las manos de su misericordioso Redentor, siguiendo al Peregrino desde la Ciudad de Destrucción a la Nueva Jerusalén; porque había estado ya allí en sus visiones y sus deseos.
Y así, después de diez días de enfermedad, murió en la casa de Mr. Straddock, un tendero en la Estrella, en Snow-hill, en la Parroquia de St. Sepulchres, Londres, el 12 de agosto de 1678, a la edad de sesenta años. Fue enterrado en un cementerio nuevo, cerca de los terrenos de la Artillería.
Allí descansa su cuerpo hasta la mañana de la resurrección, cuando habrá un glorioso despertar ala gloria y a la felicidad. No habrá más tribulaciones ni más penas para él, y todas sus lágrimas serán enjugadas. Allí los justos pasarán a ser miembros de Cristo, su cabeza, y reinarán con El como reyes y sacerdotes, para siempre.